El Futre. Cuento de fantasmas en el Aconcagua de Javier Garin
Cuento de fantasmas en el Aconcagua por Javier Garin (de "Historias del Fin del Mundo")
Supe del Futre la
primera noche que pasé en Plaza Francia, cara Sur del Aconcagua.
Los andinistas están de acuerdo en que este
campamento es el más hermoso. Está a 4.300 metros de altitud, al pie de una
pared de piedra y hielo de casi tres mil metros, cortados a pico. Es la vista
más espectacular del Aconcagua y la ruta más difícil para su ascenso.
Yo no pensaba pernoctar allí. Cambié mis
planes a propuesta de Eduardo, guía mendocino que acampaba en la más completa
soledad. Los escaladores austríacos que lo habían contratado estaban en camino
hacia la cumbre. Hacía cuatro días que
Eduardo no tenía otra ocupación que custodiar sus equipos. Me invitó a dormir
en su carpa con una insistencia que no pude rehuir. Pensé que lo hacía por
aburrimiento. Sólo después supe sus verdaderas razones.
Al caer la noche,
mientras cenábamos, le expresé inquietud por los derrumbes. Parecían
precipitarse sobre las espaldas mismas de nuestro campamento.
-No es a las piedras a
lo que hay que temer aquí –dijo.
No entendí su
comentario.
Más tarde, cuando se me
ocurrió dar una vuelta bajo la noche sin luna, la tétrica visión del Aconcagua
en sombras me mostró que el mayor peligro, para un hombre solo, en esos
apartados lugares, eran las temibles criaturas de su propia imaginación. Hasta
los accidentes más vulgares asumían formas siniestras, el viento imitaba voces,
y el fragor de los derrumbes tenía algo de queja, como si la piedra misma
protestase con dolor y rabia.
Al volver a la carpa,
creí ver, sobre una loma lejana, la silueta de un hombre con sombrero. Se lo
dije a Eduardo.
-Te habrá parecido
–respondió, incómodo. No quiso salir a mirar.
Ya estábamos a oscuras, enfundados en las
bolsas, cuando oí un ruido de pisadas. Eduardo me dijo que no hiciera caso.
-A lo mejor es alguien
perdido -objeté. Me hizo callar con
gesto brusco. Vi que estaba asustado, y obedecí.
Contuvimos las
respiraciones. Al principio no se oyó nada. Pero luego de un rato pude percibir
claramente crujidos como de botas aplastando los guijarros.
Las pisadas llegaron
hasta el borde de nuestra carpa y se detuvieron. En el profundo silencio de la
noche andina oímos las siguientes palabras, quejumbrosas:
-Mi dinero... dónde está
mi dinero...
La voz del desconocido tenía acento extranjero.
Tal vez por la hostil sugestión del ambiente, suscitaba temor. Callamos.
Pasaron minutos eternos antes de que las pisadas comenzaran a alejarse. La penosa
voz repitió:
-Dónde está mi dinero...
No oímos nada más.
Eduardo dijo que
probablemente era un arriero con ganas de asustarnos. Sólo por la mañana me
contó los antecedentes de la extraña visita.
Según él, hacía tres
noches que aquella presencia rondaba el campamento.
La primera noche,
Eduardo había cometido la temeridad de salir de su carpa. Se encontró con un
hombre de figura extravagante, vestido de negro, cubierta la cabeza por un extemporáneo
bombín. El visitante avanzó hacia él llevando a la frente su mano izquierda,
como en saludo: pero, en lugar de mano –aseguró Eduardo sin avergonzarse- tenía un muñón. Su cara era afilada y blanca;
sus ojos hundidos fulguraban con brillo anormal. Preguntó varias veces por
"su dinero" y, ante el silencio aterrorizado de Eduardo, retrocedió
por fin hasta hundirse en la sombra.
En las dos siguientes
visitas, Eduardo ni siquiera abandonó su bolsa de dormir. El desconocido se
limitó a dar unas vueltas repitiendo su pregunta, para luego desaparecer.
Según Eduardo, se trataba del Futre, presencia
muy conocida por los lugareños. Antes de verlo con sus propios ojos, él nunca
había creído en su existencia.
Decliné firmemente la
invitación de pasar otra noche en Plaza Francia.
Unos arrieros de Puente
del Inca, a quienes más tarde relaté lo ocurrido, dijeron que ellos también
habían visto alguna vez al Futre.
La historia del Futre, o
su leyenda, ofrece varias versiones, muchas disparatadas. Esta es la que a mí
me contaron.
El Futre supo ser un funcionario de la empresa
constructora del Ferrocarril Trasandino, cuando a principios del siglo XX se
empezó a ejecutar el tendido de vías en la Cordillera.
Era una obra ambiciosa,
destinada a unir el Océano Atlántico y el Pacífico a través de las prodigiosas
alturas de Los Andes Centrales, los picos más elevados del continente
americano. Argentina y Chile, dos naciones jóvenes, habían sumado sus esfuerzos
para derrotar la gigantesca valla natural que las separaba; Gran Bretaña
aportaba capitales y conocimiento técnico.
El Futre era un empleado inglés. Su nombre se
ha perdido; sólo se recuerda el sobrenombre que le dieron los peones ferroviarios
chilenos. "Futre” significaba "elegante".
Era un hombre extraño,
puntilloso y taciturno. Vestía impecablemente terno negro o gris oscuro y
bombín al tono. Esa vestimenta burguesa, impropia en los parajes cordilleranos, se
había convertido en su distintivo personal: una jactancia de su “superior
civilización”.
De elevada estatura,
miembros largos y delgados, hombros estrechos y caídos, el Futre impresionaba
con su aspecto inconfundible, mientras recorría la obra cumpliendo sus tareas.
Su rostro era anguloso, pálida su tez. Pronunciadas ojeras rodeaban sus pupilas
de un gris inexpresivo. Parecía un empresario de pompas fúnebres de las novelas
de Dickens.
Como muchos de los
funcionarios o empleados ingleses, el Futre miraba por encima del hombro,
despreciativamente, a los "incultos nativos". Nunca cambiaba con
ellos más palabras que las indispensables, en pésimo español.
Era un funcionario ejemplar, detallista, de
puntualidad británica, indiferente a temporales o nevadas. Los peones lo vieron
alguna vez ir de un punto a otro de la obra en medio de aluviones, con el
rostro impasible de cualquier caballero londinense. En otras oportunidades
llegaba a los puestos visiblemente enfermo, pues su salud era precaria, y se
negaba a permanecer en el refugio. Los peones se burlaban de su apariencia
ridícula, pero sentían respeto por su celo a toda prueba.
El Futre abonaba los jornales. Los días de
pago, se trasladaba a lo largo de la línea llevando el dinero en unos maletines
de cuero negro. En cada puesto tomaba asiento con parsimonia, distribuía las
remuneraciones con monedas y centavos, hacía firmar los recibos, llenaba
planillas, y luego proseguía su recorrido sin demorarse ni para beber un vaso
de agua. Los peones bromeaban, alegres por el pago; pero el Futre no se dignaba
sonreír.
Pese a transportar dinero, iba sin escolta.
Sólo una vez quisieron asaltarlo. Fue en una solitaria quebrada. Nadie supo
cómo, pero los dos asaltantes quedaron entre las piedras, atravesados por
certeros balazos. El Futre jamás contó lo sucedido. Desde entonces, a nadie se
le ocurrió molestarlo.
Con el tiempo, la curiosa figura del Futre
llegó a ser tan familiar en la obra como las ásperas laderas de los cerros.
Aunque arrogante y frío, el funcionario supo despertar en el personal cierta
simpatía, debido a su fanática dedicación. Se convirtió, sin saberlo, en
símbolo ambulante de la tenacidad que presidía aquel dificultoso
emprendimiento.
Ya la obra alcanzaba su término cuando el
Futre tuvo su fatal traspié.
Fue en una helada noche sin luna.
El
Futre hizo alto para pernoctar en un refugio cerca de Las Cuevas. Solo, sin más
compañía que su maletín de cuero negro y sus dos revólveres bien aceitados.
Repasó las cuentas a la luz
de un farol, arregló el improvisado lecho y se dispuso a dormir. Al día
siguiente debía cumplir una dura jornada para terminar puntualmente los pagos
de sueldos.
El viento azotaba las paredes
de piedra.
Dicen los arrieros (sin
que se sepa cómo conocen tantos detalles) que, pasada la medianoche, despertó
intranquilo. Había creído oír un rasguño en la puerta. Esperó largo rato. Luego
volvió a acostarse, con la mano derecha acariciando uno de los revólveres, y sujetando
con la izquierda la manija de su maletín. (Todo esto, se supone, surgió de la
investigación policial).
No se sabe cuánto tiempo transcurrió de ese
modo. Al fin resonó un fuerte golpe, saltó la traba, y la precaria puerta de
madera se abrió de par en par. El viento cordillerano entró a la casilla con
furia. Suponen que e Futre creyó divisar, recortadas contra la débil claridad
de las estrellas, dos figuras humanas que se abalanzaban sobre él. Accionó el
gatillo, pero el revólver no disparó a causa de un desperfecto que pudo ser
determinado con exactitud por el experto forense. Antes de morir por las
cuchilladas recibidas, sus palabras postreras fueron:
-Mi dinero... Mañana
tengo que pagar...
El maletín estaba tan firmemente agarrado por
la muerta mano del Futre que los asesinos debieron cortarle los dedos uno a
uno.
Al día siguiente la noticia corrió a todo lo
largo de la obra. Sólo ese traicionero ataque habría podido frustrar la
puntualidad proverbial de tan circunspecto empleado. Nadie volvió a pasar por el
refugio de Las Cuevas sin un escalofrío.
Desde entonces son incontables los pobladores,
arrieros y montañistas que, en las noches sin luna, al recorrer las
inmediaciones del Aconcagua, llegaron a divisar el patético espectro del Futre.
Vaga con sus oscuras prendas
y su sombrero anacrónico, inquiriendo:
-Mi dinero... Dónde está
mi dinero...
Si algún desprevenido pregunta de qué dinero se
trata, el Futre le explica, con distante cortesía, que son los sueldos que debe
abonar al día siguiente.
Y al no obtener
respuesta, se retira en silencio.
Encorvado.
Sin consuelo.
Infinitamente triste.






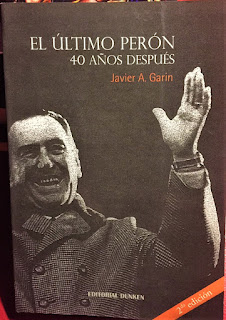







Comentarios
Publicar un comentario