STEFAN ZWEIG, TESTIGO DEL ASCENSO DE HITLER, CUENTA CÓMO TODOS SUBESTIMARON A LA ULTRADERECHA, por Javier Garin
por Javier Garin
Uno de los libros más preciados que mi madre me recomendó leer en la adolescencia es “El mundo de ayer”, la autobiografía cultural e histórica del gran escritor austriaco de origen judío Stefan Zweig. Olvidado durante décadas, Zweig ha sido justamente revalorizado en los últimos años por su prosa clara y sus ideas universalistas, humanistas y pacifistas. En el capítulo titulado “Incipit Hitler” relata de manera sencilla y estremecedora el imparable ascenso de la ultra derecha en Alemania y Austria. Unas pocas citas bastarán como ejemplo de cómo la barbarie fue subestimada por todos, incluso por el autor.
FUERZAS PODEROSAS DETRÁS DEL HOMBRE OSCURO
“Obedeciendo a una ley irrevocable, -escribe Zweig-, la historia niega a los contemporáneos la posibilidad de conocer en sus inicios los grandes movimientos que determinan su época. Por esta razón no recuerdo cuando oí por primera vez el nombre de Adolf Hitler, ese nombre que ya desde hace años nos vemos obligados a recordar o pronunciar en relación con cualquier cosa todos los días, casi cada segundo, el nombre del hombre que ha traído más calamidades a nuestro mundo que cualquier otro en todos los tiempos. Sin embargo, debió de ser bastante pronto, pues nuestra Salzburgo, situada a dos horas y media de tren, era como una ciudad vecina de Munich, de modo que los asuntos puramente locales de allí nos llegaban bastante rápido. Sólo sé que un día, no sabría precisar la fecha, me visitó un conocido de allá quejándose de que en Munich volvía a reinar la agitación. Había sobre todo un agitador tremebundo llamado Hitler que celebraba reuniones con muchas broncas y peleas e incitaba a la gente del modo más vulgar contra la República y los judíos.”
Ese nombre no le decía nada, era uno de tantos agitadores que aparecían y desaparecían. “Pero luego, en las vecinas poblaciones fronterizas de Reichenhall y Berchtesgaden, adonde yo iba casi todas las semanas, de repente empezaron a surgir grupos de jóvenes, al principio pequeños pero después cada vez más numerosos, con botas altas, camisas pardas y brazaletes chillones con la esvástica. Organizaban reuniones y desfiles, se exhibían por las calles cantando y vociferando, pegaban enormes carteles en las paredes y las pintarrajeaban con la cruz gamada. Por primera vez me di cuenta de que detrás de aquellas bandas surgidas de repente debían de esconderse fuerzas económicas poderosas o al menos influyentes en otros ámbitos. Aquel hombre solo, Hitler, que por aquel entonces pronunciaba sus discursos exclusivamente en las cervecerías bávaras, no podía haber organizado y pertrechado a aquellos miles de adolescentes y jóvenes hasta convertirlos en un aparato tan costoso. Debían de ser manos más fuertes las que impulsaban aquel nuevo «movimiento», porque los uniformes eran flamantes, las «tropas de asalto», que eran mandadas de una ciudad a otra, disponían, en unos tiempos de miseria, cuando los verdaderos veteranos del ejército llevaban uniformes andrajosos, de un sorprendente parque de automóviles, motocicletas y camiones nuevos e impecables. Era evidente, además, que algún mando militar preparaba tácticamente a aquellos jóvenes (o, como se decía entonces, les inculcaba una disciplina «paramilitar») y que tenía que ser el mismo ejército del Reich, en cuyo servicio secreto desde el principio había estado Hitler como soplón, quien se ocupaba de darles una instrucción técnica regular con el material que gustosamente les suministraban. Por casualidad pronto tuve ocasión de presenciar una de aquellas «operaciones militares» preparada de antemano.En una de las poblaciones fronterizas, donde se celebraba una pacífica asamblea socialdemócrata, aparecieron de repente y a toda velocidad cuatro camiones, cada uno de ellos lleno de mozalbetes nacionalsocialistas armados con porras de goma y, lo mismo que había visto antes en la plaza de San Marcos de Venecia, con su celeridad cogieron a la gente desprevenida. (…) A golpe de silbato los hombres de las SA saltaron como un rayo de los camiones, repartieron porrazos a cuantos encontraron a su paso y, antes de que la policía pudiera intervenir o los obreros se pudieran concentrar, ya habían vuelto a subir a los camiones y se alejaban a toda velocidad. Lo que me dejó boquiabierto fue la precisión técnica con que habían bajado y subido a los camiones, obedeciendo a un solo silbido estridente del jefe de grupo. Era evidente que cada uno de aquellos muchachos sabía de antemano, hasta los tuétanos, qué asidero debía usar, por qué rueda del camión y en qué lugar debía saltar para no estorbar al siguiente ni poner en peligro la operación. No se trataba en absoluto de una cuestión de habilidad personal, sino que cada una de las maniobras debía de haberse ensayado previamente docenas de veces, quizá centenares, en cuarteles y campos de instrucción. Desde el principio-y aquella primera experiencia lo demostraba-la tropa había sido adiestrada para el ataque, la violencia y el terror.
"Pronto se tuvieron más noticias de aquellas maniobras clandestinas en el land bávaro. Cuando todo el mundo dormía, los jovencitos salían a hurtadillas de sus casas y se reunían para practicar ejercicios nocturnos «sobre el terreno»; oficiales del ejército, en servicio activo o retirados, pagados por el Estado o por los capitalistas secretos del Partido, instruían a esas tropas sin que las autoridades prestaran demasiada atención a sus extrañas maniobras nocturnas. ¿Dormían o simplemente cerraban los ojos?¿Consideraban que era un movimiento de poca importancia o a escondidas fomentaban su expansión? Sea como fuere, incluso los que apoyaban a escondidas al movimiento, más tarde se estremecieron ante la brutalidad y la rapidez con que echó a andar. Una mañana, cuando las autoridades se despertaron, Munich había caído en manos de Hitler, todas las oficinas públicas habían sido ocupadas y los periódicos, obligados a punta de pistola a anunciar a bombo y platillo el triunfo de la revolución. Como caído del cielo (el único lugar hacia donde había levantado su soñadora mirada la desprevenida República), había aparecido un deus ex machina, el general Ludendorff, el primero de muchos que creían que podían manipular y usar a Hitler y que, por el contrario, acabaron engañados por él. Por la mañana empezó el famoso putsch que habría de conquistar Alemania; al mediodía, como se sabe (aquí no hace falta dar lecciones de historia universal), todo había terminado. Hitler huyó y no tardó en ser detenido. Con esto el movimiento parecía extinguido. Aquel año de 1923 desaparecieron las cruces gamadas y las tropas de asalto e incluso el nombre de Hitler cayó en el olvido. Ya nadie pensaba en él como en un factor de poder. (…)
HITLER REAPARECE EN MEDIO DE LA INFLACIÓN Y EL CAOS Y TODOS SUBESTIMAN EL PELIGRO.
Prosigue Zweig: “No reapareció hasta pasados unos años y entonces la furiosa oleada de descontento lo elevó en seguida hasta lo más alto. La inflación, el paro, las crisis políticas y, no en menor grado, la estupidez extranjera habían soliviantado al pueblo alemán: para el pueblo alemán el orden ha sido siempre más importante que la libertad y el derecho. Y quien prometía orden (el propio Goethe dijo que prefería una injusticia a un desorden) desde el primer momento podía contar con centenares de miles de seguidores.
“Pero todavía no nos dábamos cuenta del peligro. Los pocos escritores que se habían tomado de veras la molestia de leer el libro de Hitler, en vez de analizar el programa que contenía se burlaban de la ampulosidad de su prosa pedestre y aburrida. Los grandes periódicos democráticos en vez de prevenir a sus lectores, los tranquilizaban todos los días diciéndoles que aquel movimiento que, en efecto, a duras penas financiaba su gigantesca actividad agitadora con el dinero de la industria pesada y un endeudamiento temerario, se derrumbaría irremisiblemente (…) Un orgullo basado en la formación académica indujo a los intelectuales alemanes, más que cualquier otra cosa, a seguir viendo en Hitler al agitador de las cervecerías que nunca podría llegar a constituir un peligro serio, cuando ya desde hacía tiempo, gracias a sus instigadores invisibles, se había granjeado el favor de poderosos colaboradores en distintos ámbitos. E incluso aquel mismo día de enero de 1933 en que se convirtió en canciller, la gran masa y los mismos que lo habían empujado al cargo lo consideraban un simple depositario provisional del puesto y veían el gobierno del nacionalsocialismo como un mero episodio.
LO APOYAN HASTA SUS FUTURAS VICTIMAS
“Entonces se manifestó por primera vez y a gran escala la técnica cínicamente genial de Hitler. Durante años había hecho promesas a diestro y siniestro y se había ganado importantes prosélitos en todos los partidos, cada uno de los cuales creía poder aprovechar para sus propios fines las fuerzas místicas de aquel «soldado desconocido». Pero la misma técnica que Hitler empleó más adelante en política internacional, la de concertar alianzas-basadas en juramentos y en la sinceridad alemana-con aquellos a los que quería aniquilar y exterminar, le valió ya su primer triunfo. Sabía engañar tan bien a fuerza de hacer promesas a todo el mundo, que el día en que llegó al poder la alegría se apoderó de los bandos más dispares. Los monárquicos de Doorn creían que sería el pionero más leal del emperador, e igual de exultantes estaban los monárquicos bávaros y de Wittelsbach en Munich; también ellos lo consideraban «su» hombre. Los del partido nacional-alemán confiaban en que él cortaría la leña que calentaría sus fogones; su líder, Hugenberg, se había asegurado con un pacto el puesto más importante en el gabinete de Hitler y creía que de este modo ya tenía un pie en el estribo (naturalmente, a pesar del acuerdo hecho bajo juramento, tuvo que salir por piernas después de las primeras semanas). Gracias a Hitler, la industria pesada se sentía libre de la pesadilla comunista; por fin veía en el poder al hombre a quien durante años había financiado a hurtadillas y, a su vez, la pequeña burguesía depauperada, a la que Hitler había prometido en centenares de reuniones que «pondría fin a la esclavitud de los intereses», respiraba tranquila y entusiasmada. Los pequeños comerciantes recordaban su promesa de cerrar los grandes almacenes, sus competidores más peligrosos (una promesa que nunca se cumplió), y sobre todo el ejército celebró el advenimiento de un hombre que denostaba el pacifismo y cuya mentalidad era militar. Incluso los socialdemócratas no vieron su llegada al poder con tan malos ojos como habría sido de esperar, porque confiaban en que eliminaría a sus enemigos mortales, los comunistas, que tan enojosamente les pisaban los talones. Los partidos más diversos y opuestos entre sí consideraban a ese «soldado desconocido»-que lo había prometido y jurado todo a todos los estamentos, a todos los partidos y a todos los sectores- como a un amigo... Ni siquiera los judíos alemanes se mostraron demasiado preocupados. Se engañaban con la ilusión de que un ministre jacobin ya no era un jacobino, de que un canciller del Reich depondría, por supuesto, la vulgar actitud de un agitador antisemita. Y, por último, ¿podía imponer nada por la fuerza a un Estado en que el derecho estaba firmemente arraigado, en que tenía en contra a la mayoría del Parlamento y en que todos los ciudadanos creían tener aseguradas la libertad y la igualdad de derechos, de acuerdo con la Constitución solemnemente jurada?
DESAPARECEN TODOS LOS DERECHOS, PERO LA GENTE CREE QUE NO VA A DURAR.
“Luego se produjo el incendio del Reichstag, el Parlamento desapareció y Goring soltó a sus hordas: de un solo golpe se aplastaron todos los derechos en Alemania. Horrorizada, la gente tuvo noticia de que existían campos de concentración en tiempos de paz y de que en los cuarteles se construían cámaras secretas donde se mataba a personas inocentes sin juicio ni formalidades. Aquello sólo podía ser el estallido de una primera furia insensata, se decía la gente. Algo así no podía durar en pleno siglo XX. Pero sólo era el comienzo. El mundo aguzó los oídos y se negó al principio a creerse lo increíble. Pero ya en aquellos días vi a los primeros fugitivos. De noche habían atravesado las montañas de Salzburgo o el río fronterizo a nado. Nos miraban hambrientos, andrajosos, azorados; con ellos había empezado la huida provocada por el pánico ante la inhumanidad que después se extendería por el mundo entero. Pero viendo a aquellos expulsados, todavía no me imaginaba que sus rostros macilentos anunciaban ya mi propio destino y que todos seríamos víctimas del poder de aquel hombre.
CREÍAN QUE LA CONCIENCIA HUMANISTA NO PODRÍA SER PISOTEADA
Zweig relata cómo los alemanes sobreestimaron el peso del humanismo y de la ley y subestimaron a la fuerza bruta.
“Resulta difícil desprenderse en pocas semanas de treinta o cuarenta años de fe profunda en el mundo. Anclados en nuestras ideas del derecho, creíamos en la existencia de una conciencia alemana, europea, mundial, y estábamos convencidos de que la inhumanidad tenía una medida que acabaría de una vez para siempre ante la presencia de la humanidad. Puesto que intento ser tan sincero como puedo, tengo que confesar que en 1933 y todavía en 1934 nadie creía que fuera posible una centésima, ni una milésima parte de lo que sobrevendría al cabo de pocas semanas. (…) Todas las barbaridades, como la quema de libros y las fiestas alrededor de la picota, que pocos meses más tarde ya eran hechos reales, un mes después de la toma del poder por Hitler todavía eran algo inconcebible incluso para las personas más perspicaces.”
EL MÉTODO DEL TANTEO:
Zweig describe la forma en que Hitler abolió progresivamente todos los derechos mediante “el método del tanteo “, que se basa en explorar la indiferencia de la gente ante sus crecientes provocaciones.
Cuenta que “…el nacionalsocialismo, con su técnica del engaño sin escrúpulos, se guardaba muy mucho de mostrar el radicalismo total de sus objetivos antes de haber curtido al mundo. De modo que utilizaban sus métodos con precaución; cada vez igual: una dosis y, luego, una pequeña pausa. Una píldora y, luego, un momento de espera para comprobar si no había sido demasiado fuerte o si la conciencia mundial soportaba la dosis. Y puesto que la conciencia europea-para vergüenza e ignominia de nuestra civilización-insistía con ahínco en su desinterés, ya que aquellos actos de violencia se producían «al otro lado de las fronteras», las dosis fueron haciéndose cada vez más fuertes, hasta tal punto que al final toda Europa cayó víctima de tales actos. Lo más genial de Hitler fue esa táctica suya de tantear el terreno poco a poco e ir aumentado cada vez más su presión sobre una Europa que, moral y militarmente, se debilitaba por momentos. Decidida desde hacía tiempo, también la acción contra la libre expresión y cualquier libro independiente en Alemania se llevó a cabo con el mismo método de tanteo previo. No se promulgó una ley que prohibiera lisa y llanamente nuestros libros: eso llegaría dos años más tarde; en lugar de ello, por lo pronto se organizó un pequeño ensayo para saber hasta dónde se podía llegar y se endosaron los primeros ataques contra nuestros libros a un grupo sin responsabilidad oficial: los estudiantes nacionalsocialistas. Siguiendo el mismo sistema con que se escenificaba la «ira popular» para imponer el boicot a los judíos-decidido desde mucho antes-, se dio una consigna secreta a los estudiantes para que manifestaran públicamente su «indignación» contra nuestros escritos. Y los estudiantes alemanes, contentos de cualquier oportunidad para exteriorizar su mentalidad reaccionaria, se amotinaban obedientemente en todas las universidades, sacaban ejemplares de nuestros libros de las librerías y, con tal botín y ondeando banderas, desfilaban hasta una plaza pública. Una vez allí, y siguiendo la vieja costumbre alemana (la Edad Media volvió a ponerse de moda rápidamente), los clavaban en la picota, los exponían a la vergüenza pública (yo mismo tuve unos de esos ejemplares atravesado por un clavo, que un estudiante amigo mío había salvado después de la ejecución y me había regalado) o, como por desdicha no estaba permitido quemar personas, los reducían a cenizas en grandes hogueras mientras recitaban lemas patrióticos. Es verdad que, después de muchas dudas, Goebbels, ministro de Propaganda, se decidió en el último momento a dar su bendición a la quema de libros, pero ésta siempre constó como una medida semioficial, y nada demuestra tan claramente la poca identificación que tenía entonces Alemania con estas acciones como el hecho de que el común de las gentes no sacó ni la más mínima consecuencia de las quemas y proscripciones llevadas a cabo por los estudiantes. A pesar de la advertencia a los libreros de que no expusieran ninguno de nuestros libros y a pesar de que los periódicos ya no los mencionaban, el auténtico público no se dejó influir en absoluto. Mientras no se castigó su lectura con la cárcel o el campo de concentración, mis libros seguían leyéndose todavía en el año 1933; y durante 1934, a pesar de todas las trabas y dificultades, se vendió casi el mismo número de ejemplares que antes. Primero fue necesario que aquel fantástico decreto «para la protección del pueblo alemán» se convirtiera en ley, ley que declarase crimen de Estado la impresión, venta y difusión de nuestros libros, para que nos dejaran de leer los miles y millones de alemanes que todavía hoy preferirían leernos y acompañarnos fielmente en nuestro ejercicio que leer a «los poetas de la sangre y la tierra».”
EL NAZISMO CRUZA LAS FRONTERAS
Pronto la influencia nazi cruzó también a Austria: “Mi casa de Salzburgo estaba situada tan cerca de la frontera que a simple vista podía ver la montaña de Berchtesgaden, donde se hallaba la casa de Hitler, una vecindad poco agradable y muy inquietante. De todos modos, esa proximidad con la frontera del Reich también me dio la ocasión de juzgar la peligrosidad de la situación en Austria mejor que mis amigos de Viena. Los clientes de los cafés de allí e incluso la gente de los ministerios consideraban al nacionalsocialismo como algo del «otro lado» que no podía afectar a Austria en absoluto. ¿No estaba allí, con su estricta organización, el partido socialdemócrata que tenía detrás a casi media población formando un bloque compacto? ¿No lo apoyaba también el partido clerical en la ferviente defensa de sus principios desde que los «cristianos alemanes» de Hitler perseguían públicamente al cristianismo y proclamaban abierta y literalmente que su Führer era «más grande que Cristo»? ¿No eran Francia, Inglaterra y la Liga de las Naciones los protectores de Austria? ¿No había asumido Mussolini de forma expresa el patrocinio e incluso la garantía de la independencia austríaca? Ni siquiera los judíos se inquietaban y se comportaban como si la privación de sus derechos a los médicos, abogados, eruditos y actores ocurriera en China y no a tres horas de viaje, dentro del mismo dominio lingüístico. Permanecían cómodamente en casa o se paseaban en sus automóviles. Además, todos tenían lista y preparada la frase consoladora: «Eso no puede durar mucho.» Pero recuerdo una conversación que mantuve con mi ex editor de Leningrado durante mi breve viaje a Rusia. Me habló acerca de los cuadros que había poseído antes, cuando era rico, y yo le pregunté por qué no se había ido del país como muchos otros antes de que estallara la Revolución.
-Ah-me contestó-, ¿quién podía pensar entonces que algo como una república de soldados y sóviets pudiera durar más de quince días?
Era el mismo engaño, fruto de la misma voluntad de vivir que llevaba a ese engaño.
En Salzburgo, en cambio, muy cerca de la frontera, se veían las cosas con más claridad. Empezó un constante ir y venir por el pequeño río fronterizo; los jóvenes lo cruzaban de noche, a hurtadillas, y se adiestraban en el otro lado; los agitadores pasaban la frontera en automóviles o con bastones de alpinista como simples «turistas» y organizaban sus «células» en todos los estamentos. Empezaron a reclutar a gente y a amenazar diciendo que quienes no se adhirieran a tiempo a su movimiento, luego lo pagarían caro. Eso amedrentó a los policías y los funcionarios. Yo notaba cada vez más una cierta inseguridad en el comportamiento de la gente, veía que empezaba a vacilar.
DE UN DÍA PARA EL OTRO ESTABAN EN PELIGRO MORTAL
“(…) En la vida suelen ser siempre las pequeñas experiencias personales las que resultan más convincentes. Tenía yo en Salzburgo un amigo de infancia, un escritor bastante conocido con el cual había mantenido un trato muy íntimo y cordial durante treinta años. Nos tuteábamos, nos mandábamos libros y nos veíamos todas las semanas. Un día vi a ese viejo amigo por la calle con un desconocido y advertí que de pronto se paraban frente a un escaparate que a él no podía interesarle en absoluto y, dándome la espalda, mostraba algo a aquel hombre con un inusual interés. «Es muy raro-pensé-, a la fuerza ha tenido que verme.» Pero podía ser una casualidad. Al día siguiente me llamó por teléfono para preguntarme si por la tarde podía presentarse en mi casa para charlar. Le dije que sí, un tanto sorprendido, porque solíamos encontrarnos siempre en el café. A pesar de la urgencia de aquella visita, resultó que no tenía nada especial para contarme. Y enseguida comprendí que, por un lado, quería mantener nuestra amistad pero, por el otro, para no caer en la sospecha de ser amigo de judíos, no deseaba mostrarse demasiado íntimo conmigo en aquella pequeña ciudad. Eso me llamó la atención. Y en seguida caí en la cuenta de que en los últimos tiempos toda una serie de conocidos, que solían frecuentar mi casa, habían dejado de hacerlo. Me encontraba en una situación peligrosa.”
A partir de aquel momento, Stefan Zweig, una de las glorias literarias de Austria, uno de los escritores más leídos en todo el mundo, debió irse los países germanoparlantes perdiendo su patria y su público nacional, comenzando una odisea que solo concluiría con su suicidio y el de su segunda esposa Lotte, en un “pacto de muerte”, en Petropolis, Brasil, incapaces de soportar el desarraigo o la perspectiva de que Hitler siguiera en el poder.
Lecciones para el presente...





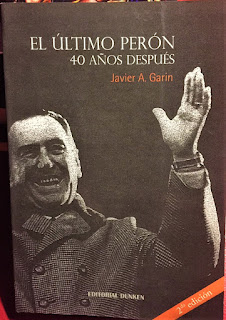







Comentarios
Publicar un comentario