LA HISTORIA DE MI ABUELO CAMILO PARTE 3 - LLEGADA A BUENOS AIRES, ESPIRITISMO Y MALOS TRATOS, FUGA DEL HOGAR - Por Javier Garin
Por Javier Garin
Al quedarse sola en Cuba, los días de mi
bisabuela Pilar debieron ser difíciles, porque se hizo aficionada a la ginebra o
al ron barato, al principio para relajarse y dormir, y luego a toda hora.
A mi abuelo no le gustaba hablar de
estas cosas. Me costó muchas horas de conversación en su humilde cuartito poder
arrancarle el fragmentario relato de estos hechos oscuros de su madre, que yo
ya conocía a través de mi propia madre, pero no con detalle. Mi abuelo se
explayaba con comodidad al hablar de toda su vida, menos cuando le dirigía
alguna pregunta precisa sobre sus padres, o sobre su infancia antes de los once
años, edad en que escapó para siempre del hogar.
En La Habana, mi abuelo siguió al
cuidado de una nodriza hasta que Pilar terminó de amamantar al hijo del patrón,
y entonces se le permitió llevarlo consigo e instalarse en una modestísima
piecita de pensión. Ya era lo suficientemente crecido como para conservar algunos
recuerdos del tiempo pasado junto a su mamá.
Era frecuente que mi bisabuela cayera en
estado de postración por el alcohol cuando terminaba su jornada de trabajo. Al
ser tan joven, ello no se notaba aún en su cuerpo, pero con los años iría
tomando el aspecto desordenado y ruinoso y el carácter mezquino con que la
conoció mi madre.
Entre los recuerdos cubanos más remotos
de Camilo, figura el haber despertado más de una vez, por las noches, para
espiar desde la puerta a Pilar y a tres amigas, dos de ellas mulatas o negras,
practicando rituales espiritistas en la habitación vecina. Aquellas
invocaciones debían hacerse con sumo cuidado, pues habían motivado las protestas
de otros inquilinos y el llamado de atención del propietario. Pero sus efectos
duraban, y Pilar caía en trance, y muchas veces Camilo despertaba en su lecho y
la veía tirada en el suelo con los ojos en blanco y conversando con espíritus
que solían visitarla en horas de la noche.
Manuel, entretanto, había conseguido
establecerse en Buenos Aires, tal como le había prometido su hermano mayor, y
era muy valorado en su oficio. Llegó a trabajar en los detalles finos de
hermoso mobiliario para ricachones y de puertas, ventanas y revestimientos para
edificios públicos. Mi abuelo me ha contado que trabajó en aberturas y muebles
para el Congreso Nacional. Si bien el edificio del Congreso fue inaugurado en
1906, lo cierto es que no se terminó entonces y los trabajos continuaron a lo
largo de una década más, con costos enormes y corrupción de contratistas y
funcionarios incluida. Cuando visito el Congreso y admiro los fastuosos
detalles en madera de su decoración, me gusta imaginarme que alguna de aquellas
magníficas piezas ha surgido de las manos encallecidas de mi bisabuelo. Tal vez
sea yo, hoy, la única persona que recuerda su existencia en el mundo, pero el
fruto de sus manos sigue allí, sobreviviéndolo.
Se puede pensar que un artesano tan
experto ganaría muy buen dinero, pero no es así. Abundaban en esa época los inmigrantes
italianos y españoles, con grandes conocimientos en las artes de la
construcción y la decoración, y por ello mismo no eran remunerados como se
merecían. Quienes se llevaban la tajada de las obras públicas y privadas no
eran los trabajadores recién llegados al país, desesperados por ganarse el
sustento.
Sea como fuere, logró reunir los pesos
suficientes como para pagar al fin los pasajes de su mujer e hijo, aun cuando costó
que Pilar se decidiese a viajar.
Mi abuelo tenía más de cuatro años
cuando arribó a Buenos Aires. Durante todo el viaje no hizo más que preguntar
por su padre. Al llegar al puerto y descender por la explanada del buque con el
niño en brazos, Pilar se asustó por la multitud de desconocidos que aguardaban
a sus familias. En aquellos tiempos era muy común que los recién llegados e
incautos cayeran en manos de los peores estafadores y tratantes de personas.
Los matrimonios por poder, entre desconocidos, que solían celebrar muchos
inmigrantes residentes en el país con mujeres de sus tierras natales que querían
emigrar para huir de la miseria europea, contactadas a través de familiares por
correo, con intercambio de fotografías, concluían muchas veces en una espantosa
esclavitud, cuando los proxenetas se hacían pasar por el marido o utilizaban
este ardid para capturar jovencitas y llevarlas engañadas a los prostíbulos. En
los anales judiciales de la época también era frecuente que algunos hombres se
dedicaran a usurpar la identidad del marido desconocido y poder así tener una
luna de miel gratuita con una bella joven recién casada: hay muchas denuncias
de este tipo de fraude o violación que hoy nos parecen increíbles o descabelladas,
pero ocurrieron, y con mayor frecuencia que la imaginable.
Así que Pilar, temerosa, aguardó sin
poder divisar a su marido. Por un instante dejó a Camilo en el suelo. El niño
se separó de ella y echó a correr, perdiéndose entre la multitud, antes de que
pudiera detenerlo.
Cuando mi bisabuelo partió de La Habana,
Camilo era muy bebé como para conservar el menor recuerdo. Pilar tenía, desde
luego, una fotografía de su marido, pero era añosa y lo mostraba muy joven y diferente.
Además, en el muelle había muchísima gente desconocida que hacía difícil para
un niño encontrar a alguien. No hay explicación racional para el hecho de que
Camilo se internase corriendo en la multitud y fuese derecho y sin vacilación hacia
donde estaba su padre. Camilo se detuvo frente a Manuel y lo miró fijamente y
en silencio. Cuando llegó Pilar, corriendo sin aliento, se quedó muy sorprendida,
pero luego comprendió que era otra manifestación del don.
Manuel recibió a su mujer e hijo con
lógica emoción, pese a su rudeza, pero se abstuvo de comentar, por el momento,
la novedad que había ocurrido.
En su trabajo acababan de despedirlo.
De manera que los primeros tiempos de Pilar
y su hijo Camilo en Buenos Aires fueron peores incluso que los peores tiempos
en La Habana. Camilo me contó que debieron alojarse en un cuartucho de un
conventillo miserable, en donde, durante el día, ella ganaba unos centavos
curtiendo cuero en ese mismo antro, en recipientes caseros y entre
irrespirables emanaciones de lejía, alumbre y otros químicos.
Después de un tiempo, mi bisabuelo
consiguió que su hermano le prestara una pequeña porción del lote que había adquirido
para edificar su casa, en Barracas al Sud, actual partido de Lanús. Era una
zona aún poco poblada, semi rural. Pasarían muchos años antes de que Lanús se
convirtiera en ciudad: prácticamente se fueron a vivir al campo. Había que
caminar muchas cuadras a campo traviesa, o por calles de barro, desde la
estación de trenes o desde la última parada del tranvía. Allí, en terreno prestado,
construyeron su primera vivienda precaria, de madera y chapa. Al menos no
tenían que pagar alquiler.
Cuando escucho los comentarios racistas
de medio pelo contra la gente que vive en villas y casas precarias, pienso que los
comentaristas serán hijos de ricos. Mis abuelos maternos provenían, uno, de una
casilla de chapa en Lanús, y la otra, de un conventillo mugriento en la Boca.
En Lanús la afición de mi bisabuela a la
bebida se vio incrementada a impulsos de la miseria y los malos tratos. Vivían de
prestado, y la familia del cuñado no perdía oportunidad de patentizarles su
desprecio, a ella y especialmente a Camilo, “el negrito”, el bastardito. La insolencia
con que los mortificaban se desplegaba cuando mi bisabuelo estaba ausente por
razones de trabajo. Al regresar por las noches, Pilar le decía:
-Tu hermano me insultó, la mujer de tu
hermano me tiró al barro la ropa lavada, los hijos de tu hermano le pegaron a
Camilito, le pegan todos los días cuando no estás.
Pero mi bisabuelo no creía nada de esto, y
ella se refugiaba en el alcohol. Él se consideraba en deuda con su hermano, dispuesto
a admitir las acusaciones y reproches más absurdos contra Pilar y Camilo. En
vez de defender a su mujer y a su hijo, les pegaba todas las veces que su
hermano quería acusarlos.
Otro motivo de disensión eran las prácticas espiritistas
de Pilar. Frecuentemente hacía sesiones en su casilla. Camilo sabía que cuando
su madre estaba en trance no debía acercarse; conservaba distancia prudencial,
y a veces oía desde el patio las voces guturales que profería su madre, poseída
por los espíritus, y otras veces veía salir por la puerta, como arrojadas por
fuerzas espectrales, algunas piezas del modesto mobiliario. Estas escenas
motivaban nuevos y airados reclamos a mi bisabuelo y sobrevenían nuevas
palizas. Así fue la infancia de Camilo.
Al
cabo de un tiempo Manuel se decidió a mudarse a otro lote cercano que había conseguido
barato. Ello se debió, por un lado, a algunos ahorros que había podido hacer
con la ebanistería, y por otro a la comprobación de la maldad de sus parientes.
Uno de sus más insolentes sobrinos no se contentó con mortificar a Camilo; un
día llegó al extremo de insultarlo al propio Manuel y escupirle la sopa que
estaba tomando. Levantó al mocoso maleducado del pelo del cuello y del forro
del culo y lo arrojó por encima del alambrado a un baldío vecino. Luego dijo a
su hermano:
-Durante años le pegué a Camilo creyendo
que lo que me decíais de él era verdad, y ahora veo que sóis vosotros los culpables;
mi mujer tenía razón. Gracias por haberme prestado un pedazo de terreno, pero
me voy, ya conseguí otro lote y no quiero saber nada más de vosotros.
Tarde se acordó. El daño estaba hecho;
mi abuelo nunca pudo reponerse de todas las humillaciones y padecimientos que
sufrió a manos de sus tíos y primos en aquella casilla de Lanús.
Pese a la mudanza, mi bisabuela siguió
hundiéndose en la bebida. En los años siguientes, Manuel y Pilar engendraron
otros hijos: Mercedes, a quien mi madre quiso mucho, y Manuel o Manolo, el más
pequeño. Este tercer vástago estuvo marcado por la maldición familiar. A causa
del alcohol, mi bisabuela dejó olvidado al bebé en su cuna, en el patio, al
rayo del sol. Cuando ella despertó de la borrachera, el pobre Manolito estaba
todo quemado, y, lo que es peor, sufrió una terrible inflamación cerebral de la
que no se recuperó jamás, quedando mentalmente discapacitado. Yo lo recuerdo al
pobre Manolo de cuando mi madre me llevaba de visita a casa de la tía Mercedes,
quien se encargaba de cuidarlo en su casa. Manolito tenía la piel blanca y ojos
azules; cuando lo conocí ya sus cabellos eran grises, pero seguía siendo como
un niño que todavía no aprendió a hablar; se comunicaba gesticulando y tenía
mucho temor al fuego; si alguien encendía un cigarrillo, la chispa o el fósforo
lo aterrorizaban; era inofensivo y dulce; si no lo hubieran dejado achicharrándose
el cerebro bajo el sol habría sido una persona sana, ya que su discapacidad no
era congénita.
Mi abuelo Camilo solía decirme:
-Yo pude haber sido el peor delincuente.
No lo fui Dios sabe por qué. Habrá sido Su voluntad. Yo tenía todos los motivos
para volverme más malo que el diablo.
Y creo que no exageraba. Fue a la
escuela hasta segundo grado. Su despejada inteligencia le permitió aprender en dos
años más que muchos en toda la primaria. Lo sacaron de las aulas para enviarlo
a trabajar como canillita. Uno de esos canillitas en que se inspiró Florencio
Sanchez para su legendaria pieza teatral. Recogía los diarios bien temprano de
los talleres gráficos donde los imprimían e iba a repartirlos por las calles.
Las calles enseñaban lecciones muy diferentes a las aulas: lecciones de
crueldad, de indiferencia. Al fin de la jornada tomaba el tren en Constitución
y volvía a Lanús, donde debía entregarle las monedas ganadas a mi bisabuelo
Manuel. Si llegaba a perder dinero en el camino, venía la paliza y los
cinturonazos.
Un
día cometió un error. Se dejó llevar por la curiosidad y las bromas de los
otros canillitas. Lo habían desafiado a ir a un cabaret de mala muerte para
debutar, en el Bajo, en las cercanías del puerto. Tenía once años. Las prostitutas
lo esquilmaron y se quedó sin dinero para llevar a su casa.
Al
llegar a Constitución estaba abatido y desesperado pensando en la paliza que lo
aguardaba. De casualidad encontró en el andén a un chico amigo, un pibe de la
calle, un pequeño compañero de infortunios.
-¿Adónde
vas, Pepe?
-Voy
al campo, Camilo. Estoy trabajando en una estancia en Florencio Varela. Vine a
visitar a mi mamá y ahora me vuelvo.
-¿Y
qué hacés allí?
-Ayudo
con los animales y con la huerta y con todo lo que me diga el mayordomo, es un
hombre muy bueno y nos trata bien.
-¿Pero
hay otros chicos?
-Somos
varios, algunos sin padres.
Camilo
meditó un momento. Luego se animó a preguntar:
-Y
si voy con vos, ¿te parece que me darán trabajo?
Ese
día subió al tren de Florencio Varela con su amigo Pepe y no regresó con sus
padres nunca más. Ni siquiera les avisó adónde se había ido, ni se preocuparon
por buscarlo.
....
CONTINUARÁ

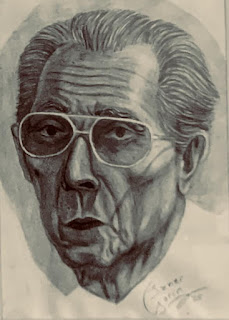



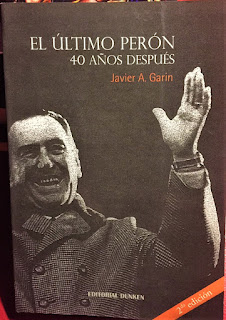







Comentarios
Publicar un comentario