LOS ÁNGELES DE LA DESTRUCCION - PorJavier Garin - historias del Fin del Mundo-
1
Llegaron al caer la tarde, en un automóvil curtido de kilómetros,
fatigado de rutas, con manchas de libélulas en los parabrisas y olor de hierro
caliente bajo el capot.
El
sol se estaba poniendo al final de ese camino moribundo, que ya pocos
transitaban desde la inauguración de la autopista. Era la hora en que todo
concluye, en que nada puede suceder.
Mordiendo los guijarros de la playa de
estacionamiento, el automóvil se detuvo frente al bar vacío.
Bajaron.
Eran
dos.
El
más alto vestía un abrigo de cuero. El otro, grueso y retacón, una campera de
jean.
Sacudieron
las piernas y estiraron los brazos como cualquier automovilista después de una
larga jornada.
No
había en ellos nada que diera una idea de su verdadera
naturaleza o propósito. Como todo viajero, tenían la cara sucia, el pelo gris
de polvo; parecían ansiar el baño y sufrir dolor lumbar.
Sólo
la dureza de sus rostros, las miradas rígidas o las bocas frías, taciturnas,
podían resultar extrañas.
El
viejo Manuel, al reconocerlos, se quedó sin aliento detrás del mostrador.
Cruzaron
la sala del bar y se dirigieron al sanitario sin mirarlo. Pero él
sintió un estremecimiento, como si al entrar aquellos hombres hubiesen traído
consigo un aire frío, ominoso.
Sin
dar tiempo a nada volvieron a aparecer, aseados y tranquilos. Ocuparon una mesa
cerca de la entrada. Manuel no se había repuesto cuando el más alto llamó para formular el pedido.
-Disculpen
-fingió el anciano, acercándose con vacilación- A mi edad uno ya no es tan
rápido. Y últimamente pasan tan pocos por aquí...
No
respondieron a su sonrisa. El alto pidió gaseosas y minutas.
Manuel
se apresuró a alejarse. Cruzó la puerta de la cocina con disimulada
desesperación. Al cerrarla tras de sí volvió a respirar.
Su
esposa espiaba semioculta detrás de la heladera, temblorosa y pálida.
-Son
ellos, ¿verdad? -preguntó Manuel.
La anciana asintió.
Se
agitó nervioso de un lado a otro, frotándose las manos.
Su
mujer habló por fin con acento apagado:
-¿Por
qué ahora, después de cuarenta años?
-No
sé. Será que ya no los esperábamos.
-¿Les
hablaste?
-Sí.
-¿Se
dieron cuenta que los reconociste?
-No. Creo que no.
-¿Y
qué vamos a hacer?
El
hombre y la mujer se miraron con perplejidad.
-No
sé -admitió Manuel-: Por lo pronto, servirles el pedido.
2
Apoyó
los vasos y destapó las gaseosas delante de los extraños, que permanecían
silenciosos e inalterables.
-Ya
salen los platos. -dijo. Y luego, desafiando su silencio con repentina osadía:
- ¿Viajaron mucho?
El
hombre alto respondió:
-Mucho
más de lo que podría imaginar.
Su
compañero, que no hablaba, sonrió divertido.
Manuel
insistió sin amilanarse:
-¿Y
adónde van?
-A
la ciudad.
-Si
están cansados, hay un hotel a veinte kilómetros.
-No.
Tenemos que llegar esta misma noche.
-¿Los
esperan?
El
desconocido no se impacientó por la indiscreción.
-No
creo que nadie nos espere –respondió con ironía.
Manuel
se esforzó por reprimir un estremecimiento. Con su mejor voz circunstancial,
dijo:
-Eso
nunca se sabe. A veces uno cree que no lo esperan, y sin embargo... Hay
personas que pueden sentir cuando alguien está por llegar.
Los
dos hombres miraron al anciano con interés.
-Premoniciones –dijo el más alto.
-Mi mujer y yo tenemos ese don –dijo el anciano como al pasar-. Muchas veces hemos sabido lo que estaba por suceder.
-¿Su mujer y usted tienen premoniciones al mismo tiempo?
-Sí.
-Eso sí que es raro. Visiones compartidas. Serían como "visiones gananciales". Me
interesan esas cosas –dijo el más alto, bebiendo un largo trago.
-Sabemos
cuando alguien va a morir –prosiguió Manuel, sin dejar de notar el efecto de
sus palabras-. Sabemos a distancia cuando muere un pariente o un amigo. Sabemos
cuando alguien está enfermo con sólo mirarlo. En dos oportunidades supimos que
unos viajeros que pararon iban a tener un accidente.
-¿Y
pudieron salvarlos?
Manuel
respondió con pesar:
-Tratamos. ¿Pero quién puede contra el destino?
-Es
verdad -asintió el desconocido-. Nadie puede.
Manuel
hizo un gesto de cansancio. Dijo:
-Es
un don terrible. Un don inútil. Hubiera sido mejor no tenerlo. Seríamos más
felices.
-Eso
no importa ahora -murmuró el desconocido. Su compañero volvió a
sonreír y a mirar por la ventana distraídamente.
-No.
Ya no importa. Somos viejos. Pero hay otras personas. Quizás nos importan las
otras personas.
El
hombre que siempre hablaba se acomodó en su silla como para prestarle al viejo
más atención.
-¿Quiénes?
Manuel señaló con la cabeza:
-Están
allá, en la ciudad, ignorantes de todo, y no los conocemos. Pero nos gustaría
hacer algo por ellos.
El
desconocido hizo un gesto de vaga consolación.
-Nadie
puede hacer nada –dijo-. Es inútil preocuparse.
El
viejo volvió a estremecerse. Interrumpió la conversación para ir a la cocina,
donde su mujer lo esperaba con los platos preparados y una mirada de ansiedad.
Los recogió sin decir palabra, tomó aliento y regresó al comedor.
Al
atravesar la puerta, notó que los dos hombres cuchicheaban entre sí. Se acercó
a su mesa carraspeando.
-Vea
-dijo mientras servía-. Hace cuarenta años, mi mujer y yo tuvimos el mismo
sueño.
-Cuarenta
años es mucho tiempo para recordar un sueño -observó su interlocutor.
-No este sueño.
-¿Y
qué soñaron?
-Podrá
parecer ridículo... -se excusó Manuel.
-Nos interesa. No nos deje con la incógnita.
Manuel
se tomó un instante para armarse de valor.
-Soñamos con ángeles de destrucción.
-Usted
me asusta –dijo el hombre alto- ¿Cómo es un ángel de destrucción?
-Son seres poderosos –dijo su compañero con una sonrisa insolente, interviniendo por primera vez- . Con un movimiento de sus manos, ¡puf!, hacen esfumar una ciudad entera.
Rieron. El hombre alto se miró las manos con una expresión llena de
burla. Eran las manos delicadas e inofensivas de un oficinista.
-Ancianos,
jóvenes, niños, hombres y mujeres, culpables e inocentes, justos e injustos
–continuó el otro hombre, el que nunca hablaba-. En un segundo... ¡puf!
El hombre alto preguntó:
-¿Y
qué pasaba en ese sueño suyo? ¿Podía usted hablar con esos ángeles?
-Yo
les preguntaba la razón de su llegada –dijo el viejo-. Les preguntaba por qué
debía morir toda esa gente.
-¿Y
qué le contestaron?
-Que
el clamor de sus pecados llegaba al Cielo.
Los
hombres rieron. El alto preguntó:
-¿Y
los inocentes?
-Eso
mismo pregunté yo –dijo Manuel-. Si hubiera cincuenta hombres justos en la
ciudad, dije, ¿esos también pagarían por los pecados del resto?
-Ese
sueño me suena conocido –observó el hombre alto.
-Por
amor a esos cincuenta la ciudad sería perdonada –completó su compañero, divertido.
-¿Y
si sólo hubiera cuarenta y cinco hombres justos? –se burló el alto.
-Por
amor a esos cuarenta y cinco la ciudad sería perdonada.
Ambos
empezaron a reír.
-¿Y
si sólo hubiera treinta? –el alto se volvió a Manuel, recobrando la compostura-. No lo tome a mal.
Pero esa historia es tan conocida... Fíjese usted, los hebreos, qué
idiosincrasia. Regateaban hasta con el Todopoderoso –Y luego de probar un
bocado se volvió agudamente a Manuel-: ¿Será que usted también
quiere regatear?
Manuel
los miraba con desconcierto. El alto tragó otro bocado e hizo un gesto
de invitación con súbita campechanía:
-Venga,
vamos. Siéntese un momento con nosotros. No se va a quedar ahí parado. Siéntese
y conversemos -miró su reloj-: Todavía tenemos tiempo.
Manuel lo
observó con desconfianza. El hombre alto explicó:
-Veo
que usted quiere negociar y no se quedará tranquilo si no lo intenta. No
perdemos nada con hablar, ¿no es cierto? -agregó dirigiéndose a su acompañante.
Manuel notó de reojo que su mujer espiaba desde la cocina por la puerta entreabierta. Se sentó.
3
-Lo
primero que debemos dejar establecido –dijo el hombre alto al cabo de un
silencio, durante el cual no dejó ni por un instante de disfrutar de la cena-
es que los pecados no tienen nada que ver con este asunto.
Su
compañero asintió:
-Al
menos, no los de Sodoma y Gomorra –insistió el alto.
Y
su compañero volvió a reír, como si encontrara muy graciosa la aclaración.
Elalto continuó:
-Es
una cuestión de principio y de fin. Usted que es lector de la
Biblia, recordará el Eclesiastés. Las cosas empiezan y terminan. Así fue
siempre, ¿no? Algunas cosas se resisten, tienden a perpetuarse. Aspiran a la inmortalidad.
Pero también esas cosas deben terminar. ¿Me entiende?
El
viejo negó con la cabeza.
-Claro
-siguió el desconocido-. Usted también es hombre. No importa que sea un anciano al borde de la muerte. En el fondo, usted tampoco cree que va a
morir.
-Sí
creo.
-No.
No lo cree. Cree que algo de usted sobrevivirá. Si no es usted serán sus hijos.
O sus semejantes. Su especie, su cultura. No, usted no
puede aceptar que morirá del todo.
Manuel
permaneció en silencio, hilvanando sus pensamientos. Al fin preguntó:
-Quiénes
son ustedes.
-En
cierta forma somos lo que usted y su mujer soñaron. Pero sólo en cierta forma.
Manuel
necesitó otro minuto antes de volver a preguntar:
-Por
qué esta ciudad.
-No
es esta ciudad –respondió el hombre alto-. Son todas las ciudades. En este
momento, otros como nosotros viajan hacia alguna ciudad en alguna parte
-deglutió otro bocado y dijo con el tono de quien menciona lo obvio-: No puede
haber excepciones. Si las hubiera, todo comenzaría otra vez.
-Y por qué todos.
-¿Usted
quiere saber por qué también los inocentes?
-Sí.
Los inocentes. Los niños. Los débiles. Los que no son responsables.
-Ya
se lo dije. El pecado no tiene nada que ver con esto.
El
hombre alto tomó un trago de gaseosa, se secó los labios y continuó con
naturalidad:
-La vida es una cosa extraordinaria. Da un poco de variedad e interés a este
universo aburrido. Y la inteligencia es el orden detrás del caos, la forma en
la materia, la armonía que rige a la fuerza bruta. La combinación de vida e inteligencia es fatal. Eche usted un germen de vida en
un mundo muerto y al cabo de un tiempo tendrá paraísos florecientes,
criaturas luminosas y terribles, bocas devoradoras y presas que huyen, todo el
febril aparato de la vida y de la muerte formando un agitado jardín en la
monotonía de las esferas. Pero añádale inteligencia y tendrá normas, leyes,
estados, política y economía, filosofía y ciencia. Y la vida se habrá salido de
control.
-¿Salido
de control? -repitió Manuel.
-Sí.
La vida acepta la muerte. Ella misma la convoca. Pone dientes en los cazadores,
y cáncer en las células, y bombas de tiempo que detonan poco a poco
convirtiendo la lozanía en decrepitud. Pero la inteligencia no puede aceptar la
muerte. La inteligencia se rebela, lucha. Erige pirámides y civilizaciones.
Compone sinfonías. Lanza discos con mensajes al espacio. Esquiva la vejez y
trampea los relojes de las bombas de tiempo que la vida activó para
autodestruirse. Hace clones de los individuos muertos e injerta neuronas nuevas
en los cerebros estragados. La inteligencia no quiere morir y sabe
cómo hacer frente a la muerte. Tarde o temprano encuentra la forma.
-¿Y
entonces? -murmuró Manuel.
-Es cuando actuamos nosotros. Los jardineros.
-¿Jardineros?
-Cada cierto tiempo el jardín debe ser desmalezado. Hay que cortar los rosales antes de que invadan a las madreselvas, y las madreselvas antes de que ahoguen a los rosales. No es una cuestión de pecados. Es una simple cuestión de limpieza jardineril. Ahora me hablará usted del largo proceso de la historia, de las grandes creaciones artísticas, de los pensamientos de los filósofos y las enseñanzas de las religiones. ¡Las conquistas de la Humanidad! Cree usted que todo eso es muy admirable, que merece perdurar, ¿no es verdad?
-Sí.
-Todo eso no es más que una simple aplicación de algunas destrezas innatas. Dele
el tiempo suficiente a un cavernícola y tendrá la Divina Comedia y los viajes a
la Luna. El mundo de los hombres le parece a usted único e irrepetible. Pero
¿ha pensado alguna vez en los mundos innumerables que existieron y fueron
destruidos, digamos, en los últimos diez mil millones de años? Civilizaciones
esplendorosas, llenas de gloria y de sabiduría. La luz de la inteligencia
encendida y apagada una y otra vez en un millón de mundos diferentes. ¿Qué
tiene su mundo de especial?
Manuel
se había encorvado sobre la mesa. Con un susurro dijo:
-Quizás
tiene usted razón y soy demasiado viejo, demasiado humano para aceptar que no
hay esperanzas.
Lentamente
alzó una mano que hasta entonces tenía apoyada en las piernas. Los otros vieron
que empuñaba un revólver.
-Soy
un viejo, pero usted lo ha dicho. La inteligencia se rebela. Así somos los
seres humanos. Tenemos esta manía de querer luchar.
-¿Y
qué va a hacer? –sonrió el hombre alto- ¿Dispararnos? ¿Piensa que una
bala nos detendría?
Apoyó
los cubiertos junto al plato vacío y se limpió con la servilleta de papel.
-Déjese
de jorobar, hombre. Use un poco la razón. Sólo somos una imagen que usted tiene
en su cabeza, una representación que lo ayuda a comprender. Una bala no puede herirnos. Una puerta cerrada no puede
detenernos. No hay ninguna esperanza. Usted lo sabe hace cuarenta años. Cuando
soñó por primera vez con nosotros, supo que era así.
El
otro hombre, el más bajo, miró su reloj e hizo una señal a su compañero.
-Bien
–dijo éste-. Hay que seguir viaje.
Se
pusieron de pie.
-Buenas
noches- dijo el desconocido desde la puerta. Lo dijo naturalmente, sin ironía.
Manuel
no respondió. Apuntó a las espaldas de los desconocidos que se marchaban en la
oscuridad creciente. Pero no disparó.
Un
instante después oyó el sonido del motor y los guijarros mordidos por los
neumáticos. Las luces de posición del vehículo que se alejaba fueron dos
estrellas rojas y mortecinas parpadeando más allá de los árboles oscuros.
La
esposa de Manuel entró al comedor.
-Los
dejamos ir -protestó llorosa.
Manuel observó que en la mesa de los desconocidos no había nada, ni platos, ni restos de minutas, ni botellas de gaseosa. Todo había desaparecido.
La tomó de un brazo y la obligó a sentarse a su lado.
-¿Y qué
podíamos hacer? -preguntó.
Los ancianos permanecieron largo rato en
esa mesa, mirando a través de la ventana hacia la noche, los árboles sombríos,
la negra ruta por donde nadie transitaba, por donde nadie volvería a
transitar.





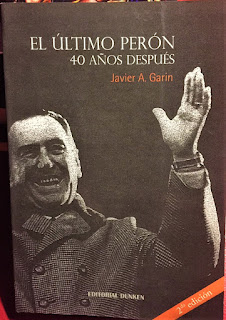







Comentarios
Publicar un comentario