EL CHARANGO DEL DIABLO, por Javier Garin- (otra historia de fantasmas)
por Javier Garin
1
Cuando el
Ramoncito tenía apenas cuatro años su madre lo llevó a Tilcara para las festividades.
Esa fue la primera vez que oyó tocar el charango al gran maestro Antonio
Sánchez. Y nunca más pudo olvidarlo.
En primera fila
del improvisado auditorio, el Ramoncito seguía sus malabarismos sonoros con los
ojitos muy abiertos, casi sin pestañear.
Sánchez notó el
embeleso del changuito: esa muda emoción de un alma simple que, en su
ingenuidad, halaga al verdadero artista mucho más que el gesto aprobatorio de
los eruditos.
Inclinándose al
final de la ejecución, dijo a su pequeño admirador:
-¿Te gusta el
charango?
Como el niño,
en su timidez, no acertara a responder, agregó sonriente:
-¿Darías el
alma por tocar?
Y puso el
instrumento en sus manitos.
Los ojos del
Ramoncito relampaguearon. Obedeció las instrucciones del maestro con gran
temor. Sus deditos lograron arrancar al charango algunos torpes aunque diáfanos
acordes. Sánchez soltó una risa fuerte y enigmática e invitó al auditorio a
aplaudir.
-Mírenlo bien,
porque éste será mi sucesor-dijo.
Por esos
tiempos, Antonio Sánchez era la voz artística más autorizada. Su renombre se
extendía a lejanos países. Todos los años, para esas fechas, hacía un alto en
las giras y regresaba a su Tilcara natal, a tocar junto a los paisanos, a
nutrirse de sus raíces. No había hombre más admirado, respetado y querido: lo
que él decía era palabra santa.
La madre del
Ramoncito, viuda simple y taciturna que había envejecido en los cerros, oyó
emocionada la broma del maestro. Creyéndola un vaticinio de futuras grandezas,
desde ese día no descansó hasta conseguir un buen charango para que su hijo
empezara a ejercitar esas tempranas dotes.
Así fue cómo
quedó marcado el destino del Ramoncito. Así prendió en su alma la llama de la
ambición.
2
El chico creció
con el charango en las manos.
Poco a poco fue venciendo las tosquedades de su oído y
ganando habilidad.
Fue un niño
raro, poco alegre, reconcentrado y huraño. La adolescencia acentuó esas
características.
No terminó la
escuela primaria. Nunca tuvo amigos.
Algún tiempo después murió su madre y lo
recogió un tío de una aldea perdida cerro arriba, más allá de la Garganta del Diablo, más allá de la escuelita de montaña que es la última presencia del Estado en las alturas desoladas. Pero su carácter no se
modificó. Rehuía el trabajo y no quería otra cosa que tocar y tocar.
Las personas
que lo oían pensaban que iba en camino de convertirse en un gran charanguista.
Esta promesa hacía que el tío le tolerara su haraganería y mal talante.
Al cumplir los
dieciséis años, el Ramoncito bajó a Tilcara para las celebraciones. Quería
volver a oír a Antonio Sánchez, su viejo mentor. Pensaba también hablarle y
pedirle una opinión sobre sus destrezas.
Pero la
excursión no resultó provechosa. Antonio Sánchez tocó aquella vez de un modo
magnífico. Todos comentaron que había sido su mejor ejecución en muchos años.
Tocó piezas nuevas, de su autoría, e improvisó otras. Demostró un dominio
inigualado de las posibilidades técnicas. En sus manos, el rústico charango se
había convertido en un instrumento de arte mayor.
Después de
oírlo, el Ramoncito ni siquiera se atrevió a acercarse al maestro. Lleno de
vergüenza e insatisfacción, se retiró silenciosamente por una picada del cerro
y permaneció oculto varios días.
Y durante un
mes no quiso volver a tocar el charango.
3
Cierta
tarde después de estos sucesos, mientras vagaba a solas siguiendo el cauce seco
de un arroyo, se topó con un anciano harapiento que dormía al pie de un manzano
silvestre.
El
rostro del anciano permanecía oculto bajo un amplio sombrero negro. Sobre su
pecho, sostenido por las manos lánguidas del durmiente, descansaba un charango
de antigua y extraña apariencia, adornado con signos y misteriosos detalles, con la caja formada por una caparazón de mulita que no parecía propiamente una mulita sino algun extrañe ser surgido de las entrañas del infierno. El
viento, que se levanta siempre a la siesta, enredándose en las cuerdas del
viejo instrumento, le arrancaba a cada ráfaga un suave ulular.
Si
el Ramoncito hubiera prestado más atención al vagabundo y menos al charango que
éste sostenía, habría podido descubrir en su persona indicios perturbadores. El
cabello del anciano era blanco, pero de una blancura irreal. Roncaba, y de sus
labios se desprendía un sonido penoso, una especie de quejido mortecino. Sus
manos, flacas, cubiertas de venas, estaban deformadas por un reuma atroz: más
garras que manos. Pero su rostro era tranquilo, amable, casi bondadoso.
Cuando
atraído por el leve ulular de las cuerdas el Ramoncito quiso aproximarse, aquel
viejo despertó de golpe y, levantando el ala del sombrero, le clavó los ojos.
Esa
primera mirada podría haberle servido de advertencia, porque en efecto, al
sentirla sobre sí, un escalofrío recorrió su espalda. Pero, una vez más, no
prestó atención.
-¿Qué
mirás? –preguntó el viejo- ¿El charango? Es muy buen charango, m’hijito.
Y
lo hizo sonar con maestría. De sus cuerdas brotaron sonidos maravillosos.
Nadie, ni siquiera Antonio Sánchez, era capaz de tocar así.
-Te
gusta, ¿eh? –exclamó el viejo con malicia- ¿Querés probarlo?
Pero
cuando se aprestaba a tomar el charango que el viejo le ofrecía, este hizo un
rápido movimiento y lo ocultó bajo su poncho. La boca del viejo se abrió en una
fea sonrisa.
-No
tanto apuro –dijo-. Para tocar este charango hay que desearlo de veras. ¿Vos
cuánto lo deseás, Ramón?
Sorprendido
y asustado al oír su nombre, el Ramoncito quiso retroceder. El viejo lo detuvo
con las siguientes palabras:
-No
a cualquiera se le ofrecen estas cuerdas. Antonio Sánchez las tocó una vez. Y
así aprendió lo que sabe. Vos tenés la oportunidad, Ramón. Y cuando las toques,
podrás pedir tres cosas. Tus tres mayores deseos. Antonio Sánchez los pidió. Y
se cumplieron.
El
viejo le ofreció el charango una vez más. Él,
a pesar suyo, tendió las manos con vacilación.
-¿Sabés
quién soy? –preguntó el viejo- ¿Y sabés que quiero a cambio?
Con
una de sus garras tomó al Ramoncito del pecho:
-Tu
almita. Nada más que tu almita. ¿Es mucho pedir, m’hijo? ¿De qué sirve un
almita tan chiquita y que no tiene esperanzas? Dame tu almita, m’hijo. Pero no
ahora. Después. Una vez que se hayan cumplido tus deseos. Ahora tocá el
charango y pedí nomás. Pedí lo que quieras.
Y,
dominado por la aguda mirada del viejo, desprovisto ya de resistencia,
obedeció.
Tocó.
Se deleitó con aquellos mágicos sonidos.
Y las tres cosas que deseó fueron: ser
admirado por Antonio Sánchez, ser invitado a tocar con él, y
llegar a ejecutar el charango con tal maestría que nunca nadie pudiera hacerlo
así.
Cuando
concluyó su pensamiento, el viejo le arrebató el charango con un rápido ademán.
De improvisó le arrancó también un mechón de pelo.
-Es
mi garantía- dijo.
Y
se apartó del aterrorizado Ramoncito con paso torpe, trepando una picada hasta
desaparecer.
4
Después
de aquel encuentro, el Ramoncito volvió asustado a la aldea. No sabía si lo
sucedido era realidad o imaginación. Esa noche soñó pesadillas y durante varios
días tuvo fiebre y alucinaciones. Una vez sano, la horrible figura del viejo le
pareció un simple delirio de su enfermedad.
En
los meses siguientes no dejó de aprender con su charango. Cada día adquiría
destrezas nuevas. Hacía progresos milagrosos.
Al
llegar nuevamente las festividades, había aprendido tanto que estaba en
condiciones de disputar en habilidad con cualquiera de los maestros musiqueros
de la Quebrada.
Era
el orgullo de la aldea. Si no hubiese bajado a Tilcara por propia voluntad, su
tío y los demás habitantes de cerro arriba lo habrían llevado por la fuerza.
Su
presencia en Tilcara fue triunfal. La gente se maravilló oyéndolo improvisar en
la plaza. Antonio Sánchez fue informado del nuevo portento musical y quiso
oírlo. El Ramoncito se dio el gusto de ejecutar el charango frente al gran
maestro. Y entonces sucedió algo extraño.
Cuando
el Ramoncito terminó de interpretar una vieja canción, Antonio Sánchez, el más
célebre charanguista, se puso a llorar.
-Esto
es arte –dijo-. La obra de Dios.
Fue
un momento de gloria.
El
Ramoncito se sintió perfectamente feliz.
Pero,
al dirigir la vista hacia el público, observó de pronto algo perturbador.
Apretujado en la multitud, alcanzó a divisar a un viejo de pelo muy blanco que
sonreía con expresión malévola.
Esa
imagen lo horrorizó de tal manera que, en cuanto pudo, huyó de la fiesta cerro
arriba, rumbo a su aldea.
Al
concluir las celebraciones, Antonio Sánchez en persona remontó el camino del
cerro y se presentó ante el Ramoncito con estas palabras:
-¿Por
qué desapareciste así? Te he estado buscando.
Preparate y vení conmigo a Buenos Aires. Quiero que me acompañes en la
próxima gira. Yo soy un hombre viejo y alguien debe tomar la posta cuando no
toque más.
Asustado,
el Ramoncito no supo qué responder. Ahora tenía miedo de que se cumplieran sus
deseos. Inventó pretextos. Ante la insistencia de Antonio Sánchez, prometió que
viajaría a Buenos Aires en dos o tres semanas. Antonio Sánchez le dejó su
dirección en la Capital, diciendo:
-Tenés
que mostrar lo que sabés. Esta es la música de nuestros padres, la voz de
nuestra raza. El mundo debe conocerla.
Cuando
Sánchez se marchó, el Ramoncito lo siguió con los ojos durante unos minutos.
Y
entonces, recortada contra el cielo, descubrió una vez más la figura del anciano
de cabello blanco, de pie sobre una loma, junto a un cardón.
Y
comprendió que se había cumplido, a su pesar, el segundo de sus deseos.
5
Nadie
podía entender cómo había rehusado la invitación de Sánchez. ¿No era éste el
anhelo de todo músico quebradeño?
Aunque
secretos, sus motivos eran dignos de la mayor consideración. Ahora sabía que,
en cuanto se cumpliese su tercer deseo, estaría perdido.
Sin
embargo, la ambición es más poderosa que todas las razones. Con el paso de los
días, el Ramoncito fue cambiando de parecer.
¿Qué
eran esos temores ridículos? ¿El viejo existía o lo había imaginado? Y aún
siendo real, ¿por qué creer que era algo más que un simple viejo, un pastor, un
vagabundo?
La
habilidad del Ramoncito con el charango no encerraba ningún misterio
sobrenatural. ¿O acaso no la había adquirido a fuerza de practicar y practicar
desde pequeño?
Pero
lo que lo perturbaba era pensar en el futuro. Si no tocaba el charango, ¿qué
sería su vida? Una larga, penosa resignación. Antonio Sánchez le había ofrecido
encarnar la voz de la raza. ¡Eso sí valía la pena! Perder el alma así era
preferible a dejarla marchitarse en el olvido.
La
gente de la aldea juntó unos pesos para él y al fin tomó el tren a Buenos
Aires.
Llegó
a la Capital a comienzos del otoño.
Las
autopistas, las multitudes, los rascacielos lo abrumaron. Se sintió pequeño,
desvalido. Buscó inmediatamente a Antonio Sánchez.
Pero,
al presentarse en su domicilio, lo atendió una mujer desconocida.
-Antonio
está en Europa –le informó.
Se
puso pálido. La mujer prosiguió:
-Tiene
contrato en Alemania.
-Pero
él me invitó a venir –alcanzó a murmurar el Ramoncito.
-Yo
no sé nada –dijo la mujer-, yo sólo cuido la casa.
-Pero
me esperaba...
-¿Y
cuándo tenías que venir?
-Hace
tres semanas.
-Antonio
viajó ayer. Y no vuelve hasta dentro de tres meses.
El
Ramoncito se llenó de pánico. Durante dos o tres días vagó por la ciudad.
Durmió en las plazas. Gastó la última moneda. ¿Cómo iba a sobrevivir de aquí en
más? ¡Dos meses en esta ciudad monstruosa, desconocida, poblada de ruidos,
peligros y personas indiferentes! Jamás había pisado otra cosa que los ásperos
senderos de los cerros. No conocía a nadie, no le importaba a nadie. Si alguien
lo miraba era con extrañeza y hostilidad.
Preguntó
por la estación de trenes, pensando en volver a Jujuy, aunque no podía pagar el
boleto. Pero la estación que le indicaron no era la misma a la que había llegado.
Era Plaza Constitución. Durmió otra noche a la intemperie.
Al
día siguiente vió por casualidad a tres hombres con aspecto de paisanos suyos.
Tenían instrumentos musicales: una quena, un charango, un bombo. Se acercó a
ellos y les contó su situación. Apiadados, le dieron unos pesos.
Cuando
ya se alejaban, uno de ellos cambió de parecer y, volviendo sobre sus pasos, le
dijo:
-Nosotros
tocamos carnavalitos en los trenes. La gente nos da propinas y así vivimos.
Pero apenas alcanza para nosotros.
Y
le aconsejó que probara tocar por su cuenta.
6
El Ramoncito
aceptó el consejo.
En los días
siguientes hizo muchos viajes de ida y vuelta en los trenes de Constitución.
A veces los
guardas lo obligaban a bajar, pero en general pasaban sin molestarlo.
Lo más
irritante, sin embargo, era que la gente no le prestaba atención.
Por más que él
se esforzara, no conseguía despertar la sensibilidad de nadie.
Muchos
pasajeros llevaban artefactos de música en las orejas, oyendo rock. Otros iban
camino de sus trabajos llenos de malhumor. Estos eran la mayoría, y la música
del charango les molestaba. Ponían cara de disgusto o hacían comentarios
groseros:
-Estos
bolivianos de mierda. Por qué no se irán a su país.
Y aunque el
Ramoncito no era boliviano, aquel desprecio le dolía en el corazón.
Otras veces no
hacían falta palabras. Bastaban los gestos cargados de fastidio. Pero aún era
peor la indiferencia. El Ramoncito muchas veces sentía deseos de llorar. Y si
alguien le daba una moneda, lo hacía más por lástima que como recompensa a su
arte.
Así vagó dos,
tres días, una semana.
El alma se le
quebró en los vagones ferroviarios.
¿Esta era la
gloria prometida? ¿Dónde estaban los oídos del mundo, los oídos que, según
Antonio Sánchez, esperaban para oír la voz de su raza?
Todavía, sin
embargo, le quedaba un arresto de ira, de rebelión.
Y una noche,
mientras el tren se acercaba a la terminal con los últimos pasajeros, el
Ramoncito cerró los ojos. Y tocó.
Tocó el
charango como nunca lo había hecho.
Tocó con rabia,
con estremecimiento, con agonía.
Olvidó cómo y
en dónde estaba y se entregó a la música. Improvisó. Hizo gritar y gemir a las
cuerdas. Puso el alma en sus dedos, y sus dedos hablaron con el alma de la
tierra.
Y hablaron de
dolores antiguos, de heridas ancestrales.
Fue un himno
extraño, nunca oído. Si lo hubiese ejecutado en una catedral, habría conmovido
a los ángeles. En un teatro, habría sacudido a la multitud.
Pero el
Ramoncito estaba simplemente en un vagón de tren y su auditorio eran unos pocos
pasajeros que regresaban del trabajo, a quienes nada importaba excepto llegar a
sus casas.
Cuando volvió
en sí el tren se había detenido y bajaban los últimos pasajeros. Nadie lo miró,
nadie lo felicitó, nadie había oído. Una sola mujer le dio de mala gana una
moneda de cincuenta centavos.
De pronto oyó
que alguien decía a sus espaldas, con sincera admiración:
-Es lo mejor
que se haya hecho nunca. Nadie tocó ni volverá a tocar de ese modo.
Se dio vuelta
con fatiga. Sentado en una butaca, había un viejo de cabellos blancos. No
llevaba poncho ni sombrero sino un elegante sobretodo, pero el Ramoncito lo
reconoció.
-Ah, es usted
–dijo.
-Sí soy yo. Y
cumplí. Ahora tenés que acompañarme.
El Ramoncito se
encogió de hombros.
Ambos
descendieron del tren y se perdieron en la oscuridad.





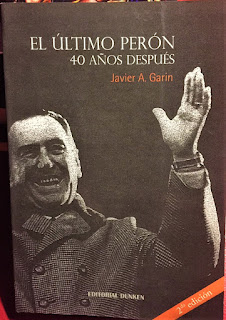







Comentarios
Publicar un comentario