MAGALLANES: Los primeros del final de la tierra, por Javier Garin
Cuento de Javier Garin (de "Historias del Fin del Mundo")
1
El condenado avanzó con cierta altivez frente a sus
antiguos compañeros, en la pequeña isla desierta. Los hombres presenciaban la
escena silenciosos, con una vaga expresión de culpa. El condenado recibió el
último sacramento. Arrodillado, lo hicieron inclinarse, ofrecer la nuca. Un hombre de semblante sombrío, terco,
cubierto de una profusa barba que empezaba a encanecer, hizo un leve movimiento
de cabeza. Un golpe fuerte, preciso. El cuerpo del condenado se agitó en una
convulsión final, la cabeza rodó. Los hombres bajaron la vista. Nadie dijo una
palabra en la isla desierta, rodeada de aguas azules, aguas hasta entonces
vírgenes. Alguien se inclinó a contemplar esos ojos fijos, cristalizados en un
vacío de desesperación, que parecían mirar ansiosamente hacia la costa
fronteriza, hacia el continente, más allá del canal, como si aún entonces
aguardaran de aquella tierra, abundante en enigmas, una explicación a tanto absurdo.
Pero la tierra descarnada, acostumbrada a la crueldad, indiferente al dolor,
permaneció en silencio bajo el viento, bajo el cielo declinante, cargado de
presagios.
2
Habían llegado a aquel puerto salvaje pocos días
antes. Las cinco naves habían cortado suavemente, con alivio, las aguas
tranquilas, reparadas, a cubierto del oleaje del mar abierto. Las cinco naves
habían recogido sus velas en silencio, sin muestras de alegría, sin entusiasmo.
Habían llegado a un puerto seguro, pero no reinaba en ellas ni esperanza ni
tranquilidad.
Era la Pascua de 1520. Seis meses habían
transcurrido desde su partida sin destino declarado, allá en el puerto de
Sanlúcar, al otro lado del gran océano. Habían atravesado calmas chichas y
borrascas, tempestades y vientos adversos. Habían llegado al continente
misterioso, y recorrido sus costas, y descubierto poblaciones salvajes que
correteaban en las orillas y animales fabulosos de tierra y de mar, nunca antes
vistos, que parecían confirmar las antiguas historias de viajeros, y aves de
fulgurantes plumajes, y ruidosos monos saltarines, y monstruos marinos grandes
como navíos, y bosques impenetrables, interminables, hechos de esplendor y de
sombra, y ríos gigantescos que hablaban de vastísimos territorios por descubrir,
de lagunas y pantanos y mares interiores que los alimentaban, y de enormes
montañas que les daban sustento con sus nieves eternas. Habían visto todo
aquello sin detenerse nunca, navegando y navegando siempre hacia lo
desconocido, dejando atrás las selvas de incitante verdor, los ríos poderosos,
los puertos abrigados, los climas benignos, las aguas templadas, para
internarse poco a poco en esas costas de infernales desiertos, de tierras
ásperas, desnudas, sólo adornadas por matorrales resecos que tiritaban bajo un
viento infinito, y populosos pájaros caminadores en las desoladas playas, y
largos acantilados que se precipitaban jornada tras jornada sobre el mar azul.
Navegando siempre hacia el sur, hacia el frío, hacia el horizonte temible,
hacia las corrientes heladas, hacia el imperio del viento, mucho más allá de
las últimas tierras exploradas, avanzaban y avanzaban. Nadie sabía qué habría
después. Nadie había estado jamás en esas aguas, en esas costas. Nadie podía
saber –salvo el adusto comandante, silencioso, reservado, recluido en sus
aposentos y en sus obstinadas meditaciones- hasta cuándo seguirían hundiéndose
en el sur ignoto, ni qué destino final buscaban aquellas cinco naves, que cada
día parecían más taciturnas, más frágiles, más pequeñas.
Trinidad se llamaba la nave capitana. No era la más
grande, pero sí la más hermosa. Ninguna de las embarcaciones estaba tan bellamente decorada, ni tenía tan
altos e imponentes castillos de proa y de popa. El capitán general viajaba en
ella encerrado en su mutismo, rodeado de misterio. Hombre duro, de cuarenta
años, de mirada penetrante. Nadie sabía lo que pensaba. Nadie conocía sus
planes últimos. Apenas mascullaba de vez en cuando alguna orden lacónica,
alguna instrucción precisa y seca. Apenas salía de vez en cuando a otear las
costas desiertas, a estudiar las aguas, a leer los cielos. Era como un
espectro, como un soberano distante, frío, como un obseso carcomido por
secretos designios. Muchos lo odiaban. Muchos empezaban a temerle.
Las otras naves se llamaban San Antonio,
Concepción, Victoria y Santiago. Los
tripulantes eran en su mayoría españoles, aunque los había de otros orígenes,
como ese veneciano parlanchín, ese tal Pigafetta, que tomaba nota de todo en su
diario con el designio de revelar al mundo los misterios de esos parajes
inexplorados. Eran gentes habituadas al peligro, nada fáciles de amedrentar. Y
sin embargo, la inquietud, el temor supersticioso, iban extendiéndose poco a
poco.
¿Adónde se dirigían? ¿Por qué el capitán general no
comunicaba sus propósitos? ¿Cómo iban a sobrevivir al duro invierno que ya se
avecinaba, que se hacía notar en el descenso creciente de la temperatura, en el
declinar de los días, en el viento, en las aguas más y más heladas y
amenazantes?
Llegaron a ese puerto bajo un cielo extraño. Las
estrellas familiares iban quedando atrás y aparecían constelaciones nuevas,
desconocidas, ominosas, como si efectivamente se estuvieran hundiendo en otro
universo. Y el capitán general seguía sin hablar.
Nunca lo habían querido. Nunca habían aceptado del
todo su jefatura. Los españoles estaban disgustados. Aquel extranjero de
carácter sombrío no les inspiraba confianza. ¿Cómo confiar en alguien que había
abandonado su patria y traicionado a su rey? Porque eso era lo que algunos, en secreto,
pensaban de él. Habían oído cosas de su vida anterior, de su carrera al
servicio de Portugal, el reino rival, del que era nativo. Sabían que era un
marino experto, que había participado de arriesgadas expediciones, de la
conquista de Quiloa y Mombasa, que había dirigido una nao en la toma de Malaca,
que había sido comisionado para afianzar el dominio portugués en las Molucas.
Sabían también que había crecido y recibido su educación en la corte de
Portugal, gozando del favor de la reina, doña Leonor, y más tarde de Manuel el
Afortunado. ¿Por qué, entonces, estaba ahora al servicio de España, dirigiendo
una escuadra armada por Carlos I, enemigo de sus antiguos señores? Por ambición
de gloria, por codicia. Si había traicionado a sus benefactores, ¿qué podía
esperarse de ese hombre?
El descontento crecía. Muchos pensaban que los
conducía a una muerte segura, lejos de Dios y del hogar. Se preanunciaba un
motín. Encerrado en su silencio, el capitán general parecía no advertirlo. Pero
de pronto la esfinge portuguesa comenzó a actuar, para sorpresa de todos. Tal
vez algunos rumores llegaron por fin a sus oídos. El influyente y levantisco
Juan de Cartagena fue arrestado sin darle oportunidad de rebelarse. Al mismo
tiempo, el capitán general dispuso un cambio sorpresivo de mandos. Por un
momento la calma pareció restablecerse, el peligro pareció conjurado. Y así el
jefe de la escuadra española, el huraño portugués, logró hacerla fondear en
aquel puerto, al que dio el nombre de San Julián, y donde, al parecer, había
decidido buscar refugio para el invierno.
Era la Pascua de 1520. Era la primera vez que
hombres blancos surcaban aquellas aguas, hollaban aquellas tierras. El primero
de abril, domingo de Ramos, el portugués ordenó oficiar misa en tierra firme.
Dando la espalda al mar en el altar improvisado en la costa, bajo un cielo
magnífico, el sacerdote llevó a cabo el servicio religioso en medio de un gran
silencio, mezcla de respeto, emoción y temor.
Fue la primera misa celebrada en esos territorios.
Poco después estallaría la sublevación. Poco después caería en tierra, en la
isla bautizada como de la Justicia, la cabeza del primer hombre europeo
ejecutado por europeos. La civilización llegaba, trayendo consigo sus dos
armas, a la vez símbolos y herramientas de su poder: la Religión y el patíbulo.
3
Ese domingo de Ramos, el hosco jefe de la escuadra
invitó a capitanes y oficiales a compartir una comida en su nave. Era un gesto
inusual en él: una forma de celebrar el arribo a ese puerto remoto, el final de
una etapa en un viaje cuyo desarrollo futuro sólo él conocía. Era también una
tentativa de sondear los ánimos, quizás de aplacar los recelos. Llegó la hora,
pero los invitados no aparecieron, con excepción de Alvaro de Mezquita,
flamante jefe de la San Antonio, hombre respetuoso de las jerarquías. El capitán
general no mostró sorpresa. Permaneció en silencio, como siempre. Ensimismado,
inexpresivo.
Acababa de sufrir un desaire temible. Sólo podía
significar una cosa. El motín estaba comenzando.
En medio de la noche, los sublevados actuaron
abiertamente bajo la inspiración del atrevido Gaspar de Quezada. Con una rápida
acción liberaron a Juan de Cartagena y atacaron por asalto a la San Antonio.
Lograron el dominio de tres de las cinco naves.
El capitán general afrontó los acontecimientos con
frialdad. No iban a arrebatarle tan fácilmente su escuadra. Y él, Fernao de
Magalahes, el portugués, no iba a renunciar con tanta precipitación a sus
propósitos, a los planes urdidos durante meses y años, al único sueño, al único
objetivo de su vida.
Aquellos hombres no lo conocían. En su torpeza, en
su cobarde rebelión, no eran capaces de comprender a un hombre como él. No
sospechaban que estaba dispuesto a todo: que si había abandonado su patria y
negociado sus proyectos en la corte española no era porque fuese un simple
mercenario. Tenía una idea, una idea grandiosa. Una idea demasiado grande para
subordinarla a lealtades cortesanas, demasiado fuerte y bella para entregarla a
los necios caprichos, temores e intrigas de una tripulación antojadiza. Ellos
se habían alzado sin contar con que estaban frente a un hombre poderoso. Su
poder no radicaba en el mando, que estaba casi a punto de perder, sino en su
resolución, en su voluntad de hierro, en su empecinamiento inquebrantable.
Ellos sólo querían volver a España. El quería la gloria, la inmortalidad. La
diferencia era abrumadora.
Pocas horas después la situación había variado
ostensiblemente. La nao Victoria había sido recuperada por el capitán general.
Las relaciones de fuerza empezaban a darse vuelta en contra de los amotinados.
La firme voluntad del jefe de la escuadra se imponía sobre los ánimos
cambiantes de los marinos, como siempre ocurre cuando un hombre movido de un
designio unívoco se planta con entereza frente a la multitud.
Libró una intimación sin respuesta. Se siguió una
escaramuza. Las dos naves rebeldes, después de algunas deliberaciones, izaron
la bandera de rendición.
4
Fernao de Magalhaes, el capitán general, el hombre
de barba enmarañada y mirada torva, rígido, implacable, pronunció la sentencia
frente a toda la tripulación reunida. Los acusados la escucharon en silencio.
Cuarenta hombres fueron condenados a muerte, entre ellos el capitán Gaspar de
Quezada, el rebelde Juan de Cartagena y el díscolo sacerdote Sánchez de la
Reina.
Hubo alguna sorpresa por la severidad de la medida.
Uno de los hombres leales solicitó una entrevista reservada al capitán general.
Era Alvaro de Mezquita, capitán de la San Antonio. Su propia persona había
corrido peligro durante el motín por mantenerse fiel. Le rogó en secreto que
mostrara clemencia. Algunos de esos hombres habían sido arrastrados a la
sublevación por los cabecillas. El capitán general nada respondió.
En los combates para recuperar la nao Victoria
había muerto su capitán, Luis de Mendoza. Magalahes ordenó descuartizar sus
restos a la vista de todos, para alimento de las aves.
Gaspar de Quezada, el caudillo, fue conducido a la
isla fronteriza, donde lo decapitaron.
Recién entonces Magalahes consideró el pedido del
capitán de la San Antonio. Quizás tenía razón. La tripulación ya había
escarmentado. Y no podía privarse de tantos hombres. Perdonó la vida al resto.
Pero a Juan de Cartagena y al sacerdote Sánchez de Reina los hizo desterrar. Se
internaron desolados en la “terra incógnita”. Poco después vino el invierno, el
frío atroz, las noches despiadadas. Y nadie volvió a verlos.
5
Pasaron los meses. Las naves fueron reparadas y
reaprovisionadas. Se cazaron algunos animales, extravagantes a la vista y al
paladar. No volvió a producirse ningún motín.
Hacia fines
de abril Magalahes ordenó a Juan Serrano, capitán del Santiago, partir hacia el
sur con su navío en misión de reconocimiento. Al darle instrucciones, le
explicó el motivo de sus desvelos. Debía buscar un paso navegable hacia el
oeste, hacia el otro mar, el mar que se abría más allá del continente, el mar
que surcaban las naves portuguesas en su camino a las Molucas. Ese paso debía
existir. Así lo creía firmemente Magalahes desde que, revolviendo las
colecciones de documentos de la Contaduría de don Manuel de Portugal, había
encontrado una carta de marear hecha por Martín Behaim, miembro de la Junta dos
Matemáticos, que admitía la existencia de un estrecho austral. Fue gracias a
ese documento que urdió su plan expedicionario y convenció a un oficial de la
Casa de Contratación de Sevilla, al obispo Fonseca y al propio Carlos I de
patrocinar su temeraria empresa. Ese era el paso o estrecho que ahora Serrano
debía buscar siguiendo la costa durante un cierto número de leguas, regresando
a San Julián en caso de no encontrarlo.
El Santiago partió. Magalahes aguardó con ansiedad.
Pero los días pasaron, el clima se hizo más duro y la nave de reconocimiento no
regresó. Sólo al cabo de muchas jornadas vieron por fin a Serrano y sus
hombres, que regresaban por tierra, a pie, exhaustos luego de atravesar leguas
y leguas de territorio desierto en medio de terribles penalidades. Habían
perdido el navío en un temporal. Obligados a encallar, salvaron sus vidas de
milagro.
Serrano refirió que, poco antes del naufragio,
pudieron descubrir y atravesar la desembocadura de un ancho río, cuyas aguas
extrañamente celestes fluían entre barrancos. Llamaron a ese río de la Santa
Cruz. Pero hasta el momento de la tempestad, no habían tenido noticias de paso
marítimo alguno.
6
Hacia el mes de junio los días se habían acortado,
y el viento no cesaba de soplar, y nevaba. A veces un pálido sol animaba la
costa desierta. El mar, encerrado en aquel puerto natural, se mostraba siempre
calmo. Pero más allá se alzaban las crestas de olas furiosas en los días de
tempestad.
Entonces ocurrió algo extraño. El locuaz Pigafetta
escribió así en su crónica:
“Un día en que menos lo esperábamos se nos presentó
un hombre de estatura gigantesca. Era tan alto que con la cabeza apenas le
llegábamos a la cintura”
Toda la tripulación de la escuadra estaba asombrada
con la aparición de ese gigante surgido de la nada, que ejecutaba extraños
movimientos de una danza misteriosa en la playa de San Julián. ¿De dónde había
salido? ¿Quién era? ¿Acaso el desierto estaba habitado por una raza de
descomunal estatura?
Así se hizo contacto con los nativos. Al comienzo
fue pacífico. El espíritu religioso vio allí una oportunidad, y decidieron que
había que bautizar a uno de aquellos extraños hombres altos. Le dieron el
nombre cristiano de Juan. Y todo habría quedado en ese inofensivo intercambio
si Magalahes, deseoso de asombrar a sus nuevos señores, no hubiese decidido
llevarse, para regalo de la corte de España, a algunos ejemplares de aquella
raza exótica.
No resultó fácil capturarlos. Hubo enfrentamientos
y muertos en ambos bandos. Pero los europeos se salieron con la suya y al fin
redujeron a dos gigantes. Pigafetta contaría más tarde que entre nueve
españoles de los más fornidos apenas podían sujetar a los cautivos,
arrojándolos al suelo para atarlos, y aún uno de ellos lograba desasirse una y
otra vez.
“El capitán –escribió
Pigafetta- dio a esa gente el nombre de patagones”.
Bautizaba
así a una raza, a todo un
territorio.
8
Hacia fines de agosto
Magalahes mandó levar anclas. El tiempo mejoraba inspirándole confianza. Quiso
probar suerte. Las cuatro naves sobrevivientes se hicieron a la mar.
Navegaron apenas veinte
leguas, hasta el estuario del río llamado por ellos Santa Cruz. Allí volvieron a
detenerse, esta vez en una escala que duraría otros dos meses.
Magalahes comenzaba a
sentirse ansioso. Lo intrigaban aquellas costas interminables. Se preguntaba sobre el origen de ese río de
aguas pintadas, que parecía discurrir desde lo profundo de un vasto territorio,
desde montañas remotas. Esperaría a que el tiempo se compusiera definitivamente
y emprendería un nuevo intento por hallar ese hipotético paso al otro océano,
donde la tierra concluía.
El 18 de octubre, por fin,
las cuatro naves se pusieron nuevamente en camino. Esta vez no volverían a
detenerse. Estaba despejado, el viento hacía resonar las velas, el mar adquiría
un azul profundo bajo el ancho cielo austral.
Al cabo de tres días
descubrieron una amplia rada que se internaba en el seno del continente. El San
Antonio y el Concepción avanzaron por ella para reconocerla, mientras se
desataba a su alrededor una tempestad furiosa, y las olas saltaban y rodaban y
se chocaban de manera siniestra.
Era el estrecho. La
búsqueda había concluido. Ahora sólo les quedaba navegar hacia delante, hacia
el oeste, avanzando y regresando al mismo tiempo, ciñendo por primera vez la
cintura del mundo: un mundo que a partir
de entonces empezaría a empequeñecer, que nunca volvería a ser tan vasto, tan
inabarcable en la imaginación de los hombres.
En septiembre de 1522 una
sola de aquellas naves –la Victoria, profético nombre- arribaba por fin al
puerto de Sanlúcar, al cabo de tres años de navegación. De los doscientos
sesenta y cinco tripulantes originales, sólo dieciocho volvían a casa. Fernao
de Magalahes, el obstinado portugués, no vivió para verlo.





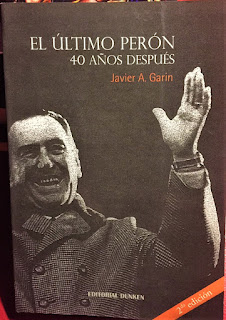







Comentarios
Publicar un comentario