LA TUMBA BAJO EL CIRUELO (cuento de fantasmas suburbano) de Javier Garin (de "Historias del Fin del Mundo")
1
Entre las historias de horror que han
sobrevivido en la tradición oral de mi familia, ocupa un lugar destacado el
crimen de los Cansino.
La prensa amarilla de entonces sacó buen jugo
al asunto. Reunía los ingredientes: una madre malvada, tres hijos sumisos, un
crimen oculto en la aparente paz del hogar, y los fantasmas de la culpa
clamando por justicia... Combinación sensacional.
Se me perdonará que aclare cómo se ha
conservado esta historia en mi familia. Dio la casualidad de que uno de mis
tíos maternos fue, en su adolescencia, amigo del menor de los varones Cansino.
Cuando el crimen fue descubierto, nadie pudo creer que ese simpático joven,
visita habitual en casa de mis abuelos, hubiera guardado por años tan
sangriento secreto.
La autora material del crimen fue la madre.
Mujer enérgica, ignorante, resentida, que subyugaba a sus hijos y hacía valer
su autoridad a golpes. Soltera, indómita, con un frondoso historial de
concubinos borrachos y holgazanes, la vieja Cansino estaba acostumbrada a lidiar
con lo peor de la existencia. Durante años había ganado el sustento para sí y
sus hijos sin que un hombre la ayudara, en trabajos viles, en fábricas roñosas.
Vieja ya, e incapaz de seguir trabajando a causa de una renguera adquirida en
un accidente fabril, se consideraba acreedora a la gratitud inagotable de sus
hijos, y cobraba la deuda diariamente, gobernando sus vidas con mano de hierro,
requisando y administrando sus jornales, fiscalizando sus diversiones. Cuando
tenía que castigar, lo hacía sin remilgos. No sólo pegaba a los más pequeños,
sino también al mayor, muchachón de veintisiete años, grande como un ropero, y
que, de proponérselo, podría haber rechazado sus iras con el dedo meñique.
La vieja tenía, en su fiereza, una afición
amable: cultivaba una huertita en los fondos de su casa. Hortalizas, legumbres,
una higuera, limoneros y naranjos merecían sus tiernos cuidados. El árbol más
vistoso era un amplio y retorcido ciruelo, al que la vieja dispensaba especial
consideración.
El mayor de los hijos, el grandulón Juan, era
callado, lerdo, torpe. Vivía superado por los hechos. La vida misma era un
hecho obstinado que resistía su comprensión. Se enredaba en continuos
problemas, de los que nunca podía salir por sí mismo. Sólo tenía una certeza: que
no había embrollo, por complicado que fuese, que su madre no pudiera resolver.
En ocasiones, le sobrevenía un pálido conato de sublevación contra la tiranía
materna. Pero esto duraba poco. Sus rebeldías terminaban siempre con un
humillante acto de contrición. Trabajaba en un taller metalúrgico y siempre
estaba a un paso del despido. Bebía.
Carlitos,
el segundo hijo, era el amigo de mi tío. Su estrategia frente a la madre
era la docilidad. Tenia dos personalidades. Fuera de su casa era un adolescente
inquieto, chistoso, amigo de la parranda. Pero de puertas adentro se
transformaba en un esclavo obediente, pero astuto, que sabía sacarle
concesiones a la vieja aprovechando su evidente favoritismo y sin llevarle la
contra jamás. Trabajaba desde los trece años en una fábrica de galletitas. Para
él, salir a trabajar era un alivio. Aunque de carácter independiente, no se le
cruzaba por la cabeza la traición de irse a vivir solo.
La menor, Ana, estaba en la pubertad. Como
hija mujer, sobre ella recaía todo el peso de la potestad materna. A diferencia
de sus hermanos, no tenía la escapatoria de salir a trabajar. Vivía encerrada
haciendo las tareas domésticas bajo supervisión de su madre. No hablaba. Su
mejor defensa consistía en pasar desapercibida. Y no siempre lo lograba.
Así estaba conformada esta familia. Los
vecinos no estimaban mucho a la agria vieja. Pero como los Cansino no se metían
con nadie, sus excentricidades quedaban circunscriptas a la intimidad del
hogar.
Quizás las cosas nunca hubieran salido de la
rutina. Pero Juan, el mayor, se enamoró. Y esto desencadenó la tragedia.
2
Juan Cansino conoció a su futura esposa en el
tranvía: una joven chaqueña, recién llegada a Buenos Aires, que trabajaba como
mucama. Empezaron a salir en secreto al cine, al parque de diversiones, a algún
baile. Un día la muchacha le dijo que estaba embarazada.
Juan tomó una resolución. Luego de despacharse
unas cuantas ginebras, regresó a su casa y anunció entonado:
-Madre,
me voy a casar.
Este anuncio provocó una tormenta. La vieja
gritó, berreó, arrojó platos, se mesó los cabellos y arañó el rostro de su
hijo. Como Juan estaba borracho (y, por ende, se sentía propenso al heroísmo),
los reproches de su madre no le hicieron mella; al contrario, aumentaron su
determinación. Abandonó la casa materna con un portazo.
La vieja enfermó de ira. Durante más de un mes
permaneció tendida en su cama sin despegar los labios, excepto para comer.
Carlitos no osó decirle que, en el ínterin, Juan había llevado a cabo sus
planes matrimoniales, y que vivía con su flamante mujer en una pensión de la
Boca.
La
emancipación de Juan duró poco. Su mujer perdió el empleo a causa del embarazo,
y el propio Juan se vio mezclado en uno de sus habituales entuertos; sólo que
esta vez no estaba su madre para remediarlo. Lo acusaron de haber robado unas
herramientas y fue despedido. Sin trabajo ni forma de pagar el alojamiento -y
para colmo esperando un bebé-, los recientes esposos se vieron obligados a
recalar, con la cabeza gacha, en la vieja casa de Lanús que desde siempre había
sido el hogar de los Cansino.
Carlitos actuó de mediador. Fue él quien
consiguió, con sutil diplomacia, introducir a su hermano mayor y a su cuñada en
el cuartito libre de la casa. Fue él quien hizo que el hijo pródigo se
reconciliara con su iracunda madre. Pero Carlitos no pudo, pese a toda su
habilidad negociadora, lograr que la anciana mujer dirigiese a su nuera al
menos una mueca ligeramente amable.
Aunque pasó el tiempo, la paz no llegó jamás.
La vieja descubrió que su nuera era terca y orgullosa. Si esta hubiese acatado
su autoridad, quizás habría terminado por tolerarla. Pero no: la intrusa tenía
pocas pulgas y se sabía defender. La guerra entre ambas estalló. La cocina -
sede del poder femenino- se convirtió en campo de batalla. Y en medio de las
dos contendientes se encogía Juan Cansino, torpe, atontado, cada día más afecto
a la ginebra. Los lazos filiales pudieron más que los conyugales: Juan, al fin,
tomó partido por la vieja, y a su mujer -encinta y todo- le propinó varias
palizas.
El embarazo rondaba los seis meses cuando
ocurrió el crimen. Era agosto, hacía un frío atroz, y estaba toda la familia
reunida para la cena. La vieja Cansino comenzó una nueva disputa con su nuera.
Se cruzaron insultos y golpes. Había por allí un cuchillo de cocina que la
vieja manipulaba cortando carne. Los tres hijos Cansino vieron cómo el cuchillo
describía una curva e iba a clavarse en el pecho de la mujer embarazada. Esta
retrocedió tomándose el vientre, trastabilló y se desplomó sin proferir sonido.
Todos
quedaron estupefactos. Carlitos alcanzó a murmurar:
-Madre...
qué ha hecho...
-¡No
es nada! !¡No es nada! -dijo la vieja, inclinándose sobre su víctima y tratando
de contener la sangre que manaba sin remedio- Es un tajo, nada más.-Y
recordando de repente a su hija menor, añadió: -¡Saquen a Ana de acá!
Carlitos tomó a su hermanita, que se había
desmayado, y la llevó rápidamente a otra habitación. Cuando volvió, su madre
había retirado el cuchillo homicida y lo lavaba frenética, repitiendo: "No
es nada, no es nada." Juan daba vueltas como una fiera enjaulada,
tomándose la cabeza. En el suelo yacía su esposa, en un charco de sangre.
-Está
muerta, madre -dijo Carlitos. Pero le costó un enorme trabajo hacer que la
vieja comprendiera ese hecho. Al fin pudo obligarla a tomar asiento. Era el
único que conservaba la sangre fría. Cuando vio que su hermano mayor empezó a
llorar y vociferar, lo tranquilizó de un sopapo. Luego, tomando las riendas del
asunto, preguntó: - ¿Y ahora qué hacemos?
Discutieron. La vieja comenzaba a pensar y
medir las consecuencias. La idea de llamar a la policía la espantó. Al fin
Carlitos se puso de pie y dijo a su hermano, que estaba como en una nube:
-¿Tenía
algún familiar en Buenos Aires? ¿Alguna amiga?
Juan negó con la cabeza.
-Bueno
-prosiguió Carlitos- Levantáte y buscá la pala.
-¿Qué
vamos a hacer? -gimió Juan.
-Enterrarla
en el fondo. ¿O querés que madre vaya presa?
Poco después, los restos de la pobre infeliz y
de su hijo sin nacer eran arrojados en una fosa, junto al gran ciruelo que
extendía sus ramas en el centro de la huerta.
Los Cansino se encargaron de comentar en el
vecindario que Juan y su esposa acababan de separarse y que ésta había
regresado al Chaco, su lugar de origen.
A Ana, la hija menor, también le dijeron que
su cuñada vivía ahora en el Chaco, repuesta de su herida. Le ordenaron no
contar jamás a nadie lo que había visto. Al principio creyeron que Ana aceptaba
tales palabras. Sin embargo, les llamó la atención ver que la chica se negaba a
ir a la huerta del fondo, y hasta rehuía mirar en esa dirección.
El ciruelo siguió creciendo y dando frutos. Se
volvió enorme y copudo. Hacia primavera floreció magníficamente. Y en el verano
dio frutos como nunca hasta entonces.
3
Después del crimen, la vida de los Cansino
pareció volver a la normalidad.
Carlitos siguió concurriendo a la fábrica.
Nadie notó ningún cambio.. Era tan divertido y chistoso como siempre.
La vieja Cansino sí tuvo un cambio, pero
imperceptible fuera del hogar. Se volvió callada y menos mandona. Empezó a
delegar su autoridad en Carlitos. Nunca fue cariñosa, pero ahora tenía para
Carlitos atenciones especiales. Le preparaba comidas, ponía ramitos de lavanda
entre sus sábanas, o le dejaba disponer de algunos billetes adicionales a fin
de mes.
Una noche lo llamó aparte. Nunca mencionaban
lo ocurrido, pero esa vez, amedrentada por un mal presentimiento, le dijo:
-Cuidá
de tus hermanos, Carlitos. El Juan toma de más, y eso es peligroso para todos.
Era verdad. Juan pasó una temporada de ociosa
entrega al alcohol; luego su hermano le consiguió trabajo. Vivía quejándose,
hundido en dificultades. Pero como siempre había sido así, nadie podía
extrañarse de su conducta. La madre, sin embargo, notaba en él una hostilidad
sorda. Y tenía miedo de que cometiese tonterías.
-
Y sobre todo cuidála a Ana -prosiguió la vieja, tomando a Carlitos de la mano
en un gesto de insólita confianza-. Yo no sé que la pasa a esta chica...
No era difícil de comprender: la pobre se
sobresaltaba por cualquier causa; no podía soportar la visión de los cuchillos;
nunca pisaba las baldosas en donde se había derramado la sangre del crimen. Por
las noches tenía pesadillas. Una vez la vieja había querido tranquilizarla
acudiendo a su cama. Pero cuando Ana abrió los ojos y vio el rostro de su
madre, en lugar de serenarse lanzó un alarido.
Fuera de estas preocupaciones, el plan había
funcionado, el secreto se mantenía. Habían pasado tres meses, y en el
vecindario nadie mencionaba ya la existencia de la mujer de Juan. Si acaso
alguna vecina chismosa preguntaba, se le decía que estaba en el Chaco y que
había tenido un varoncito.
Pero a la tarde siguiente ocurrió un incidente
perturbador, que vino a confirmar los presentimientos de la vieja. Llamó a la
puerta una chica preguntando por la víctima. También era mucama y habían
trabajado juntas. Llena de recelo, la vieja Cansino le contó la historia
habitual.
-¿Se
fue al Chaco? -dijo la chcia- Con razón no la vi más. ¡Y yo que le traía esta
ropita para el bebé! Iba a nacer para estas fechas, ¿no?
Esta visita fue el hecho que suscitó el
infierno particular de los Cansino. Juan, que había oído la conversación desde
su cuarto, se puso a llorar convulsivamente. Y esa misma noche despertó
gritando:
-¡El
bebé! ¡Callen al bebé!
Toda la familia acudió a sus gritos.
-¿Qué
bebé? -le preguntaron.
-
Está llorando... allá ...
Y
señaló para los fondos, hacia el ciruelo.
Quisieron
serenarlo, pero el infeliz persistía en su delirio.
De
pronto todos callaron. Quizás por sugestión, les pareció también oír el llanto
de un recién nacido.
Los
Cansino oyeron ese llanto toda la noche. Carlitos salió varias veces con una
linterna. No había nada. Pero no dejaron de oirlo hasta el amanecer.
Al día siguiente, la vecina de la propiedad
lindera preguntó a la vieja Cansino si había vuelto su nuera.
-Oí
llorar un bebé -dijo- ¿Era el nietito?
-No
-respondió la vieja Cansino-. Está en el Chaco. Ese llanto no era de esta casa.
4
Desde entonces, el bebé lloraba en la noche
cada cierto tiempo. Cuando esto pasaba, los Cansino se cubrían la cabeza con la
almohada y trataban de no escuchar.
No había ninguna defensa contra ese llanto. En
una ocasión la vieja Cansino trajo a una gitana para purificar la casa. La
gitana se puso a temblar como una endemoniada.
-Algo
terrible ha pasado aquí -dijo-. Váyanse de esta casa. Está maldita.
Los Cansino no podían abandonar aquella casa
por temor a que se descubriera su crimen. Tuvieron que acostumbrarse. Poco a
poco, el llanto pasó a ser un sonido habitual. Después de cuatro años casi
dejaron de oírlo. Pero la maldición intuida por la gitana no los abandonó.
Aflicciones, enfermedades y penurias persiguieron a la familia en esos cuatro
años posteriores al crimen.
La
vieja Cansino envejeció aún más. Doblada por los achaques, deformada por un
reuma atroz, recorría la casa arrastrando la pierna inútil. Era una auténtica
bruja.
Juan perdió su nuevo trabajo y varios trabajos
más, borracho sin remedio. Como era más peligroso tenerlo afuera que adentro de
la casa, su madre y Carlitos desistieron de buscarle nueva ocupación. Se pasaba
el santo día cuidando y cultivando la huertita, y hablándole a un bebé
imaginario.
Solo Carlitos conservaba la firmeza. Se había
hecho hombre; con su trabajo mantenía a la familia; era la cabeza y el sostén.
Quizás por eso nunca tuvo novia. Se limitaba a frecuentar burdeles.
A Carlitos le entristecía la hermana menor. La
madre, Juan y él eran casos perdidos. Pero Ana todavía podía vivir.
El carácter de la chica parecía cada vez más
enfermizo. Taciturna, acobardada, realizaba las tareas de la casa con
resignación. Carlitos, deseando rescatarla de ese ambiente, la llevó a trabajar
a la fábrica de galletitas.
Aunque Ana no hablaba con casi nadie, el
contacto con la vida -más poderosa que todos los terrores- empezó a hacer su
efecto. Muchos meses después de haberla empleado en la fábrica, Carlitos vio
que un joven obrero se acercaba a Ana tratando de conversar. Esto era ya un
milagro, no porque Ana fuese fea -que no lo era-, sino porque nadie conseguía
arrancar de su boca otra cosa que monosílabos. Observándola mes tras mes,
Carlitos comprobó que su hermana mejoraba. Un día supo que estaba de novia con
aquel muchacho, y se sintió tranquilo. Pero el noviazgo de Ana sería la
perdición de la familia.
Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Ana se
enamoró. Su corazón se abrió de pronto. Y una tarde confió a su novio, entre
lágrimas, el ominoso secreto.
Ella había visto todo. La disputa, la
cuchillada, la sangre, el ademán postrero de la víctima sosteniéndose el
vientre en que el hijo en formación se debatía por vivir. Se había desmayado,
pero luego, volviendo en sí, había espiado a través de la persiana de su
habitación. Sabía que sus hermanos habían cavado la sepultura al pie del
ciruelo. Y en el curso de los años había observado mil detalles confirmatorios.
Rresonaba en sus oídos, cada noche, el llanto del bebé nunca nacido, que
ninguna almohada podía amortiguar.
5
El novio de Ana, horrorizado e incrédulo,
demoró algunos días antes de acudir a la Justicia. Sólo lo hizo cuando estuvo
bien seguro de que Ana no sería castigada.
Un mediodía se hizo presente en el domicilio
de los Casino una delegación policial. Juan estaba en la huerta. Al ver a los
policías se dejó caer de rodillas.
-Aquí
–confesó llorando lágrimas de borracho-. Caven aquí. Esta es la tumba de mi
hijito querido.
Casi al mismo tiempo, Carlitos era detenido en
la fábrica de galletitas. Nadie comprendía nada. Los compañeros de trabajo,
temiendo un atropello policial, formaron una barrera para defenderlo. Pero el
propio Carlitos se adelantó hacia sus captores:
-Está bien –dijo aliviado-.
Llévenme. Ya era tiempo.





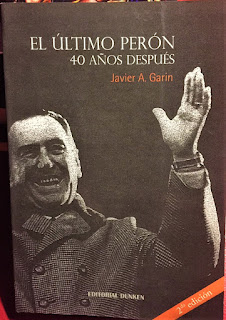







Comentarios
Publicar un comentario