El peronismo luego del traspié electoral de 2023. Apuntes para su reconstruccion. Por Javier Garin.
Por
Javier Garin.
Historiador.
Autor de “El último Perón”.
Se equivoca quien
piense que el peronismo ha sido derrotado de manera ilevantable por una
adversidad electoral, que sólo expresa un momento en la historia del país y del
humor social. El peronismo puede estar golpeado, y aún en crisis, pero dista de
haber sido aplastado y suprimido, como desearían sus enemigos.
Desde su surgimiento,
el peronismo se constituyó en un elemento permanente de la vida política y
social argentina. Es una cultura política y un “movimiento”, como lo concibió
su fundador. Nunca la organización partidaria llegó a ser la clave del
fenómeno: siempre el “Partido” fue más bien una estructura organizada y
sostenida por motivos legales, pero muy lejos de representar la articulación
central del peronismo. En su momento el propio Perón definió a los trabajadores
organizados como la “columna vertebral del movimiento”: la evolución del empleo
y la ocupación en las últimas décadas -con los trabajadores desocupados y
subocupados, informales y no sindicalizados, las cooperativas y la mal llamada
“economía popular”- hizo que la representación sindical perdiera su centralidad
e importancia y disminuyera su peso en el conjunto. Pero ni aún en sus tiempos
de esplendor el sindicalismo ocupó la totalidad: Perón también dejó en claro
que apostaba a una construcción por encima de los sindicatos y sus estructuras,
que el peronismo no era un “Partido Laborista” (aspiración de Cipriano Reyes,
no de Perón), como tampoco era un partido “clasista”, y vio con recelo (por el
excesivo poder que les conferían) el otorgamiento de las obras sociales a los
sindicatos bajo la dictadura corporativa de Onganía. La pretensión de
representación del peronismo comprendía al menos parcialmente a los sectores
medios, empresarios nacionales, Fuerzas Armadas, cristianos católicos y no
católicos, nacionalistas, radicales alejados de su matriz, socialistas de la
izquierda nacional, conservadores populares, etc. En los años 70, Perón
celebraba el éxito de la expansión de su doctrina y arraigo en la sociedad
argentina con una célebre humorada: “peronistas somos todos”. Eran los tiempos
en que se reemplazaba una de las veinte verdades por el novedoso apotegma
unificador: “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. Tiempos
en los cuales el propio Perón insistía en la necesidad de “institucionalizar”
el movimiento, dándole una estructura permanente y despersonalizada (porque los
hombres pasan, pero “la organización vence al tiempo”) y en que se atribuía a
sí mismo un rol por encima de las identidades políticas, por encima del propio
peronismo, en su sueño de un gobierno de Unidad Nacional. A un viejo opositor
militar que se le acercó declarando que con el tiempo se había vuelto
peronista, le respondió: “Pero usted siempre en la contra: se viene a hacer
peronista justo cuando yo estoy dejando de serlo.” Y Perón, efectivamente, aspiraba
por entonces a trascender el peronismo, a convertirse en una suerte de Padre
Nacional, capaz de disolver en su abrazo todas las contradicciones
preexistentes. Por entonces es que sostenía la necesidad de superar la concepción
histórica basada en antagonismos e integrar en un relato nacional común a todos
los componentes de la nacionalidad: unitarios, federales, rosistas, liberales,
radicales, conservadores, peronistas, como expresiones de la lenta construcción
de la nacionalidad, con sus errores y sus aciertos. Eran los tiempos en que se
tomaba como definición general la frase de Gattica, luego adoptada por Osvaldo
Soriano en una de sus novelas: “yo no hago política, yo soy peronista”. El
peronismo trascendía la política, era una forma integradora de ser argentino.
En el escenario político no había más que dos posibilidades: peronismo y
antiperonismo. Con el señero abrazo de Perón y Balbín que intentaba
desarticular la hostilidad acérrima en el campo popular, el antiperonismo
cerril debía refugiarse cada vez más en los cuarteles y los gobiernos de facto
o proscriptivos por su incapacidad de conquistar a las mayorías. La última
dictadura militar, aunque se presentaba como “anticomunista” e invocaba la
finalidad de exterminar la “subversión”, se propuso en realidad, sin
conseguirlo, producir por la violencia un “cambio cultural” que desterrara para
siempre al peronismo. (Es dable señalar que el discurso del antiperonismo sobre
el “cambio cultural” que -a su criterio- resultaría imprescindible para
“sanear” la Argentina ha sido una constante hasta el presente; en tiempos de la
“Fusiladora” llegó al extremo ridículo e ineficaz de prohibir por decreto la mención
de Perón, la marcha y los símbolos partidarios; en la actualidad subsiste como
aspiración discursiva del antiperonismo, como inveterada ilusión de que
mediante la combinación del bombardeo mediático permanente y la instauración de
gobiernos antiperonistas “salvadores” -que nunca salvan nada sino que todo lo
empeoran-, logrará alguna vez desterrar el fenómeno social del peronismo).
Aunque la dictadura no
logró su objetivo de desperonizar el país, sí afectó profundamente la forma de
ser del peronismo histórico. La crisis que hoy vivimos es la del peronismo
post-dictadura, una versión de peronismo que, tras la muerte del líder, asumió
distintas formas, erráticas, contradictorias entre sí, a veces mutuamente
enemigas, siempre insuficientes: quiso ser socialdemócrata keynesiana con
Cafiero, neoliberal con Menem, populista conservadora con Duhalde, de
centroizquierda nostálgica de la “lucha armada” bajo el ultrakirchnerismo,
progresista edulcorada con Alberto. Quiso representar al movimiento obrero o
dejarlo a un lado según la ocasión, asociarse con las finanzas y el campo o
pretender combatirlos, invocar la producción nacional y las industrias y a la
vez promover el modelo agroexportador como base de la renta nacional, convocar
a las grandes mayorías o abrazar a las ínfimas minorías, “otorgar”
magnificentemente “nuevos derechos”, a veces descuidando los “viejos derechos”,
e incurrir en múltiples variantes, algunas acertadas, otras no tanto, pero eso
sí, buscando mantener o ampliar su base de representación social, porque el
peronismo puede mutar todo el tiempo, pero nunca resigna su vocación
mayoritaria. Es vario, diverso, multiforme, vivaz, cambiante, se renueva, se
repliega, vuelve a nacer y se convierte en una eterna pesadilla para el sueño
gorila de eliminarlo. En todas partes hay al menos un peronista… ¡incluso entre
los gorilas! ¡Cuánto mejor haría, en términos de ahorro de energía, la parte
antiperonista de la sociedad, si en vez de querer suprimirlo se resignara a
aceptar su existencia y convivir con él: si en vez de procurar eliminar lo que
considera son las bases de supervivencia del peronismo y arrasar sus logros, se
limitara a aprovecharlos! La justificación de esa permanente “tabula rasa” es
que (pretextan) el peronismo no sería democrático, y cuando ya no puede
sostenerse más que no es democrático -porque siempre se sometió a la voluntad
popular-, se dice que no es “republicano”, es “populista”. En la palabra
“república” se intenta connotar la resistencia ciudadana liberal e
individualista frente a las pretensiones autoritarias de una supuesta hegemonía
peronista-colectivista que todo lo intenta someter a su control y voluntad; en
el anatema “populismo” se cifra todo lo negativo que a su juicio tiene el peronismo:
no importa qué realidades englobe la voz “populismo” en el resto del mundo, en
Argentina “populismo” es, para ellos, el peronismo y nada más que el peronismo,
porque en definitiva “populismo” es meramente lo popular. Maradona es
populista, el Papa es populista, la cumbia es populista, el tango es populista,
el asado es populista, y si se comiera masivamente guiso de lentejas, las
lentejas serían una aberración populista a combatir.
Pero si el antiperonismo
no puede destruir al peronismo, es el propio peronismo quien puede hacerlo de
diversas maneras, y casi lo logra más de una vez. En los años setenta el mal
llamado “peronismo de izquierda” se dedicó a combatir a Perón (autotitulándose
paradojalmente sus “soldados”), asesinar a Rucci, pasar a la clandestinidad, promover
la lucha armada contra un gobierno democráticamente elegido que supuestamente
integraba, cometer atentados varios, coincidir con la ultraderecha violenta de
la Triple A en la tarea de sembrar el país de violencia; y resultaron vanas las
advertencias del anciano Perón de que, por ese camino, se daría la excusa para
un golpe de Estado que arrasaría todas las conquistas y consumaría un baño de
sangre (como efectivamente ocurrió en 1976: Perón lo había anticipado tres años
antes sin ser escuchado). La increíble disputa por la conducción primero y
después por la herencia de Perón por parte de los sectores violentos de
izquierda y derecha, y la concepción aberrante y suicida del “cuanto peor,
mejor” arrastraron al país a la antesala del momento más trágico de su
historia: la dictadura terrorista de Estado, que usurpó el poder proclamando
falsamente que venía derrotar a una subversión ya derrotada y en realidad
llevando adelante una obra criminal de destrucción de la militancia popular y
las conquistas sociales mediante el secuestro, la detención arbitraria, la
tortura y el asesinato sistemáticos. Como luego veremos, el golpe del 24 de
marzo de 1976 fue la verdadera bisagra de la historia argentina, mucho más que
el golpe de 1930 o el de 1955.
El segundo momento de
autodestruccion peronista tuvo la apariencia engañosa de un triunfo y un
aggiornamiento, bajo la excusa de la caída del comunismo y el alineamiento
automático con los Estados Unidos. Fue el gobierno de Menem: un gobierno surgido
del seno del peronismo, que gozó de un fuerte respaldo popular y que usufructuó
en sus primeros años la cucarda legítima de haber derrotado la hiperinflación de
Alfonsín y dado estabilidad a la economía mediante la Ley de Convertibilidad de
Cavallo, con un notorio aunque pasajero auge de consumo, sostenido en el ingreso
de divisas por las privatizaciones y en la apertura indiscriminada de las
importaciones. El capital simbólico del peronismo fue puesto a prueba por la
audacia de Menem, que se abrazó con el golpista almirante Isaac Rojas, indultó
a represores y líderes de la lucha armada, liquidó las empresas fundadas por Perón,
abandonó la Tercera Posición, acusó a sus críticos de “quedarse en el 45”,
adoptó el neoliberalismo, festejó la humorada de Neustadt de que debía
reemplazarse en la marcha peronista la consigna de “combatir al capital” por “seducir
al capital”, etc. Fue la mayor tentativa de reconversión del peronismo a un
movimiento de base popular e ideología neoliberal-conservadora, tentativa
exitosa, acompañada en las urnas, hasta que se arribó a la crisis gradual del
sistema erigido por Menem-Cavallo a partir de 1995, con una creciente pérdida
de fuentes de trabajo, el avance de la desocupacion y subocupación, los primeros
piquetes, los primeros planes sociales auspiciados por el Banco Mundial, la
multiplicación de los “conurbanos de miseria” (Rulli dixit), el clientelismo
como forma de contención y control social, el reemplazo de la noción de “Justicia
social” por la de “inclusión social” como meta redistributiva, etc. El sistema
estalló en 2001, bajo un gobierno no peronista, pero que aceleró y puso al
descubierto con su impericia las fallas ocultas, los “vicios redhibitorios”, la
“amenaza de ruina secreta”, del modelo instaurado por los “aggionadores”
noventistas del peronismo.
El peronismo se
resignificó a partir de 2001, primero de la mano de Duhalde y luego de Nestor
Kirchner. Aunque el antiperonismo pone énfasis en el “envión externo”, el “alza
de las commodities”, como factores objetivos que a su criterio restarían mérito
a la milagrosa recuperacion del país que inició la gestión económica de Lavagna
con Duhalde y consolidó Kirchner en su primer gobierno, resulta inocultable que
hubo muchos aciertos en las decisiones políticas que llevaron a ese supuesto “milagro”,
o que lo facilitaron y aprovecharon. Sin embargo, aun en ese momento de recuperación
y resignificación del peronismo, comenzaron a labrarse las fallas e
inconsistencias, profundizadas en el segundo gobierno de Cristina, repentinamente
dogmatizado por una extraña retórica de “izquierda”, tras la muerte de su mucho
más pragmático esposo, que condujeron a las derrotas de 2013, 2015 y finalmente
2023. Derrota esta última que se parece demasiado a una verdadera crisis de
supervivencia, pues, como veremos se produjo luego de una serie de yerros
autodestructivos y ante un rival que proclamó abiertamente las mayores ofensas
concebibles contra el sentido común democrático y contra el peronismo en su
conjunto y que, a pesar de ello, o por su causa, fue respaldado en las urnas.
Victorias y derrotas,
alternancia en el poder, no serían algo llamativo en ninguna democracia del
mundo, sino parte de la normalidad institucional, si no fuera porque el
antiperonismo renueva cada vez, en cada regreso al poder, el vano sueño de la
definitiva destrucción del peronismo, de la eliminación de su obra y sus
conquistas; si no fuera porque el odio político, sectorial y de clase, los
empujan irremisiblemente a intentar la destrucción simbólica, material y
política del adversario: intención dolosa que ellos mismos se encargan de
atribuir al peronismo, pero que son ellos quienes cobijan y acarician con
delectación.
Aunque el peronismo es
derrotado a causa de sus errores, a veces graves y groseros, lo que se busca
combatir en los interregnos antiperonistas son, por el contrario, sus aciertos.
Razones de prudencia política impidieron a los
eventuales personeros del antiperonismo precedente expresar con claridad sus
reales ideas y sus fines más agresivos. La novedad de Milei, es que los ha
proclamado a los cuatro vientos. Y lo preocupante para el peronismo, lo que realmente
debería motorizar una revisión y una autocrítica integral y profunda, es que
haya podido triunfar en las urnas un candidato que ha proclamado cosas tales
como: una motosierra para simbolizar el ajuste salvaje; un revisionismo histórico
que sitúa en 1916 -con las primeras elecciones libres y democráticas de
Argentina, por aplicación de la ley Sáenz Peña de sufragio universal, secreto y
obligatorio- el comienzo de la decadencia argentina; la reivindicación del
terrorismo de Estado, caracterizado como meros “excesos” en una “guerra sucia”;
la idea de que la Justicia Social es una “aberración”; la descripción del
peronismo como una variante del comunismo, un comunismo disfrazado; la
descalificación del Papa Francisco como “comunista” y “representante del maligno”;
el retorno al lenguaje cavernario de los represores de la última dictadura; la
denostación de Evita, responsabilizándola de la decadencia argentina por su idea
de que “donde hay una necesidad nace un derecho”; la consagración de las
doctrinas neoliberales y anarcocapitalistas que ningún país ha aplicado jamás y
que los economistas serios consideran meras fantasías para la especulación
académica y no recetas viables; la dolarización lisa y llana; el imperio del
Mercado en absolutamente todos los terrenos de la existencia económica y
social, incluso en materia de compraventa de niños y de órganos; la negación -muy
en la línea de Trump y los falsos soberanistas- del origen humano de la crisis
climática global; las descalificaciones e insultos más groseramente
antidemocráticos y discriminadores, como llamar “mogólico” al que piensa
distinto, “viejos meados” a las personas de edad, etc. El triunfo del lenguaje
y los planteos “políticamente incorrectos”, desafiantemente “incorrectos”, no
es una novedad: es una característica de la mal llamada “nueva derecha” en todo
el mundo, pero no se había manifestado aún en Argentina. ¿Por qué resulta
preocupante para el peronismo? Porque interpela todo lo que se creía y afirmaba
acerca de lo “popular” y los límites que no debían transgredirse sin sufrir el
anatema de “piantavotos”; porque, en definitiva, desnuda una realidad social
que se nos había “escapado”, o que considerábamos meramente marginal.
Entre los “momentos bisagra” que marcan o
simbolizan cambios profundos que pasaron inadvertidos, no puede obviarse el fallido
atentado de los “copitos” contra Cristina. Notas periodísticas aseveraron que
la destinataria del ataque quedó hondamente conmocionada, afectada, no sólo por
el natural estrés post traumático de observar en los videos un arma dirigida
contra su cabeza, sino también por el hecho de que los frustrados asesinos
fueran gente muy joven, de clase media baja, trabajadores no calificados y en “negro”,
de humilde extracción, que habían llegado a odiarla tanto, y a identificarla
como la raíz de todos los males, creyendo que matarla -a riesgo de su propia
libertad y vida- era un acto patriótico comparable a gesta sanmartiniana, a
tenor de los mensajes que descubrió la Justicia. Aunque parece evidente que
esos jóvenes fueron manipulados y que existió detrás de ellos una conspiración
criminal cuyos cerebros la Justicia se ha mostrado remisa en identificar, el
sólo hecho de que los conspiradores pudieran haber reclutado a tales jóvenes
pone en evidencia, por un lado, el poder de manipulación de las redes sociales,
y por el otro, un sustrato real de insatisfacción, de hartazgo, de
intolerancia, de escepticismo, de intenso resentimiento. En los tiempos de
esplendor del ultra kirchnerismo, aquellos jóvenes no hubieran sido cooptados
por los conspiradores criminales para asesinar sino por la Cámpora para hacer
militancia barrial. ¿Qué sucedió? ¿No era que los jóvenes adoraban e
idolatraban a Cristina? ¿No se instituyó el imprudente voto a los dieciseis
años para capitalizar electoralmente la hegemonía cristinista y camporista en
los sectores juveniles y adolescentes? El atentado de los “copitos” desnudó una
trama de silenciosa expansión de la ultraderecha antiperonista en las masas
populares, en las juventudes marginadas y pauperizadas. Como la muerte de
Nisman preanunció la derrota electoral de 2015, el fallido magnicidio fue un
anticipo del triunfo de Milei.
Tras una dura derrota electoral a manos de un pregonero de antivalores,
es inevitable, además de necesario, efectuar una intensa y sincera autocrítica
de los caminos que llevaron al peronismo a este duro traspié. Parece claro hoy
que era casi imposible el triunfo, con una fuerte inflación, inestabilidad
económica, falta de divisas, pobreza en aumento, una presidencia signada por la
mediocridad y las luchas internas, y el asedio permanente de los principales
medios de comunicación, convertidos en el verdadero partido de oposición. Sin
embargo, contra todo pronóstico, el candidato peronista y ministro de Economía
Sergio Massa estuvo a tres puntos de triunfar en primera vuelta y alcanzó unos
milagrosos 44 puntos en el balotaje: cosa bien singular para un gobierno que
los medios hegemónicos pintaban como desastroso
y al que auguraban quedar afuera incluso del balotaje. A tal punto se cargaron
las tintas sin el menor sonrojo que La Nación, en un editorial, llegó a calificar
a Alberto Fernandez como “el peor presidente de la historia” (sic). ¿No es un
poco mucho llamarlo así en un país que padeció a dictadores como Uriburu,
Justo, Aramburu, Onganía, Videla, Galtieri, y a presidentes tan malos como De
la Rúa o Macri? Pero, según La Nación, Alberto fue el peor de todos. Si hubiera
sido tan malo, habría al menos destacado en algo, en vez de ser una tranquila
medianía. Pronto veremos si todo fue tan
calamitoso como lo presentaban; pero más allá de los análisis mitigadores, objetivamente
una situación económica nada favorable y una dosis considerable de fastidio
tornaban más que difícil el triunfo electoral peronista y que hubiera
significado tal vez, con la conducción de Massa, una renovación exitosa, o
menos traumática, de la principal fuerza política de la Argentina, cuya
conducción daba muestras de agotamiento desde antes de 2015, y que sólo había
sobrevivido merced a la pésima experiencia del macrismo, por aplicación del
célebre apotegma peroniano: “No es que nosotros seamos buenos, es que nuestros
contrarios son tan malos…”
La autocrítica post derrota es ámbito
propicio para las venganzas de diversa índole y los inacabables (además de
estériles) pases de factura. Quienes malquieren a Cristina dirán que ella es en
definitiva la responsable; los peronistas más tradicionales apuntarán contra
las zonceras de la Cámpora; los ultrakirchneristas no tardarán en señalar
traidores y defecciones; los que odian a Massa dirán que la culpa es de la
tibieza del candidato; los sindicalistas se quejarán de no haber sido
escuchados; los movimientos sociales clamarán por la defraudada santidad de los
pobres; todos coincidirán en menoscabar a Alberto, quien hizo méritos en
términos de inoperancia para cosechar sufragios negativos por doquier, aunque
no siempre enteramente justos. Los conservadores en temas sociales achacarán
culpas al feminismo o las políticas de género y los progresistas al
conservadurismo larvado; cada cual aprovechará para enrrostrar al peronismo
derrotado el pecado original de las opiniones que no comparten. Este ejercicio
–aunque en algunos casos puntuales revista apariencias de razón- dista de ser
útil, como tampoco lo es el repartir culpas individuales por los yerros
colectivos.
En las líneas que siguen
procuraremos evitar en lo posible los señalamientos individuales y nos
limitaremos a algunas reflexiones con intención constructiva, basadas en una
premisa: reconstruir el peronismo implica siempre, de alguna manera,
reflexionar sobre sus orígenes y razón de ser. Nunca se puede emprender este
camino si se pierde vista el legado duradero y no envejecido del fundador del
movimiento. Sostendremos asimismo una premisa: no se reconstruye el peronismo
con menos peronismo sino con más. Y trataremos de mostrar que, sin pretender
congelar el peronismo en doctrinas de otras épocas, los fracasos del peronismo
post-dictadura se vinculan con ciertas traiciones, incomprensiones o abandonos
de las concepciones de Perón, a quien en distintos períodos se intentó tachar
de caduco o superado, sin que se proveyera algo realmente superador.





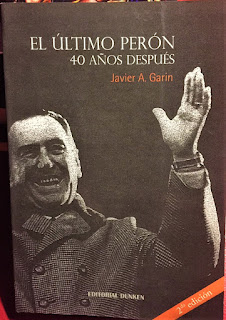







Comentarios
Publicar un comentario