BERNARDO MONTEAGUDO Y SU FORMACION REVOLUCIONARIA, por Javier Garin
PARRAFO EXTRAÍDO DEL LIBRO "EL DISCÍPULO DEL DIABLO, VIDA DE MONTEAGUDO", por Javier Garin.
(...)
Ese muchacho que arribaba a Chuquisaca había nacido y sido
bautizado como Bernardo Monteagudo en el modesto pueblito de San Miguel del
Tucumán, en las llamadas “provincias bajas” del Río de
Su padre había sido un capitán de milicias español de nombre
Miguel, veterano de la célebre campaña del Virrey Cevallos por la reconquista
de
Era el único sobreviviente de once hermanos, todos muertos a
corta edad, víctimas de una fatalidad ciega que parecía empeñada en borrar de
la faz de la tierra la estirpe de que provenía. Por eso mismo, tal vez, él
pensaba, ya de pequeño, que estaba llamado a cumplir grandes destinos. ¿Por qué
otra razón, si no, se le había permitido preservar el amenazado apellido
Monteagudo?
Sus dotes intelectuales así parecían indicarlo. De muy niño
se había destacado por una inteligencia fuera de serie y una extraordinaria
memoria. Admiración de sus ocasionales maestros, esperanza de su progenitor,
Monteagudo intuyó que la naturaleza había compensado de este modo su carencia
de bienes, la humildad de su cuna y la oscuridad de su tez.
Este último rasgo daba
pábulo entonces –y lo daría a lo largo de toda su existencia- a maliciosas y
burlonas conjeturas acerca de la calidad de su sangre. Las lenguas
calumniadoras tan pronto le atribuían haber sido engendrado de una relación
adulterina de su madre con algún indio o negro como endilgaban a la propia
madre ascendencia indígena o africana.
En aquellos tiempos -como hoy-, el desprecio racial era un
argumento descalificador, con el agravante de cerrar el acceso a numerosos
ámbitos de la vida institucional y social. Monteagudo padeció ese desprecio a
lo largo de toda su vida, aunque compartiéndolo con otros grandes hombres de
las luchas revolucionarias. Su futuro amigo San Martín sería motejado de
indígena, al punto de que Alberdi, al visitar décadas más tarde al viejo
general en Europa, confesó su admiración de que no fuera tan indio en su
aspecto como le habían anticipado.
Quizás por tales razones es que San Martín y Monteagudo,
cuando se hicieron cargo del poder en el Perú, prohibieron por decreto que se
utilizara la voz “indio”, hasta entonces sinónimo de pobre, esclavo e ignorante,
y dispusieron que a todos los habitantes se les llamara simplemente “peruanos”.
Monteagudo siempre abrigó el más profundo desdén hacia las
consideraciones raciales, sin renegar de sus humildes orígenes. El presunto
“mulato” poseía una mente despejada, muy superior a los torpes cerebros de los
primogénitos de cunas de oro: mente de la cual se valdría para abrirse camino
en un mundo que aún no reconocía sino a duras penas los derechos del mérito.
Un ejemplo de su carácter y su altivez, fundada en la conciencia
del propio valor, se encuentra en su frontal interpelación a un poderoso
enemigo político que intentó denigrarlo años después: Juan Martín de Pueyrredon.
Esta notable “parada de carro” es uno de los documentos más reveladores de la
personalidad de Monteagudo.
“Tiempo ha que sufría
en el silencio de mi corazón la infamia de
que usted se propuso cubrir mi nombre–le
dice por carta-, cuando empeñado por una negra intriga, influyó en
mi separación de la asamblea pasada, no por otro principio que porque no podía
conciliar mi representación con los intereses de su partido, alegando por
pretexto anécdotas ridículas en orden a la calidad de mis padres, y aun suponiendo haber visto instrumentos públicos en
Charcas relativos al origen de mi madre. No trato de impugnar esta
impostura escrita en los libros de acuerdo por empeño de usted, así porque
desprecio la prueba que de ella se deduce, como porque usted mejor que nadie
debe saber la consideración política que merecía yo en el Perú, y el alto
aprecio que hacían de mi persona todas las gentes, acreditado en actos públicos
y repetidos. Yo no hago alarde de contar, entre mis mayores, títulos de nobleza
adquiridos por la intriga y acaso por el crimen; pero me lisonjeo de tener unos
padres penetrados de honor, educados en el amor al trabajo, y decentes sin ser
nobles. Si usted los ha graduado indignos de aquella calidad, acaso es porque,
como buen republicano, ama las cruces, prefiere los títulos y decanta una
nobleza que le hace poco honor. Pero aun concediéndosela, y suponiendo inferior
mi origen, yo podría lisonjearme de ser más digno del aprecio de los hombres,
que un noble infiel a sus amigos, ingrato a su patria, hipócrita por
costumbre, vicioso por complexión e incapaz de ser virtuoso sino en la apariencia.
Si usted fuese sensible a la buena fe, la memoria de los tiempos pasados
debería cubrirlo de rubor, al comparar la conducta que ha observado en
distintas épocas con Castelli, conmigo, y con todos aquellos que, alucinados por una falsa opinión, elevaron a usted
hasta el gobierno mismo".
Pero todavía faltaba mucho para que Monteagudo llegara a
expresarse con tanta valentía y dignidad. Ahora era apenas un adolescente que
viajaba lleno de ilusión, para hacer
estudios legales en la meca del saber, donde se habían instruído buena parte de
los juristas, jueces y funcionarios de todo el Sur de América. Su ambición se
ceñía a intentar salir de la esfera de mediocridad y pobreza a que parecía
condenado por sus orígenes. Con suerte y esfuerzo llegaría a graduarse de
abogado, y ese título le franquearía la puerta a empleos letrados, al ejercicio
profesional en alguna urbe, a la estimación social y a una posición respetable.
Gozaba del apoyo de su padre y confiaba en la asistencia y guía que le
brindaría en Chuquisaca el cura Troncoso, pariente suyo, que residía allí y se
había ofrecido para oficiarle de mentor.
El joven ni soñaba que llegaría a convertirse en un feroz
impugnador del orden existente. Pese a las señales de su degradación, el
sistema colonial no permitía avizorar, ni siquiera a los más osados, las
convulsiones que lo sacudirían. La base de la dominación colonial estaba en las
mismas cabezas, en las rutinas de pensamiento que se imponían por educación y
por hábito, con la complicidad de un formidable aparato religioso que dominaba
los espíritus, y en la ejemplaridad de los castigos que habían caído una y otra
vez sobre quienes se atrevieron a desafiar el poder. El recuerdo de Tupac Amaru
y su martirio en la plaza de Cuzco, de Tupac Qatari y su exterminio, y de
tantos líderes de insurrecciones nativas aplastadas había marcado a fuego a los
pueblos; y las cabezas y miembros arrancados de los mártires no en vano se
habían exhibido en las poblaciones como muestra de la inexorabilidad del poder
colonial. El propio Monteagudo, muchos años después, sintetizaría la dominación
mental de América con una fórmula cuya claridad hubiera aplaudido Arturo Jauretche:
“Los pueblos habían
olvidado su dignidad y ya no juzgaban de
sí mismos sino por la ideas que les inspiraba el opresor”
Y en otros escritos describiría con elocuencia indignada e irónica ese estado de cosas que obnubilaba
las conciencias y de cuyo influjo él tampoco estuvo exento:
“¡Qué
tranquilos vivían los tiranos y qué contentos los pueblos con su esclavitud
antes de esta época memorable! Parecía que nada era capaz de turbar la arbitraria
posesión de aquéllos, ni menos despertar a éstos de su estúpido adormecimiento.
¿Quién se atrevía en aquel tiempo a mirar las cadenas con desdén, sin hacerse
reo de un enorme atentado contra la autoridad de la ignorancia? La fanática y
embrutecida multitud no sólo graduaba por una sacrílega quimera el más remoto
designio de ser libre, sino que respetaba la esclavitud como un don del cielo y,
postrada en los templos del Eterno, pedía con fervor la conservación de sus
opresores, lloraba y se ponía pálida por la muerte de un tirano, celebraba con
cánticos de alabanza el nacimiento de un déspota y, en fin, entonaba himnos de
alegría, siempre que se prolongaban los eslabones de su triste servidumbre. Si
alguno por desgracia rehusaba idolatrar el despotismo y se
quejaba de la opresión, en breve la mano del verdugo le presentaba en trofeo
sobre el patíbulo y moría ignominiosamente por traidor al rey. A esta sola voz
se estremecían los pueblos, temblaban los hombres y se miraban unos a otros
con horror, creyéndose todos cómplices en el figurado crimen del que acababa de
expirar. En este deplorable estado parecía imposible que empezase a declinar la
tiranía, sin que antes se llenasen los sepulcros de cadáveres y se empapase en
sangre el cetro de los opresores”.
Al igual que sus coterráneos, Monteagudo tambien debería
despertar del “estúpido adormecimiento”. Ello ocurriría precisamente allí, en
los claustros universitarios, entre libros y conversaciones a media voz, cuando
un nuevo e insospechado horizonte se abriera ante sus ojos. Pero nada sabía aún
de su destino.
Así es cómo el joven tucumano llegó aquel día soleado a las
puertas mismas de la celebérrima Chuquisaca, la famosa ciudad de
* * *
En la plaza central de Sucre, de pie frente al Palacio de
Gobierno y la majestuosa Catedral con su impresionante fachada barroca, en
actitud desenvuelta de orador, con el aire de quien se dispone a pronunciar un elocuente
discurso revolucionario, se yergue hoy la estatua con que se honra en la
antigua Chuquisaca la memoria de quien fuera uno de sus estudiantes más
distinguidos, uno de sus más célebres graduados y uno de sus más encendidos
tribunos. Desde aquel pedestal parece todavía Monteagudo apostrofar a los hijos
e hijas de Sudamérica:
“¡Despertad ya del
penoso letargo en que habéis estado sumergidos!”
Aquella plaza acogió frecuentemente los pasos de Monteagudo
cuando se dirigía a los claustros o a alguna cita amorosa. Ambas ocupaciones lo
entretuvieron durante su estadía en Chuquisaca, antes que la política dominara
por entero sus pensamientos.
De aspecto agraciado y encanto personal, Monteagudo adquirió
bien pronto las habilidades de seducción que le permitieron, durante toda su
existencia adulta, gozar del favor de las mujeres, lo que andando el tiempo lo
rodearía de una reputación de vicioso y mujeriego, sobre la que se cebarían sus
enemigos para difamarlo. En Chuquisaca ejercitó tales artes por primera vez.
Como estudiante no perdió el tiempo, sabedor de que se
jugaba su futuro. Los estudios jurídicos que se hacían en
“Dos años es necesario gastar en el
estudio de los principios del derecho y del código nacional, y en todo este
tiempo es promovido el adelantamiento por penosos ejercicios sobre la materia,
frecuentes disertaciones, que se hacen producir sobre un punto escogido a la
suerte veinticuatro horas antes, y en fin cuando por actos solemnes que son obligados los alumnos a defender en público,
han merecido la aprobación de los jefes del instituto, obtienen
entonces el grado de bachiller que es el que se requiere para ejercer la facultad
de abogado, siendo el de doctor en ella un título que suena más alto que el
primero, pero que en realidad no es otra cosa que un mero adorno. Concluido el
tiempo de la academia, deben adquirir la práctica del foro, asistiendo por
otros dos años al estudio de un letrado, y a los juicios del tribunal, sin cuyo
requisito no quedan hábiles para ser admitidos a un examen privado que hacen los jueces de
La Universidad, en la que todavía ejercían fuerte influencia
los jesuitas, no obstante haber sido expulsados de los dominios españoles en 1767,
daba acceso a las obras clásicas de
“En la América española
son los abogados la parte más selecta de la sociedad
y los que mejor entienden su oficio. En ellos se encuentra más
ilustración y liberalidad de ideas, que en ninguna otra de las clases del
Estado; y sea dicho en honor de un cuerpo benemérito, ellos han sido unos constantes y animosos defensores de la
inocencia, y los únicos que no han
doblado la rodilla al despotismo
entronizado, o no se han corrompido con el ejemplo de los jueces prevaricadores a quienes rodeaban”.
Pero a la par de los estudios oficiales, Monteagudo dedicaba
gran parte de sus esfuerzos a voraces lecturas de cuanto libro llegara a sus
manos. Codiciaba especialmente los libros prohibidos por la rígida censura
colonial. Muchos de ellos circulaban en forma clandestina a despecho de las
amenazas de las autoridades civiles y eclesiásticas. Monteagudo se esforzaba
por ganarse la buena voluntad de sus poseedores, y así trabó amistad, por
ejemplo, con el Oidor Ussoz y Mosi, prestigioso y liberal funcionario que supo
intuir las cualidades del joven, le dio acceso a su biblioteca, lo estimuló con
el préstamo de algunos libros incendiarios y lo tomó bajo su protección
personal.
La juventud inquieta, fascinada por los lejanos ecos de
“El hombre nace
libre, y en todas partes se encuentra encadenado.”
La lucha por
Tambien recibió Monteagudo la influencia de los
intelectuales del despotismo ilustrado español: Campomanes y Jovellanos, y leyó
con entusiasmo al jesuita francés abate Raynal, cuya “Histoire Philosophique et Politique des Etablissements & du
Commerce des Europeens dans les Deux Indes”, condenaba
duramente el colonialismo y la esclavitud,
idealizaba a los Incas y atacaba a
El acusado de mulato, el joven de humilde cuna, el
despreciado de los pudientes, encontró en esas doctrinas el reflejo de su
propia aspiración personal de libertad e igualdad.
Una de virtudes de Monteagudo fue la admirable lealtad que
mantuvo durante toda la vida al núcleo de ideales que había abrazado en su juventud, sin
perjuicio de los cambios o adaptaciones que debió introducir en ellos por la
fuerza de las circunstancias o por la evolución de su pensamiento. A lo largo
de este libro tendremos oportunidad de comprobarlo, desmintiendo a sus
detractores, que suelen tacharlo de oportunista y superficial. José María Ramos
Mejía, en su libro pseudocientífico “La
neurosis de los hombres célebres en
La fermentación de ideales libertarios que agitaba
Chuiquisaca tendría consecuencias pasmosas en las Colonias. En un clima así se
formaron las mentes más robustas y osadas del movimiento emancipador, que no
tardarían en ponerse a la cabeza de la insurrección tan pronto como la
oportunidad se les presentase. Junto al de Francia, se levantaba para los
jóvenes el ejemplo de América del Norte, con cuya Declaración de Independencia “la libertad dio el primer grito en el
continente que descubrió Colón”.
“Aunque el gobierno
español hubiese podido levantar en aquel mismo día alrededor de sus dominios
una barrera más alta que Los Andes –explicaría
Monteagudo al referirse al impacto que tuvo la independencia norteamericana en
las imaginaciones juveniles- no habría
extinguido el germen de la grande revolución que se preparaba en Sud América”
Una nueva fe en el racionalismo, la soberanía del pueblo, la
libertad y los derechos del hombre había venido a reemplazar en Monteagudo a
las antiguas creencias religiosas. Hasta tal punto llegó a fanatizarse por la
libertad que en sus artículos la escribiría siempre con mayúsculas: LIBERTAD, siendo esta ortografía su
rúbrica de propagandista. Una libertad que estaba muy lejos de la anarquía y el
individualismo y muy emparentada a la justicia como pauta de armonización
social. Así llegó a definirla alguna vez:
“
* * *
A pocos pasos de la esfigie de Monteagudo, frente a otra
cara de la plaza de armas de Sucre, está
En el antiguo púlpito que se alza a mano derecha, abandonada
su antigua función religiosa y convertido en sitial de examinandos, los jóvenes
Juan José Castelli, Mariano Moreno y Bernardo Monteagudo rindieron sus materias
y presentaron sus alocuciones y tesis para graduarse de abogados. El visitante
moderno no puede menos que sentirse embargado de una honda emoción al
contemplar aquel púlpito e imaginar a tan ilustres alumnos en la flor de su
edad, pronunciando sus discursos, ejercitándose en la oratoria que luego los
haría célebres. Castelli, el genial orador de Mayo, el fusilador de Liniers, el
temible comisario político de
Se trataba de una
vil adulación a la monarquía, en la que Monteagudo presentaba al Rey hispano en
un cuadro idílico, sentado en su trono, donde recibía su esplendor “de la misma
divinidad” que alumbraba su vasto Reino, mientras sus vasallos lo miraban “como a imagen de Dios en la tierra, como
fuente invisible del orden y el arte predominante de la sociedad civil".
Esta burda apología habría causado risa, como una parodia, a poco que se
supiera cuáles eran sus verdaderos pensamientos. El
estilo pesado, lo trillado y torpe de sus conceptos, y la artificiosidad de que
están revestidos denuncian su intención de halagar a los examinadores. Su
hipocresía es indudable cuando uno piensa que el autor de semejante mamotreto
es tambien el satírico e imaginativo escritor que, casi para el mismo tiempo,
produce el “Diálogo entre Atahualpa y Fernando
VII”, revulsiva impugnación de los invocados derechos del monarca español
para someter a América.
Entrevemos aquí aspectos esenciales de su constitución
mental. Teniendo como objetivo el doctorado, ¿para qué iba a entrar en disputas
inútiles con sus profesores? Mejor reservarse sus ideas, que se expresarán a
través de un escrito anónimo y no de una tesis cuyo sólo propósito es
asegurarle una profesión. El hombre de humilde cuna no puede darse el lujo de
desafiar a los académicos. Debe adularlos y complacerlos. Ya se cobrará cara la
obsecuencia, sin exponerse, produciendo uno de los escritos insurreccionales
más notables de la época colonial.
Tampoco es de descartar que sus protectores y amigos –que
pertenecían a un secreto partido revolucionario- le hubieran aconsejado lisa y
llanamente evitar toda imprudencia.
De
cualquier manera, es muy distinta la actitud de un hombre como Mariano Moreno,
quien en 1802, presentó en
* * *
Quizás para reivindicarse ante sí mismo, sus compañeros
y protectores, como el cura Troncoso y el Oidor Ussoz y Mosi –todos
librepensadores y patriotas-, Monteagudo redactó un panfleto que alcanzaría
extraordinaria difusión y le granjearía la estima del incipiente movimiento
revolucionario. Tenía apenas 19 años cuando salió de su pluma el "Diálogo de Atahualpa y Fernando VII”, obrita oportunamente
subversiva y mordaz en la que Monteagudo se valió de una forma literaria común
en aquellos tiempos para poner frente a frente al último de los Incas y al
monarca español, a la sazón preso de los franceses y a quien muchos suponían
muerto. El panfleto tuvo tanto éxito en Chuquisaca que circuló en numerosas
copias manuscritas y anónimas entre estudiantes y profesores, siendo comidilla
en tertulias y cenáculos, contribuyendo a formar futuros patriotas; y desde
allí se difundió a otras regiones de América, convertido en poderoso
instrumento de propaganda antiespañola. Con un estilo ágil e ingenioso refutaba
las principales argumentaciones con que los españoles justificaban su
predominio en América, y hacía un llamamiento a la independencia.
La trama es
sencilla. Las almas del Inca Atahualpa y de Fernando VII se encuentran en los
Campos Elíseos. Ambos monarcas aparecen unidos por un destino común: son
víctimas de una usurpación de su trono; Atahualpa perdió el suyo a manos de los
conquistadores españoles y Fernando a causa de la invasión napoleónica de
España. El rey hispano aparece abatido por su desgraciada suerte y el Inca
intenta consolarlo, pues –dice- “yo también
fui injustamente privado de un cetro y una corona".
A medida que se desarrolla el
Diálogo, el Inca, con el pretexto de solidarizarse con Fernando, expone la
injusticia que han sufrido los pueblos americanos bajo la usurpación española. Habla
como un teórico iluminista cuando razona que la única base de una bien fundada
soberanía es el consentimiento de los gobernados: “el que, atropellando este sagrado principio, consiguiese subyugar una
Nación y ascender al trono (…), sería antes que rey un tirano a quien las
naciones darán siempre el epíteto y renombre de usurpador”.
Astutamente, Atahualpa identifica “la conducta del francés en España con la del español en América”. El recuerdo idealizado de los Incas campea en el
escrito. Los americanos –sostiene Atahualpa- vivian reunidos en sociedad y bajo
una paz inalterable, obedeciendo a
sus soberanos, los cuales descendían –al
igual que el propio Fernando- de “infinitos
reyes”. Pero con el descubrimiento de
Colón “empezó a hervir la codicia en el
corazón avaro de los estúpidos españoles”, y cruzando los mares, invaden
las Indias aprovechando que “los
americanos son unos hombres tímidos y sencillos”. Los conquistadores “con sus ojos empañados por el ponzoñoso licor de la ambición, creen coronadas de oro y plata las
montañas o al menos depositados en el interior de aquellas interminables tesoros, como las mismas cabañas de los rústicos e inocentes
indianos les parecen repletas de preciosos metales; quieren apoderarse de todo y conseguirlo todo: protestan arruinar aquella desdichada gente y destruir a sus monarcas.” Aunque la razón y la religión condenan sus crímenes, ellos hacen oídos
sordos “y al momento, empiezan a llover por todas partes la desolación, el
terror y la muerte". Corren “ríos
inmensos de sangre” y se amontonan
“millares de cadáveres” en un cuadro dantesco que Atahualpa describe con
vivas imágenes, comparando a los españoles con “las sanguinarias y ponzoñosas fieras de
“Convenceos –dice Atahualpa a
Fernando- de que los españoles han sido
unos sacrílegos atentadores de los sagrados e inviolables derechos a la vida y
la libertad del hombre. Conoced que, envidiosos y airados de que la naturaleza
hubiese prodigado tantas riquezas a
América, habiéndolas negado al suelo hispano, lo han hollado por todas
partes. Confesad, en fin, que el trono vuestro en América estaba cimentado
sobre la injusticia y era el propio asiento de la iniquidad.”
Fernando VII intenta
justificarse recordando la crueldad que tuvieron siempre los conquistadores, “los asirios, persas, romanos, griegos”. Atahualpa responde que el mal no justifica
otro mal y que las crueldades de los españoles exceden a las de cualquier otro
imperio.
Apela Fernando a la bula por la cual el Papa Alejandro VI concedió las tierras americanas
a los Reyes Católicos. Esta argucia de leguleyo es destruida por Atahualpa,
pues, aunque el Papa fuera cabeza de
Fernando alega como fuente de su derecho la prolongación de la
dominación durante trescientos años “unida
con el juramento de fidelidad y vasallaje que han prestado todos los
americanos”. Atahualpa destruye también estos argumentos con rigor jurídico
y político. Convertido en portavoz de los ideales iluministas, sostiene que el
hombre es libre por naturaleza y ha sido “señor de sí mismo” desde que vio la
luz del mundo. Obligado a vivir en sociedad, debió hacer el “terrible sacrificio de renunciar
al derecho de disponer de sus acciones y sujetarse a los preceptos y estatutos
de un monarca”; pero no ha
perdido el derecho de “reclamar su primitivo estado”. Este derecho
renace cuando es víctima de una usurpación o una tiranía; porque si se avino a
obedecer a un gobernante “ha sido bajo la
tácita y justa condición de que aquel mirara por su felicidad”. “En el mismo instante en que un monarca,
piloto adormecido en el regazo del ocio, nada mira por el bien de sus vasallos,
faltando él a sus deberes, ha roto también los vínculos de sujeción y
dependencia de sus pueblos”. Esta no
era ni más ni menos que la versión iluminista del antiguo derecho de
resistencia a la opresión, cuya formulación habían hecho, siguiendo a Locke,
los patriotas norteamericanos en Filadelfia, al proclamar que los gobiernos
derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, y que
“siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el
pueblo tiene el derecho de reformarla o abolirla”.
El juramento de vasallaje, explica
Atahualpa, no obliga a los americanos, porque fue resultado del terror y el
despotismo de los españoles. Pero aun cuando este juramento fuese libre, lo
sería bajo condición de que el monarca español mirase por su felicidad. “¿Y bien? –se pregunta Atahualpa- ¿En dónde está esta felicidad? ¿En la
ignorancia que han fomentado en
Y luego añade con impecable razonamiento “Si de la dominación de trescientos años queréis valeros para
justificar la usurpación, debéis confesar primero que la nación española
cometió un terrible atentado cuando, después de ochocientos años que se sujetó
a los moros, consiguió sacudir su yugo”.
Destruidas todas las justificaciones, avanza Atahualpa en el
sentido de
Hasta el espíritu de Fernando, conmovido,
reconoce que en tal caso él mismo apoyaría los esfuerzos de los americanos a
favor de la independencia “más bien que a
vivir sujetos a una nación extranjera".
"Habitantes del Perú- apostrofa Atahualpa, hablando ahora a sus antiguos
súbditos-: si desnaturalizados e insensibles habéis mirado hasta el día con semblante
tranquilo y sereno la desolación e
infortunio de vuestra desgraciada patria, despertad ya del penoso
letargo en que habéis estado sumergidos. Desaparezca la penosa y funesta noche
de la usurpación, y amanezca luminoso y claro el día de la libertad. Quebrantad
las terribles cadenas de la esclavitud y empezad a disfrutar de los deliciosos
encantos de la independencia. Vuestra causa es justa, equitativos vuestros
designios. Reuníos, pues, corred a dar inicio
a la grande obra de vivir
independientes".
Con este llamamiento concluye el escrito con que Monteagudo se
estrenó como gran ideólogo y propagandista revolucionario. Buena parte del
prestigio que lo precedió en sus posteriores viajes y aventuras por el continente
se debió a este panfleto enormemente popular, compuesto antes de cumplir los
veinte años. En el aparecían reivindicados no sólo los derechos de los
indígenas, sino también los de los criollos, que veían recortado su acceso a
los puestos más codiciables, sofocadas sus fuerzas por absurdas prohibiciones antieconómicas,
limitado el comercio a causa del
monopolio de Lima y Cádiz, y que, en suma, sufrían en carne propia las más
violentas vejaciones, pues, como señalaba Atahualpa, hasta “el español más
grosero” se consideraba superior en derechos y los miraba con desprecio, o
-como diría años después en Buenos Aires uno de los defensores del orden
colonial- “hasta el último de los peninsulares que llegase a estas costas” se
creía autorizado a gobernarlos.
* * *
Monteagudo había obtenido el título. Su protector, el Oidor
Ussoz y Mosi, intercedió para que
Seguro de sus fuerzas,
el futuro empezaba a sonreírle. Se contrajo a su labor profesional. Evitaría la
imprudencia de Mariano Moreno, quien, una vez graduado, no tardó en enfrentar a
las autoridades altoperuanas defendiendo a los indios de los abusos de sus
patrones, con lo que se vio obligado a regresar a Buenos Aires. Monteagudo no quería
seguir ese camino. Disfrutaba de su nueva condición, de sus amoríos y
escarceos, y de un buen concepto general, que le había abierto la alta
consideración de personajes muy importantes dentro de lo que pronto sería el
movimiento revolucionario. Incluso resultaba más útil para sus protectores
ocupando un cargo y manteniendo el disimulo, pues una de las tácticas de los
futuros revolucionarios consistía en formar cuadros que se posicionaran en el
aparato del Estado, aguardando el momento oportuno.
No sospechaba los sucesos que estaban por desencadenarse. En
contacto con el mundo intelectual más avanzado de América, observaba en la
sociedad señales profundas de atraso mental. “Humilla el recordar
la estrecha esfera de nuestras necesidades
intelectuales(…): la más urgente de todas, que es conocer el destino
del hombre en la sociedad, apenas existía entre nosotros. Tan lejos de sentir
los americanos las verdades que derivan de aquel principio, en general vivían
habitualmente persuadidos de que sus intereses y los de la sociedad a que
pertenecían, eran subalternos a los de ese trono, cuyo nombre escuchaban con
un estúpido respeto. Merecer el concepto de leales y alcanzar la protección de
un mandatario español, al menos para disfrutar el humilde placer que goza el
esclavo, que se ve preferido a los demás, era el único campo que se había
dejado a la especulación, a la energía y
a los deseos de los americanos”, escribiría más tarde.
Sin embargo,





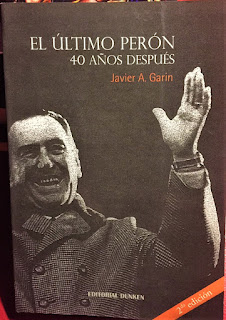







Comentarios
Publicar un comentario