LA TAPERA DEL LAPIDADO, cuento de Javier Garin
1
Mi padre
me contó que le contó su madre…
Ella, de
niña, en Colonia Caseros, vio la tapera del lapidado.
La vio
una sola vez, nada más.
Una sola
vez se atrevió a entrar en el campo maldito, con otros chicos, en un momento de
arrojo o de inconsciencia infantil.
Los
colonos evitaban pasar por allí. La calle vecinal que bordeaba el campo maldito
no la transitaba nadie, por miedo. Caballos y sulkys daban la vuelta en el
cruce y tomaban por otra huella. Pronto la calle desapareció bajo matorrales.
Pero los
chicos sabían que la calle y la tapera existían. Se desafiaban unos a otros a
ir. Nadie iba. Todos miraban de lejos, y aún de lejos les parecía aterrador.
Esa única
vez se animaron y fueron. Eran un grupito de cinco chicos, tres varones y dos
niñas, de no más de diez años.
Después
de pisotear los rastrojos y enredarse en incontables púas y espinas, llegaron
hasta la tranquera abandonada. Ahora había que animarse a saltar. Lo hicieron
uno tras otro. Caminaban amontonados, empujándose, como si el espectro del
lapidado fuese a arrebatar a quien se separara del grupo.
De
pronto, al final de unos talas muy tupidos, vieron la pared del ladrillo
ennegrecido por la lluvia.
Se les
cortó la respiración.
La niña
que, andando las décadas, sería mi abuela dijo:
-Llegamos
hasta acá. Sigamos.
Y
siguieron. Se amontonaron debajo de un arbusto enclenque como punto de
observación. Desde allí podían observar la vieja casa semiderruida.
Las
paredes habían perdido todo revoque, el ladrillo, desnudo y picado, mostraba
las sangrantes heridas de miles y miles de piedrazos. Las aberturas habían sido
derribadas a golpes de piedra. El techo se había derrumbado hacia el interior.
La tapera
tenía un aspecto pavorosamente triste y ruinoso.
Durante
unos minutos no pasó nada. Los cardenales y los tordos cantaban, las tacuaritas
lanzaban pequeños chistidos y a lo lejos sonaba la voz melancólica del crespín
llamando y llamando sin remedio. Y nada más.
Pero de
pronto los cantos cesaron. Un silencio pesado, agobiante, cayó sobre el lugar.
Los chicos se dieron cuenta y tuvieron miedo.
Entonces
sucedió.
Una
piedra se levantó de alguna parte y fue a dar con energía contra la pared de la
tapera. Al cabo de unos segundos, otra piedra retumbó. Y otra. Y otra.
Luego decenas de piedras en andanada se
estrellaron contra las paredes.
Nadie las
arrojaba.
Nadie que
unos ojos de este mundo pudieran ver.
Los
chicos huyeron despavoridos, rasgándose las ropas en las espinas.
2
La tapera
había sido hogar del Comisario Pelayo. Segundo Pelayo. Lambeta por necesidad y
sádico por vocación.
El
Comisario Pelayo había ascendido en la policía gracias a su infinita
obsecuencia a Urquiza. Cuando Urquiza fue asesinado, se pasó rápidamente a las
huestes de López Jordán, para acomodarse al nuevo estado de cosas. Lo que no
cambió fue su obsecuencia y su crueldad.
Fue
comisario de campaña en distintos departamentos rurales y en todos se
distinguió por su arbitrariedad y su sadismo.
Siempre
al servicio de los poderosos, se cebaba con los pobres diablos. Si alguien era
acusado de cuatrero, en forma justa o injusta, el Comisario se encargaba de
ejecutarlo previas torturas. El simple y expeditivo degüello, que solía practicar
Urquiza, no era suficiente castigo, el reo moría demasiado rápido.
Su método
preferido era meter al acusado en una bolsa de cuero cosida por los bordes y
ponerlo a secar al sol. El cuero se encogía y asfixiaba lentamente al pobre
diablo.
Luego le
tomó el gusto a la lapidación. Ponía al sospechoso tendido boca arriba sobre
una mesa, le echaba encima una tabla y luego iba apilando lentamente piedras
sobre la tabla hasta que el infeliz moría asfixiado o aplastado por el peso.
Mientras tanto tomaba mate o ginebra y contaba chistes a sus subalternos.
Debió
haber alguna que otra queja, porque al final lo terminaron pasando a retiro. Se
instaló en esa tapera, que antes había pertenecido a un colono suizo y él
usurpó para pasar su vejez. Nunca se supo el número de sus víctimas durante sus
años de prolífico servicio.
Un día,
aburrido, pasó a caballo por la colonia judía de Basavilbaso y vio a una joven
pelirroja que cargaba una cesta. Era hermosa y no tendría más de quince años.
Metió espuela y la capturó al galope, la subió al caballo y le dio varios
sopapos para desmayarla. Se la llevó a su casa.
Los
padres de la joven eran judíos rusos. Sólo encontraron la cesta caída. Nadie
vio nada. Un rabino que balbuceaba castellano logró hacer entender el caso a
las autoridades. Pero la policía no pudo dar con testigos ni rastros. La dieron
por perdida, violada o asesinada.
El
Comisario Pelayo la metió en la casa, que aún no era tapera, y la encerró en
una habitación tapiada. Le puso grillos y la dejó allí.
Le servía
de comer dos veces al día y le cambiaba el agua del balde y tiraba las aguas
servidas.
La chica
sólo hablaba en ruso o en algun dialecto ruso. Nunca quiso decir a su captor ni
cómo se llamaba. El Comisario Pelayo, en cambio, le hizo entender con acciones
para qué la quería. La violaba casi todos los días.
Después
de un año de capturada, ella aprendió algunas palabras castellanas y pudo
entender y hacerse entender. Al fin el comisario le dijo que si ella no
intentaba escapar la dejaría salir al patio. Eso sí, siempre con grilletes y
atada a una larga cadena.
Al cabo de
dos o tres años, el Comisario se confió tanto que a veces hasta se iba a tomar
unas ginebras dejando a la engrillada en el patio. No había peligro de que
nadie la viera porque estaba lejos del camino y de los vecinos. Le dijo que, si
ella gritaba o intentaba escapar, él iría a Basavilbaso y mataría a toda la
familia. Ella le tenía tanto terror que ni siquiera se atrevió a intentar nada.
Así pasó
mucho tiempo.
4
En una
granja de Colonia Caseros trabajaba un chico correntino. Había llegado allí con
unos arrieros, pero como lo maltrataban se escapó y consiguió trabajo de peón
con una familia de italianos. Los patrones eran amarretes a un extremo casi
inconcebible, pero al menos lo trataban bien. Todo el mundo lo llamaba “gurisino”,
porque cuando le preguntaron por su nombre sólo atinó a decir: “Gurí”. Así que
en toda la Colonia era Gurisino, y algunos pensaban que era su nombre real.
Gurisino
era muy despierto, tendría unos catorce años y cuando no estaba trabajando como
un burro se perdía a vagabundear por los alrededores y cazaba con una poderosa
y certera honda.
Fue así
que un día la vio de lejos a la joven. Su cabellera roja era demasiado
llamativa. Con gran cautela se acercó para espiarla. El dueño de casa no estaba
o tal vez dormía, ya que eran las cinco de la tarde de un domingo. Ella estaba
lavando ropa en una fuente. Para llamar su atención, le tiró una piedrita con
su gomera. Al sentir el chasquido contra la pared, ella miró rápidamente y con
miedo. Fue entonces que Gurisino vio las cadenas.
Se
acercó. Ella le hacía señas de que se fuera, aterrada.
-Si
vuelve, mata a los dos -alcanzó a decir.
Se sintió
un relincho del lado de la tranquera. Gurisino escapó. Pero a partir de ese
día, siempre volvía con mucho cuidado. Contó a otros colonos de la chica de
pelo rojo encadenada, pero todos pensaron que era un invento y nadie le creyó.
5
En las
visitas furtivas que Gurisino hacía a la prisionera ambos fueron tomando
confianza. Al fin ella le pidió que fuera a Basavilbaso y buscara a sus padres
y les dijera que estaba viva. Pero no quería que les dijera dónde porque temía
que el Comisario Pelayo matara a sus padres y hermanitos. Sabía que era capaz
de cualquier cosa.
Gurisino
le pidió a un hombre que sabía escribir que le hiciera una nota con ese
mensaje. Luego la llevó a Basavilbaso y la dejó en una iglesia. El cura se la
llevó al rabino y el rabino a los padres de la chica. Se redoblaron las
búsquedas y hasta mandaron a imprimir carteles en castellano para los pueblos
vecinos.
Cuando el
Comisario vio un cartel en la pulpería de Colonia Caseros se asustó y sospechó.
Decidió poner más atención. Ya no dejó que la cautiva estuviera en el patio y
la volvió a confinar.
Al día
siguiente, el Comisario Pelayo iba en su alazán muy tranquilo cuando desde
algún lado llegó un proyectil y le partió la cabeza. Cayó desmayado y cuando
pudo regresar a su casa estaba cubierto de sangre.
-¡Si
encuentro al que me tiró el piedrazo! -gruñía, mientras obligaba a la chica a
lavarle la herida y vendarle la cabeza.
Ella supo
de entrada quién había sido, y esa noche sonrió en secreto antes de dormir.
6
El
Comisario Pelayo estaba acostumbrado a salirse con la suya. A partir de ese
piedrazo su furia no hizo sino crecer, ya que, cuando menos se lo esperaba, al
volver de la pulpería o en algún otro momento de descuido, recibía un nuevo
piedrazo. A veces la piedra lo golpeaba en la espalda o el brazo, a veces
pasaba silbando sobre su cabeza y otras veces impactaba al alazán, que rompía a
galopar asustado.
-¡Ya te
voy a agarrar! – mascullaba furioso.
Un día
volvió a su casa de improviso y vio un bulto que se alejaba entre los
espinillos. Encontró en el patio una honda caída y comprendió. Entró a la casa
y tomó de los pelos a la joven y le empezó a dar latigazos hasta obligarla a
confesar que un chico la había descubierto y venía a visitarla y hablar con
ella a través de los postigos.
Decidió
tenderle una trampa.
El sábado
se fue a la pulpería como siempre y se hizo ver por la Colonia bien temprano.
Aunque desesperaba por tomar ginebra o caña, se mantuvo sobrio, haciendo
tiempo. Emprendió el regreso. Antes de llegar a la tranquera, se apeó y ató al
caballo. Caminó a campo traviesa un largo trecho. Al fin lo vio al gurí junto a
la ventana. Rodeó la casa. Asomó por detrás. Cuando Gurisino lo descubrió ya
era tarde.
Le
descargó un palazo en la cabeza y lo desmayó.
Luego lo
llevó al granero destartalado y lo ató de manos y pies boca arriba sobre una
mesa vieja.
Sacó la
puerta de la casa de sus goznes y se la acostó encima al chico.
Fue hasta
la habitación y le dio dos sopapos a la chica para que dejase de llorar y la
llevó a la rastra. La ató a un poste en el granero.
Cuando ella
vio al chico inmovilizado en la mesa y con la puerta encima empezó a llorar y
gritar.
-¡Callate,
puta! -bramó el Comisario- ¿Así que este es tu noviecito? El que me tiraba piedras.
Ahora vas a ver lo que hago con él.
Junto al
aljibe había una montaña de piedras de las que solían aflorar en las cuchillas
entrerrianas, cuando los colonos pasaban el arado. Era costumbre amontonarlas
así, cerca de la casa, para usos posteriores, y a veces hasta se usaban para
construir un galpón. Las empezó a recoger y trasladar en una olla grande.
Cuando
Gurisino despertó, intentó vanamente soltarse. Era imposible. Ni siquiera se
podía mover para voltear la puerta que el Comisario le había extendido encima.
-¿Te
gustan las piedras, no? ¡Piedras vas a tener! -dijo el Comisario Pelayo.
Empezó a
colocarlas una a una sobre la puerta.
Con cada
piedra aumentaba una fracción del peso de la puerta sobre el cuerpo del chico.
-Dejeme,
señor, déjeme, tengo quince años -gritaba Gurisino con el poco aire que le
quedaba.
Pero eso
no conmovió al Comisario. Siguió colocando las piedras y cuando no tuvo más se
fue con la olla por otra tanda.
La chica aullaba
y pedía perdón por haber sido la causante del infortunio de Gurisino. Rogó al
Comisario de todas las formas que pudo. Este la apartó de un puntapié y
prosiguió con su metódica venganza.
Hubo un
momento en que el peso de las piedras era tanto que Gurisino ya no pudo
respirar. Hizo un último esfuerzo para llevar aire a sus pulmones y luego se
desvaneció. El Comisario continuó amontonando piedras sobre él hasta que quedó
por completo aplastado. Hacía rato que había muerto.
La chica
ya no lloraba.
-¿Viste
lo que pasa por ser puta y mentirme? Ahora es tu turno.
Desató la
cadena y la arrastró hacia el patio tirando de los cabellos. Y allí le empezó a
dar rebencazos.
7
Fue
entonces que ocurrió por primera vez.
Un
piedrazo.
El
comisario se tambaleó.
-¡Hijo’e
puta! -gritó hacia los talas, imaginando cómplices-. Salí de donde te escondés,
mirá lo que le hice a tu amigo.
Otro
piedrazo.
Esta vez
venía de la otra punta.
El
Comisario fue corriendo a la casa y tomó una escopeta. Pero no pudo disparar,
porque al abrir la puerta le llovieron los piedrazos.
Cuando la
cautiva vio todo aquello, logró ponerse de pie sosteniendo las cadenas que aun
tenía atadas a los pies y se fue rengueando y saltando hacia la tranquera.
Horas
después la encontraron unos paisanos, lastimada, ensangrentada, arrastrándose
por la huella. La llevaron al pueblo y llamaron al herrero para cortar los
grillos.
Cuando
las autoridades se apersonaron en la casa del Comisario, lo encontraron en el
patio, muerto, cubierto de sangre, sepultado bajo más de doscientas piedras de
todos los tamaños.
Gurisino
recibió un entierro cristiano y la gente de los alrededores cuidó y adornó su
tumba.
Y las
piedras siguieron cayendo regularmente sobre la tapera del lapidado durante más
de veinte años, hasta que no quedó ni un solo ladrillo en pie.





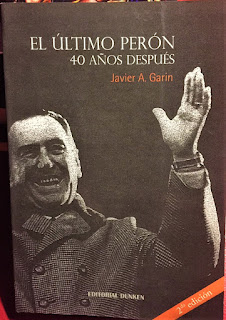







Comentarios
Publicar un comentario