¿VOLVER A JESÚS? UN ABORDAJE EXISTENCIAL DE UN JESUS PARA LOS NO CREYENTES, por Javier Garin

Por Javier Garin
Cuando en 1999 ascendí al
Aconcagua, me encontré en el refugio Berlín, a seis mil metros de altura, a un
cura polaco que balbuceaba el castellano. Compartimos una noche en el refugio,
a unos veinte o treinta grados bajo cero, y nos preparamos para salir a asaltar
la cumbre a las tres de la mañana. Estábamos tan alto que las estrellas brillaban
debajo nuestro, y eso me trajo el recuerdo de las palabras de Nietszche en “Así
hablaba Zartatustra”: “Subiré y subiré, hasta que las estrellas mismas ardan
bajo mis pies”. Mientras esperábamos la hora, resultaba imposible dormir, así
que hablamos de lo que queríamos encontrar allí. El cura me dijo, en su media
lengua:
-Voy a celebrar una misa en la
cumbre. No es para nadie, sólo para Dios y para mí.
No me extrañó ese propósito,
desde que la montaña siempre fue considerada un símbolo de la elevación
espiritual a la divinidad. Mircea Elíade observaba con razón que buena parte de
los actos sagrados de comunión del hombre con la divinidad tienen lugar en
montañas. Noé tuvo su pacto con Dios en las laderas del Monte Ararat; Moisés recibió
las Tablas de la ley en el monte Sinaí; Jerusalén está edificada en lo alto, y
desde antiguo los judíos dicen, cuando van a la Ciudad Santa, que “suben” a
ella, ascensión a la vez física y espiritual; el Gólgota es una elevación donde,
a través de la sangre derramada de Cristo, se pone en comunicación el
inframundo con el cielo; Dante construyó su Divina Comedia a modo de una
montaña doble, refleja, con su infierno como cumbre invertida y su cielo como cúspide
espiritual; los antiguos samaritanos tenían su templo en la cumbre del monte
Gerizim, el lugar donde Dios había ordenado a Moisés erigir el templo; los egipcios
y las civilizaciones mesoamericanas y muchas otras culturas alrededor del mundo
construían con sentido sagrado montañas artificiales bajo la forma de pirámides;
los Incas veneraban las montañas como espíritus tutelares o “apu”; muchos
templos grecorromanos se levantaban en las alturas, etcétera. La montaña
sagrada es una constante en la historia religiosa de la humanidad, un símbolo
bastante obvio del ascenso espiritual hacia Dios.
-¿Y tú que buscas? – me preguntó
el cura.
-Soy ateo -le dije.
-Entonces tú también buscas a Dios-
respondió.
A pesar de la falta de oxígeno, mi
memoria recordó inmediatamente la canción de otro incrédulo, Atahualpa
Yupanqui:
“De pronto me ha preguntado
la voz de la soledad
si andaba buscando el cielo
y yo respondí: "quizás"
Años después, recorriendo la Patagonia
para dar charlas de derechos humanos, al bajar del escenario un pastor se me
acercó y me dijo:
-Usted es creyente.
-No -le dije-. Soy ateo. ¿Por
qué lo dice?
-Porque lo que usted dijo
sobre los derechos humanos no es otra cosa que lo que nos enseñó Jesús.
-Eso no tiene nada de raro
-repliqué-, ya que la doctrina de los derechos humanos nace del cristianismo.
Muchos quieren presentarla como fruto de la Ilustración pero en realidad no es
otra cosa que las viejas ideas de igualdad y fraternidad de Jesús.
-Sí, pero usted en el fondo
cree. Sólo que no se ha dado cuenta. Voy a hacer una profecía sin ser profeta:
usted se va a hacer cristiano y va a encontrar la fe.
No quise decepcionar al pastor
que tan bien nos había tratado y nada respondí.
Pasaron muchos años y la fe no
descendió sobre mí, pero en cambio se ha acentuado -con el estudio y la reflexión-
mi admiración por Jesús. Sigo sin creer en su divinidad ni en los dogmas de las
distintas iglesias, pero el amor que alguna vez sentí por Jesús siendo apenas
un niño no ha dejado de crecer, al comprobar que muchas de sus enseñanzas
mantienen una extraordinaria vigencia en el mundo de hoy, por más que ello se
niegue y se oculte. Son más necesarias que nunca.
Un filósofo popular argentino contaba
que conoció la Biblia en el reformatorio, de la mano de un jesuita que
administraba la biblioteca y le enseñó a leer y escribir a los dieciséis o
diecisiete años, ya que era un chico de la calle. Le prestaba novelas y otros
libros para que practicara la lectura, pero jamás le daba la Biblia. Cuando el
chico preguntó por ese libro de lomo negro, el jesuita le respondió:
-Ese libro no es para vos. Para
leer ese libro hay que ser muy “macho” -Le hablaba en el lenguaje que él podía
entender, el lenguaje de “machos” de un chico de la calle-. Y vos sos cobarde.
-¿Cómo cobarde? Si yo les pego a
todos.
-Por eso. Porque sos cobarde les
pegas. Pero no pegar, no ser violento, no humillar a los otros, eso es muy
difícil, eso es bien de “macho”. Pegar, pega cualquiera. Cuando seas “macho” y
no cobarde vas a poder leer este libro, ahora no.
Por supuesto que el jesuita
logró que el pibe se desesperara por ser digno de leer ese libro. Una idea
similar encontré hace años en León Tolstoi, en Dostoieski, en Victor Hugo. Me
sorprendía que Victor Hugo dijese que “Los miserables” era una obra religiosa,
hasta que comprendí que no era muy diferente a las parábolas evangélicas. El
furioso anticristiano Nietszche se burlaba de Dostoieski diciendo: “sus
personajes son gente enfermiza y débil que parece sacada de los Evangelios”. Y
claro que las novelas de Dostoieski son comentarios de los Evangelios, como también
lo son algunos de los mejores relatos de Tolstoi. De manera que tampoco la
literatura me ha permitido alejarme demasiado de aquellas historias que leía en
mi niñez.
Con excepción de mi padre,
católico convencido, nadie en mi familia ha sido religioso. Mi abuelo anarquista
que odiaba a los curas y mi madre profundamente anticlerical y librepensadora,
hicieron que no respirara una atmósfera favorable a la fe. Fui bautizado porque
era demasiado chico como para impedirlo, y luego -para desesperación de mi
padre- me negué a seguir el catecismo y tomar la comunión. Sin embargo,
acompañé durante algunos años a mi padre a misa, tal vez más motivado por
cierta feligresita rubia de la que estaba enamorado que por verdadera religiosidad.
Pese a ser tan agnóstica, mi madre me regaló una enorme Biblia para niños,
hermosamente ilustrada y en más de diez tomos, y me la devoré como si fuera una
novela antes de cumplir diez años. Desde entonces, hasta la fecha, la Biblia ha
sido uno de mis libros de cabecera, y no recuerdo haber pasado una semana de mi
vida sin haber leído algún pasaje. Caso curioso para alguien que se declara
ateo, pero la Biblia siempre me encantó, siempre me produjo deleite, en
especial el Nuevo Testamento, ciertos profetas, y los libros sapienciales.
Debo, pues, hacer dos
advertencias de buena fe. No escribo sobre Jesús desde la fe sino desde el
escepticismo. Pero a la vez mi visión es profundamente admirativa hacia ese
maestro espiritual de la humanidad. No formo parte de lo que yo mismo he
definido como “apologética antijesuana” de ciertos escritores e historiadores presuntamente
“académicos” que consideran un fin loable presentar una imagen fuertemente
degradada de Jesús, y a los que refuto en varios de mis artículos. Pero tampoco
se espere encontrar en este abordaje adhesión a dogmas teológicos o doctrinales
de ninguna iglesia.
Mis reflexiones sobre la figura,
vida y doctrinas de Jesús indagan sobre un Jesús humano, un Jesús para no
creyentes, esperando puedan ser leídas por un creyente sin sentirse ofendido en
su fe. Como se ha adoptado una metodología histórica, no se admiten por principio
como hechos reales los contrarios a las leyes naturales, los eventos milagrosos
-aunque, como explicaremos, hay algunos “milagros” que deben ser aceptados,
precisamente por no ser tales a la luz de los conocimientos modernos-. En esta
humanidad cultora del odio y la violencia, desesperada por las riquezas y el
poder, ya es bastante “milagroso” que un hombre como Jesús haya existido alguna
vez.
Esta perspectiva del Jesús humano
centrada en sus enseñanzas y no en los dogmas de fe no tiene nada de novedosa y
ha sido frecuentemente cultivada, desde el Jesús de Renán hasta el de Tolstoi. Precisamente
Soloviev criticaba a Tolstoi con dureza y acritud por haber hecho un Jesús progresista
y humano, sin comprender que la esencia de Jesús no son sus enseñanzas sino su
persona humano-divina, su condición de Cristo. Pero Soloviev era religioso, y mis
reflexiones no son teológicas, sino de indagación histórica y ética.
¿Dudamos que Jesús tenga algo que
enseñarnos en el siglo XXI, que tenga algún sentido perder el tiempo con él si
no somos creyentes? ¡Miremos un poco alrededor!
Este
nuevo siglo nos encuentra hundidos en un mar de contradicciones.
Nuestras
habilidades mentales y técnicas han logrado penetrar los abismos interestelares
y contemplar las entrañas de las galaxias más remotas para conocer su
naturaleza, su composición, su evolución. Pero nos hemos vuelto incapaces de
mirar el interior del corazón humano.
La
esperanza y el dolor de nuestros semejantes se han convertido en enigmas
inescrutables, como si se tratara de astros remotos a miles de años luz de
nosotros, porque hemos perdido la capacidad de empatizar con ellos y de
comunicarnos con nuestro silenciado ser interior.
Hemos
acumulado conocimientos sobre el mundo físico y nos hemos vuelto ignaros en los
terrenos más elementales del autoconocimiento, que la sabiduría antigua
consideraba prioritario, y miramos con desdén, como a primates, a los sabios de
otros siglos porque no disponían de telescopios espaciales y computadoras.
Perdimos
la habilidad de comprender la parábola, la metáfora y el mito como fuentes de
verdades, y nos hemos desconectado casi por completo de la intuición natural,
conservando de la vida instintiva solamente el instinto de agresión y el odio
tribal.
Ni
siquiera somos capaces de entender el sufrimiento de los otros seres vivos, de
quienes seguimos creyendo que han sido puestos en el mundo para nuestra
diversión y provecho, y los torturamos y destruimos sin razón alguna, o por
perversas razones de codicia.
La
ciencia, la técnica, el desarrollo económico, el dominio cada vez mayor de la
Naturaleza por las habilidades crecientes de manipulación humana, han dado como
resultado paradójico un mundo que nos es cada vez más ajeno, hostil e
ingobernable.
Creemos
controlarlo todo y no podemos controlar las variables mínimas para asegurarnos
la tranquilidad y la paz.
Jamás
comprendimos aquella advertencia de LaoTse: “La Naturaleza es un vaso sagrado
que no se puede manipular. Querer moldearlo es destruirlo. Pretender poseerlo
es perderlo”.
La
Humanidad se concibió a sí misma, en sus culturas hoy predominantes, como un
antagonista de la Naturaleza, escindido de ella: un coloso que luchaba a brazo
partido por someterla.
Y
ahora, estupefacta, asiste a la comprobación de que su dominio ha traído como
correlato la más profunda crisis que ha conocido el planeta.
Nuestro
afán de controlar y explotar los bienes naturales ha provocado desequilibrios
de tal gravedad que ocasionamos la mayor extinción de especies de que se tenga
noticia, pusimos en peligro las fuentes de nuestra propia subsistencia y
desencadenamos una perturbación climática sin precedentes.
Nuestra
orgullosa civilización pareciera librada a los azares de fenómenos
cataclísmicos autoinflingidos, aterradores, que nos han devuelto a los tiempos
en que nuestros ancestros corrían a esconderse por miedo a los rayos, concebían
pesadillas de un Diluvio universal y sacrificaban niños ante dioses iracundos
para intentar detener sequías que se devoraban en un santiamén pueblos enteros.
Parece
que estuviéramos condenados a beber el vino del olvido para extirpar el ominoso
recuerdo de –al decir de Omar Khayam- “las culturas que se tragó el desierto”.
Mientras
la masa de la población intenta no pensar en las amenazas futuras o las
contempla con un espanto resignado, comenzando a padecer las consecuencias de
tanta devastación bajo la forma de “refugiados ambientales”, obligados a migrar
por haber sido despojados de sus fuentes tradicionales de subsistencia, las
élites sueñan con asegurarse un escape interplanetario en un Arca de Noé
cósmica que las lleve a otros planetas todavía no destruidos, cuando llegue la
hora de “descartar”, por arruinada, a la sufriente Tierra (“cultura del
descarte”, dice el Papa Francisco), huyendo del diluvio que ellas mismas han
provocado con su colosal egoísmo.
Desde que en el siglo XVIII los
filósofos y los revolucionarios proclamaron la búsqueda de la felicidad como un
derecho fundamental de las personas, hemos consagrado nuestros mayores
esfuerzos a ser felices. Nunca se habló tanto de felicidad como en los últimos
trescientos años. Los pensadores, los políticos, los Estados, las
corporaciones, los predicadores, las publicidades que nos aturden noche y día,
los psicólogos, los cuerpos de leyes, los gurúes, los artistas, el cine, la
televisión, las redes sociales, no hacen más que hablarnos de felicidad. La
promesa de una felicidad siempre elusiva nos lleva a agotar nuestras vidas en
procura de satisfacciones que jamás alcanzamos.
Nos
sometemos a los mandatos de un sistema económico basado en la explotación de
nuestras fuerzas vitales, no sólo en procura de subsistencia material, sino
también porque creemos que, gastando los ingresos penosamente obtenidos,
consumiendo ciegamente y sin cesar, adquiriendo productos con sus “marcas”
dadoras de prestigio y su aura de bienestar otorgada por la industria publicitaria,
acumulando y descartando objetos, personas o experiencias –“cultura del descarte”-,
alcanzaremos ese estado de felicidad individual que se nos propone como meta
principal de la existencia humana desde el día mismo de nuestro nacimiento.
Y a
pesar de esta constante y frenética búsqueda, a despecho de nuestras
pretensiones de mostrarnos “felices”, “realizados”, “colmados” y “plenos” a los
ojos de los demás, nuestros días transcurren en medio de un agobio, un tedio,
una insatisfacción y una tristeza tan insoportables que debemos apelar a toda
clase de drogas, alcohol, narcóticos, calmantes, somníferos, absurdos
pasatiempos, shoppings, automóviles, accesorios tecnológicos, pantallas,
distracciones audiovisuales, glotonería, desenfreno, miríadas de invenciones
que han extremado el ingenio humano y movilizan ingentes masas de recursos y
gigantescas industrias, sin más propósito que calmar nuestra necesidad
imperiosa de olvido.
Olvido
de que somos profundamente infelices: de que tarde o temprano moriremos sin haber
conocido un solo instante de genuina alegría.
Ni siquiera los niños de las clases
acomodadas, con las necesidades básicas cubiertas, escapan a este panorama.
Agobiados desde la cuna por la sobre-exposición a los estímulos tecnológicos,
sometidos a exigencias incontables de adaptación al sistema económico, cargados
de obligaciones o disipando su tiempo libre en vanas fantasmagorías digitales, ya
no saben en qué consiste una infancia feliz y despreocupada. Crecen con estrés,
con obesidad, con diabetes y otras enfermedades propias de una vida sedentaria,
con síntomas de peligroso aislamiento, con ansiedades y angustias aumentadas
por las insatisfacciones que proyectan en ellos sus neuróticos progenitores. La
infancia, incluso de los niños privilegiados, ha dejado de ser esa “edad de
oro” que evocaba José Martí, ese terreno de inocencia y naturalidad que hizo
decir a Jesús: “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos.” (Mt, 18,3)
¡Y
ello, por no hablar de la inmensa mayoría de los niños, que no gozan de tales
privilegios, que no corren peligro de ser obesos porque a duras penas pueden
alimentarse, que por millones se ven sometidos al hambre, a la guerra, a la
prostitución, a la droga, a la explotación laboral, a la pedofilia y el asesinato,
al abandono y al desamor!
Estudiamos
la historia para aumentar nuestro orgullo, contemplando con desprecio las
culturas del pasado, a las que suponemos dominadas por la barbarie y la
crueldad. Nos escandalizamos por los sacrificios humanos de las religiones
antiguas, y somos incapaces de ver que a diario millones de personas son
sacrificadas en el altar del nuevo dios que todo lo domina y que exige
continuos y renovados holocaustos: el Dios Dinero, el Dios Prestigio, el Dios
Mercado, el Dios Partido, el Dios Revolución, el Dios Líder, el Dios Poder.
Creemos que los sacrificios de los aztecas son más terribles que los “daños
colaterales” de nuestros modernos misiles, o que el sufrimiento y la muerte que
ocasionan la trata de personas, el narcotráfico, el terrorismo o el
imperialismo.
Hemos
hecho un culto de la libertad, para descubrir que hoy somos más esclavos que
nunca: que nuestros gustos, ideas y preferencias son escrutados por espías
silenciosos que planifican nuestro consumo y elaboran ingeniosos métodos para
manipular nuestras decisiones, con la misma falta de escrúpulos evidenciada en
la manipulación biológica. Somos estudiados, clasificados y manipulados a
través de las redes sociales, las cámaras de vigilancia callejeras, los
satélites, los drones: el omnipresente Ojo de Orwell se ha vuelto pesadillesca
realidad. Nos miran desde el cielo, nos filman, guardan nuestro ADN y nuestras
proporciones faciales para identificarnos en cualquier lugar, oyen nuestras
conversaciones más íntimas y penetran en nuestras alcobas, de acuerdo a las
necesidades de control de esos agentes del Anticristo que denominamos
“Gobiernos” y “multinacionales”. Sólo San Agustín llegó a atribuir a Dios
Omnipotente semejante grado de intervención en la vida de las personas.
Ya ni
siquiera podemos escapar al control de los poderosos huyendo a la selva o a la
montaña porque ya no existen territorios vírgenes: todo ha sido conquistado,
ordenado, catalogado y sometido a supervisión y vigilancia; casi no hay tierras
baldías; han triunfado estrepitosamente el alambrado, las vallas, los muros,
las rejas, las jaulas, las fronteras y todos los mecanismos concebibles para someter
a sempiterno control nuestra simple libertad ambulatoria.
Creíamos
haber superado los viejos nacionalismos belicistas luego del desastre de las
dos Guerras Mundiales del siglo XX, con sus trincheras, su gas venenoso, sus
cohetes, sus bombas atómicas, sus hornos crematorios; y hoy vemos renacer las
ideologías excluyentes, odiadoras, despreciadoras del diferente, perseguidoras
del inmigrante, exaltadoras de espantajos tales como el “ser nacional”, el
“soberanismo”, el “Estado-Nación”, las “fronteras” infranqueables, la Libertad
norteamericana, la Gran Madre Rusia o el Partido Comunista Chino.
Pensábamos
haber conquistado la razón, la capacidad de juicio crítico, la ciencia, como
métodos infalibles para conocer “la verdad”; nos burlamos de los antiguos mitos
y restamos toda veracidad y todo valor al conocimiento “no racional”; y al
mismo tiempo estamos dispuestos a creer las peores mentiras y tonterías que
maliciosamente se difunden, las “fake news” más ridículas y los más
desvergonzados embustes, siempre y cuando halaguen nuestra vanidad, deseos,
prejuicios y odios.
En medio del extravío, estamos
inclinados a seguir hasta la guerra y la devastación a cualquier bufón
arrogante y seguro de sí que nos prometa el paraíso, la gloria nacional, el
bienestar propio y la humillación de quienes consideramos nuestros enemigos.
Tal
parece que hubieran llegado los tiempos del vaticinio escatológico (Mt 24,
5-12): “Y oiréis de guerras y rumores de guerras (…) Porque se levantará nación contra nación, y reino
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes
lugares. (…) Y muchos falsos profetas se levantarán, y
engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará.”
¿El amor? Al igual que la felicidad,
no hay palabra más manoseada en el mundo que nos rodea. Los más fanáticos
odiadores invocan constantemente “el amor” para sus horrendos crímenes, los
cuales invariablemente perpetran en nombre del amor a Dios, al Islam, a la
Patria, a la Civilización, a la Revolución, al Pueblo, a la Justicia, etc.,
etc. Mezquinos y egoístas, nos llenamos la boca de declamado “amor”: amor que
adoptamos como un artículo más de consumo, como una moda o una prenda de buen
tono. Incapaces de amar, nos encanta que nos hablen de amor en las canciones
que consumimos y en las escenas románticas de las producciones audiovisuales
que contemplamos extasiados. Decimos amar a nuestros hijos cuando sólo amamos
en ellos a nuestro propio ego proyectado; si pretendemos adoptar a una criatura,
queremos elegirla como si fuera un automóvil: de tal edad, de tal color de
piel… Decimos desbordar de amor, pero estamos dispuestos a destruir a la
persona amada cuando ésta no nos corresponde; decimos amar a la Humanidad pero
damos vuelta la cara ante el sufriente y fingimos no ver a los niños que
mendigan en las calles.
Hablamos
todo el tiempo de amor para disimular nuestra absoluta falta de amor, pues sólo
somos capaces de profesar un frío y venenoso egoísmo.
Y mientras se abren ante nuestros
ojos perspectivas de magníficas conquistas tecnológicas, percibimos
internamente, como en un vago y sombrío presentimiento, que el mundo se
encuentra cada vez más amenazado, y nos refugiamos en el odio para sobrellevar
el temor.
Notamos que hemos conquistado el
mundo, como especie, hasta los límites de lo conquistable, pero que algo se ha
perdido en el camino.
Como
en la antigua advertencia evangélica, en nuestro inconsciente nos damos cuenta
de que no sirve de nada conquistar el mundo si hemos perdido nuestras almas…
No sabemos adónde dirigirnos en
busca de guía. Apelamos a toda clase de mentiras piadosas, a curanderos y
charlatanes que nos prometen un poco de paz. Indagamos en viejas religiones
cuya mayor seducción es, para nosotros, su exotismo.
No
nos damos cuenta de que cerca nuestro se encuentran muchas de las respuestas
que anhelamos. No nos damos cuenta, porque esas respuestas han sido oscurecidas
por una madeja de formidables intereses, y porque no estamos dispuestos a
renunciar a nuestras cadenas de oro.
Hace dos mil años hubo un hombre
–para algunos un sabio, para otros un utopista exaltado, para otros el Hijo de
Dios- que contempló en profundidad los abismos del corazón humano y brindó un
mensaje. Un mensaje sencillo pero que hoy concebimos como de casi imposible
cumplimiento. A tal punto ha llegado la saturación de mentiras que nos agobian,
que las verdades más elementales nos parecen incomprensibles e irrealizables.
Ese hombre
vivió en un mundo muy diferente del nuestro, pero igualmente sometido a la desesperanza
y la falta de futuro para las vastas mayorías que habitaban las orillas del Mar
Mediterráneo.
Su
mensaje no nos es ajeno: hemos crecido, en Occidente, oyendo sus ecos
fragmentarios y distorsionados; concurrimos a iglesias que dicen perpetuar sus
enseñanzas; nos inclinamos ante gobiernos que se proclaman sus fieles; y, sin
embargo, nos hemos vuelto incapaces de comprenderlo.
Está
a nuestro alcance, pero nos parece indeciblemente lejano.
Preferimos
buscar en otras culturas la sabiduría que nos consuele de nuestras aflicciones,
y olvidamos volver a esa voz que alguna vez oímos en nuestra infancia.
Tanto
estimamos nuestras cadenas de oro que rechazamos “desaprender” las máximas de
nuestra maldad y esclavitud y volvernos “como niños” para intentar entenderlo.
En uno
de sus últimos libros reflexionaba Sábato con lucidez:
“No sé si alguien, antes de
Berdiaev, predijo que volveríamos a una nueva Edad Media. Sería posible y
también sanante. Ciertos elementos parecieran estar presentes indicando
semejanzas, como el estado de putrefacción del poder en Roma, donde el cuidado
que se había puesto en la elección de los sucesores del César decayó hasta la
irresponsabilidad, que es un grave síntoma; la tendencia a enfeudarse, por los
peligros externos. Entonces, como ahora, afuera no había seguridad y la
violencia diezmaba a quienes no quedaban protegidos por las murallas. También
la drástica división entre poderosos y pobres; la creciente religiosidad. (…) Sentimos la Edad Media como noche, como tiempo
severo, austero, cuando todo el esplendor de la civilización romana fue
acallada. Berdiaev dice: “La noche no es menos maravillosa que el día,
no es menos de Dios, y el resplandor de las estrellas la ilumina, y la noche
tiene revelaciones que el día ignora. La noche tiene más afinidad con los
misterios de los orígenes que el día. El Abismo no se abre más que con la
noche.”
“Para nuestra
cultura, la noche sería la pérdida de los objetos, que es la luz que nos
alumbra. ¿Quién podrá guiarnos hoy?, ¿quiénes son esos seres humanos que, como
Juana de Arco o el pequeño David, convirtieron una historia con la sola ayuda
de su fe y de su coraje? Así como en la muerte individual hay algo que sucede
en el espíritu, y que da lugar a la aceptación de la muerte, es importante que
nuestra cultura termine de deshojarse. Toda conversión, como la muerte misma,
tiene un pasaje, un tiempo para abandonar los rasgos del pasado y aceptar la
historia como se acepta la vejez. Hacernos cómplices del tiempo para que caigan
los velos y se desnude la verdad simple. Si algo se les debe a los hombres es
la posibilidad de que la verdad madure y se muestre una vez por entero, sin las
distorsiones de la propaganda o de los oportunismos.”




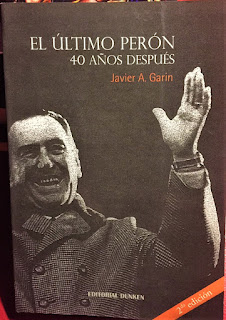







Comentarios
Publicar un comentario