LA LECCION DEL LIMONERO, por Javier Garin
por Javier Garin
LA LECCION DEL LIMONERO:
Por Javier Garin.
Yo tendría unos seis años cuando mi padre plantó un limonero en el jardín de la calle Posadas, en Lomas de Zamora. Era hermoso pero no fructificaba. Un día le preguntó a un viejo jardinero, conocido suyo, si había algún producto para estimularlo.
-Golpee fuerte con un palo la base del tronco- dijo el jardinero.
Mi padre hizo la prueba. Fue como un milagro: a los pocos meses el limonero lucía cargado y doblegado bajo el peso de decenas de limones.
-¿Qué explicación tiene esto?- preguntó mi padre.
-Algunos árboles son como personas –le respondió el jardinero-. Sólo dan frutos después de que la vida los ha golpeado.
No habría motivo para que yo recordara este diálogo circunstancial si no hubiera una verdad en esas palabras del jardinero, que mi padre, con los años, solía citar como si se trataran de un proverbio de Salomón.
Mi padre murió en 2003. En su velorio no lloré, como no había llorado en el de mi abuelo Camilo. Al día siguiente tampoco lloré, ni al otro día. Pasé un mes sin llorar. Me enfermé tres veces en un mes. Resfríos mal curados, decían. A la tercera vez la fiebre me devoró y me desmayé en el baño. Esa noche soñé que yo también estaba enfermo de cáncer, y que el cáncer salía de mi cuerpo y se convertía en un árbol gigantesco, y me desperté lleno de angustia y desazón.
Pasaron unos días más, y una noche dije que iba a hacer un asado en la parrilla, y todos estaban ocupados, y me dejaron solo cocinando. Por suerte estaba solo. Y así, en soledad, me asaltó el recuerdo del último asado de mi padre.
Y fue entonces que comencé a llorar.
Y lloré y lloré y lloré, hasta caer de rodillas ridículamente.
Lloré más de una hora, y el fuego se apagó y la carne se arruinó.
Y de repente sentí que un peso enorme, enorme, se había retirado de mi corazón.
Cuando mueren los padres se siente la orfandad aunque uno sea viejo. Cae la penúltima línea de combate que nos separaba de las filas en formación de ataque de la muerte, y comprendemos de pronto que ahora la última línea somos nosotros, que nos toca ahora resistir a nosotros el fuego enemigo. La tristeza de la partida se duplica por el desamparo.
Después del adiós a Hugo, la vida se reanudó con apariencias de normalidad, como siempre pasa. Pero no sin crisis, no sin reacomodamientos. Me divorcié. Me volví a unir en pareja. Mi hijita Viki se fue a vivir a Europa, donde estudió en la tierra de sus ancestros. Esa separación de mi hija pequeña fue más dolorosa aún. También mi sobrino Alan, el hijo de Riki, fue a probar suerte al viejo mundo. Cerrando otra etapa del eterno periplo, la marea de los hombres y mujeres de mi familia regresaba así al punto de partida. Un ciclo, y otro ciclo, y otro ciclo.
Luego vino la vejez de mi madre y su muerte. Como en el soneto de Quevedo, no había nada en sus últimos meses que no fuese un memento mori, al advertir como su lucidez e inteligencia cedían paso a un estado de compasiva confusión entre lo que sucedía y lo que soñaba. La velamos en su casa, como se hacía antes, como se hizo con su propia madre. Aquella noche de invierno, hace un año, encendimos un fogón en el patio y nos quedamos los hijos contemplando las llamas a la difusa luz de las estrellas. También las estrellas habían envejecido, y ya no brillaban con la misma claridad que en nuestra infancia.
Alan y Victoria se enteraron mientras estaban juntos en la isla de Santorini, se abrazaron y lloraron y arrojaron rosas en recuerdo de su abuela en el mar Egeo. Cuando pasó la pandemia y pude viajar, llevé a Italia un puñado de cenizas de Nélida de contrabando y las echamos al viento desde la fortaleza de Asís, el santo de los animales, pues mi madre amaba como él a los pobres animalitos.
Desde entonces el pasado me rodea extrañamente. No comprendo por qué. Por eso quizás escribo estos recuerdos familiares. ¡El pasado! El peso del pasado, que antaño tenía mucho de seguridad, pero también encadenaba, se ha aligerado en el mundo de hoy hasta hacerse casi imperceptible. Mi madre solía decir que ella nació cuando todavía buena parte de los humanos usaba carros tirados por caballos, el automóvil y el teléfono eran sólo para los ricos y la correspondencia tardaba días, semanas y aún meses en llegar a destino; asistió a todos los cambios posibles y algunos imposibles, desde la aparición de los jet de pasajeros, la bomba atómica y los cohetes espaciales, hasta la universalización en pocos años de las redes sociales, y aún le tocó contemplar los prolegómenos de la colonización de Marte…El futuro lo domina todo, y quizás sea bueno y normal –en todo caso inevitable- que ello suceda. Pero el hombre no puede prescindir de su pasado, hoy lo entiendo. Como no puede –aunque lo intente- desligarse por completo de la tierra.
Yo creo que nuestra familia no volvió a ser tan feliz como lo fuimos hace tiempo, bajo ese cielo siempre luminoso que brilla en mi recuerdo. Antes pensaba en el milagro del limonero y me reconfortaba. Hoy, sin embargo, la melancolía me lleva a reflexionar que los golpes de la vida no siempre nos fortalecen, como querían Nietszche y el jardinero amigo de mi padre, sino que nos van matando de a poco, por simple acumulación material. Pienso esto, tal vez, porque ya todos mis ancestros han muerto, los vi morir bajo los golpes de los años, y yo mismo, sin ser viejo, me siento oprimido por una vaga e inexpresable pesadumbre. Anteayer se cumplió un año de la muerte de mi madre y ese puede ser el motivo de mi melancolía.
Cuando evoco mis tiempos de infancia y juventud y cómo era el mundo y mis padres entonces, acuden imágenes muy nítidas de felicidad; la atmósfera es limpia y vivificante, el sol esplendoroso; y me sorprendo repitiendo unos versos para mis adentros:
No ha vuelto a ser el cielo
Tan claro como entonces, tan fragante
El trebolar que huelo,
La nube tan brillante,
El ansia de vivir tan acuciante.
Mis padres se me representan rodeados de alegría y de contento; veo el jardín de casa lleno de amigos; oigo los cuentos interminables de papá con sus dotes histriónicas, las representaciones teatrales que montábamos en el patio; los veo bailar como una pareja de enamorados; luego todo desaparece y sobrevienen las desgracias, la ruina económica, la vejez y sus achaques, y se hace cierta la advertencia de Sófocles de que no debe darse a nadie por feliz hasta que no haya vivido su último día. Decía Schopenauer (filósofo admirado por papá, pese a la evidente contradicción entre su alegría dicharachera y el pesimismo del alemán) que la vida es una sucesión de muertes interrumpidas a último momento, como el caminar es una sucesión de caídas que detenemos al avanzar el pie en cada paso; sin embargo, no salimos indemnes de esas muertes parciales: ellas nos van comiendo y erosionando, hasta dejarnos desnudos e indefensos.
Pienso en todo esto y me viene a la memoria aquel drama de Prietsley, “El tiempo y los Conway”, que trata sobre el poder destructor del tiempo y también, no casualmente, sobre las visiones del futuro. Comienza en un presente de felicidad familiar en la casa de los Conway, con sus fiestas y sus representaciones teatrales improvisadas por los hijos de la familia, tal como sucedía en el jardín de mi propia casa. El segundo acto es la visión que la protagonista tuvo del futuro cuando quedó a solas en el altillo, una visión infausta como las que tenían mi madre y mi abuelo Camilo: toda aquella felicidad se había desvanecido, los padres habían muerto, las malas elecciones o el infortunio habían destruido las esperanzas de los hijos, la tristeza se había posesionado del solar familiar, no quedaban ni rastros de la antigua alegría. La protagonista vio todo eso, pero, como les sucedía a mi madre y a mi abuelo, no pudo hacer nada para evitarlo. Cuando en el tercer acto se regresa al tiempo presente, a la fiesta y la alegría que rodea a los Conway, ya asistimos a ella con irónica amargura, porque sabemos lo que va a suceder; sabemos que ese romance naciente entre dos jóvenes terminará en un matrimonio atroz, que los sueños de los otros personajes serán inexorablemente quebrantados. Es por eso que la precognición es un don maldito: el conocimiento del futuro desgraciado nos arruinaría toda vivencia dichosa, como les sucedía a mi abuelo y a mi madre al presentir la muerte de alguien querido.
Cuando me invade la melancolía tengo estos pensamientos acaso injustos, porque una vida es la sumatoria de todas las experiencias y no sólo las desventuras postreras. Si lo reflexiono con ánimo más propicio, entonces la enseñanza del limonero es otra. No es ya hacerse fuerte con los golpes. Es simplemente florecer y fructificar. Convertir los golpes en frutos. Tal vez al fin nos terminen matando, pero entretanto no pueden impedir que demos frutos.
Aun en medio de las penas de la vejez, mis padres eran felices en la contemplación de sus nietos, porque esa era su justificación. Y es allí donde florece y fructifica el legado de una familia, sea feliz o desventurada, y en ello cada uno ha dado su parte para bien o para mal.
Mi abuelo Camilo dio su parte de indignación frente a la injusticia, de eterna rebeldía frente al poder, de unión con todos los desventurados del mundo. Pienso en él y veo al adolescente levantando barricadas en la Semana Trágica, encrespándose de diginidad cuando lo llamaban despectivamente “negro”.
Mi abuela Nani dio su parte de amor y alegría en la adversidad. Pienso en ella y la veo jugando a las escondidas con sus hijos recién llegados de la escuela, haciéndolos reír para que no supieran lo pobres que eran y no tuvieran que preocuparse porque mi abuelo estaba sin trabajo. La veo esperándome con mi golosina predilecta día tras día a la salida de la escuela, dadora de amor hasta el final.
El viejo Patricio Piter y el viejo Francisco Garin dieron su parte de no dejarse vencer ni por la hambruna irlandesa ni por la persecución o el exilio, y no se arredraron ante la aventura de recomenzar en un mundo desconocido.
Mi abuela Beatriz dio su parte del trabajo incesante y de la valentía de dejar atrás un matrimonio desgraciado. La veo recién llegada de Estados Unidos instalándose en la casita donde pensaba poder al fin descansar gracias a sus ahorros penosamente conquistados, y el destino que se interpuso una vez más, y que enfrentó una vez más valientemente, hasta el fin.
MI abuelo Victorio dio su parte de alegría invencible, de disparate y humor pantagruélico, y demostró que las lágrimas pueden olvidarse, pero nunca se olvida la sanación de la risa. Hasta el día de hoy lo recuerdan algunos viejos que se rieron de sus chanzas y diabluras, porque nada hace tanto bien como reír.
Mi padre dio su parte de humor, honradez, ingenuidad, inocencia, amor por la libertad. Pienso en él y recuerdo sus cuentos para los niños, que sólo podía contar quien había aprendido a ser nuevamente niño.
Una vez intentaron convencerlo unos testigos de Jehová.
-¿Cuántos verán a Dios? -les preguntó mi padre.
-Ciento cuarenta y cuatro mil personas, lo dicen las Sagradas Escrituras, lo dice San Juan en el Apocalipsis.
-Uy, con los miles de santos y gente mejor que yo, no tengo ninguna oportunidad.
-Pero los hombres justos se quedarán en la tierra, resucitados.
-No quiero volver a la tierra, llena de mosquitos, malos olores, bochinche, calor y molestias -chanceó mi padre-. Yo quiero ver a Dios o nada. Pero si eso no es posible, entonces me voy a dedicar a la joda. Gracias por avisarme. Yo trataba de no pecar en la esperanza de ver a Dios, pero ahora que ustedes me demostraron que eso no es posible, entonces no me cuido más, empiezo a salir con mujeres, a tomar vino hasta caerme al piso, a timbear, a morfar, a cometer los siete pecados.
Decía esto para hacer enojar a los predicadores, pero estoy convencido de que, si son ciertas las palabras del Evangelio y hay que volverse como niño para llegar a Dios, él seguramente lo habrá conseguido, con su sencillez y su inocencia, la que poblò nuestra infancia de cuentos maravillosos.
Mi madre dio su parte de sabiduría innata, de amor a las bellas artes, a la literatura y a la música, de deseo de superación y conocimiento. Ella nos enseñó a pensar, a ser honestos, a ser sensibles ante lo bello. Días pasados recibí una postal de mi hija, en la que me decía que a través de los mares nos unía la pasión por el arte. Pero esa pasión no me la debe a mí sino a Neli, su abuela, que nos la inculcó siguiendo el antiguo consejo de una maestra judía.
Por eso prefiero recordarlos a todos ellos en sus años de felicidad y esplendor. Pertenecían a ese grupo del que cantaba Machado:
Son buenas gentes que viven,
Laboran pasan y sueñan,
Y en un día como tantos
Descansan bajo la tierra.
¡Que así sea también para nosotros!




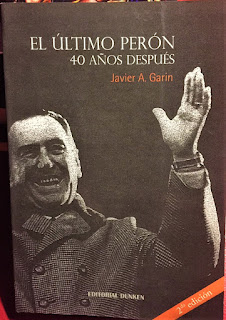







Comentarios
Publicar un comentario