LOS NUEVOS AMOS , por Javier Garin ("Historias del Fin del Mundo")
Por Javier Garin
1
Aullidos.
Además del viento que silbaba en los recodos,
arrancaba notas musicales de los cables de teléfono y formaba remolinos susurrantes
en las esquinas vacías, ¿qué otro sonido podía escucharse?
Aullidos. Aullidos lejanos, muriéndose en el
cielo detenido de la ciudad.
De los balcones y las ventanas entreabiertas,
de los patios oscuros y claustrofóbicos, surgían las quejas estremecidas de los
perros prisioneros.
La ciudad muerta era una cárcel de mascotas.
Una inmensa perrera con dos millones de
jaulas.
Algunos no habían tenido suerte. Solos en sus
prisiones, la falta de alimento había acabado con sus fuerzas, y ahora
agonizaban sin poder aullar. Otros, en cambio, tenían un menú imprevisto que
alargaba su agonía: la compañía muda de sus antiguos dueños. Al principio no se
habían atrevido a tocar los restos de aquellos viejos ídolos marchitos,
aquellos dioses nauseabundos y descascarados. Pero al fin el hambre pudo más. Y
en la intimidad de las casas y de los departamentos, las mascotas abandonadas
se saciaban con despojos de ancianas inmóviles y con muslos verdosos de hombres
derrumbados.
Aullidos.
Cuando la noche tendía su tiniebla victoriosa
sobre los rascacielos, los aullidos se multiplicaban. De pronto surgía la luna
sin testigo y se demoraba sobre los restos blancuzcos de los edificios, en
donde ninguna luz brillaba, y los hacía resplandecer con una vaga
fosforescencia ósea. La ciudad se asemejaba entonces a un cementerio de
elefantes bajo el plenilunio, y los aullidos de los perros, amplificados por la
quietud, parecían erguirse como un ejército de lanzas sonoras.
2
El sol de la tarde caía en las vidrieras
silenciosas de los cines. Las ruedas inmóviles de los taxis se desinflaban
imperceptiblemente sobre el asfalto de la avenida. Un colectivo dormía para
siempre con la trompa incrustada en una ochava, entre restos de vidrio y
aluminio retorcido, como si el edificio contra el cual había chocado fuera la
cabeza de un gigante goloso que lo estaba devorando.
De pronto hubo un rumor. Un rumor viviente,
que parecía acercarse, sobreponiéndose al rumor de fondo de los aullidos
prisioneros. Los ecos del rumor, ya próximo, se reflejaron en las paredes de la
esquina e invadieron la calzada. Un segundo después el rumor se convirtió en
algarabía, y una comparsa de gruñidos, ladridos y dentelladas desembocó en la
avenida Corrientes.
La jauría dobló la esquina. Saltando,
retozando, mordiéndose unos a otros, rodando sobre el asfalto y volviéndose a
levantar, veinte perros de todas las razas se posesionaron del paisaje
congelado de postal con obelisco, y llenaron de ruido ese silencio de pecera.
Corrieron, husmearon, revolvieron basura, orinaron los postes, rayaron con sus pezuñas
las puertas de los comercios. En un instante habían inspeccionado
exhaustivamente toda la cuadra, y ahora se disponían a seguir su carrera.
Eran los afortunados. Eran los que habían
conseguido salir de sus calabozos, saltando tapias, embistiendo puertas,
dejándose caer desde primeros pisos. Eran los perros vagabundos que no había
podido atrapar, en su última razzia, la perrera municipal. Eran los perros
escapados de los corralones del suburbio. Eran los afortunados, los libertos.
Titán, un manto negro joven y cerril, se
irguió apoyando las patas delanteras en el borde de las ventanillas de un
automóvil y comenzó a mover la cola y a relamerse. Había encontrado el plato
del día.
La mujer estaba tiesa con las manos en el
volante y los ojos fijos en el parabrisas. Haciendo un esfuerzo, Titán alcanzó
a morder la manga de su pulóver. Un instante después el endurecido brazo
izquierdo de la mujer caía sobre la parte exterior de la puerta y Titán daba
comienzo al festín. Se apresuró a morder y engullir sabiendo que sus compañeros
no tardarían en advertirlo. Y en efecto, al instante otros diez perros se
lanzaron hacia allí, con las fauces abiertas, peleando y gruñendo, mordiendo y
tirando, hasta que todo el cuerpo de la mujer salió por la ventanilla y se
desplomó sobre el pavimento. Y entonces veinte bocas anhelosas se abalanzaron
para acabar con la carroña.
Titán no terminaba de saciarse cuando una
dentellada en el lomo lo apartó. Instintivamente se volvió para responder a la
mordida, pero el viejo y enorme perro negro, de lomo erizado y mirada torva,
tan macizo como un toro, le volvió a clavar los dientes. Aullando, Titán se
hizo a un lado. Los otros perros también se apartaron y no volvieron a comer
hasta que el monstruo negro hubo terminado.
Era el líder. Todos lo sabían. Titán se lamió
la herida sangrante y contempló la figura soberbia de su agresor con odio, con
fascinación.
3
Mientras el sol bajaba, los perros, vagando al
azar, hicieron un alto en Plaza Lavalle para beber del agua estancada y
verdinosa de la fuente de los bailarines y para echarse pesadamente sobre el
pasto, fatigados de tanta corrida y remolones por la digestión.
Las palomas lugareñas, desconfiando de esos
visitantes poco habituales y más bien feroces, se alzaron en bandadas y fueron
a refugiarse entre las ramas florecidas de los tipás o en los vericuetos
recargados de guano del Palacio de Tribunales.
Titán se había echado a los pies de un banco
de plaza. Resoplando rítmicamente por la boca, observaba el paisaje a través de
sus pestañas, con el humor apacible y reconfortado de un vientre lleno y de
varias necesidades satisfechas. Por el rabillo del ojo observó, sin embargo, un
bulto negro que se movía hacia él en los arrabales de su campo de visión.
Era el líder. Titán se puso en guardia.
Desde el momento mismo en que se unió a la
jauría, Titán supo que aquella fiera de colmillo fácil no le permitiría vivir
en paz. Una y otra vez sintió sus dientes en la carne. El líder mordía a todos
los miembros de la jauría; ese era el modo de afirmar su autoridad; pero
mostraba especial inquina con Titán. Acaso adivinaba en él al futuro
adversario; acaso, como el patriarca de las antiguas hordas, veía en el macho
joven al futuro parricida y trataba de adelantarse o expulsarlo. Y esto, de
alguna manera, también Titán lo había comprendido.
Un par de días antes, Titán había pretendido
correr a la par del perro negro. La osadía fue
inmediatamente castigada con la amputación de media oreja. Desde entonces la
enemistad del líder no había hecho sino aumentar.
Ahora el líder se acercaba una vez más,
sigiloso y malintencionado. Titán trató de esquivarlo, pero no pudo evitar el
rigor de sus mandíbulas. Acorralado contra el banco, se defendió como pudo:
también sus dientes desgarraron piel e hicieron brotar sangre. La lucha,
ruidosa, duró unos segundos. Al fin el más joven cedió, alejándose con la cola
caída. El vencedor se acostó satisfecho al pie del banco, en el lugar
conquistado.
Titán
había sido vencido una vez más, pero había descubierto algo nuevo.
Sus propias fuerzas.
Había
visto al monstruo negro vacilar unos instantes frente a él. Y había adivinado
el terror debajo de la furia: el terror invencible, inmemorial, atávico, del
viejo ante el joven, del pasado ante el futuro, del macho que declina ante el
macho destinado a sucederlo.
Hoy es tu tiempo, pensó Titán; mañana ser el
mío.
Y
entonces no habrá misericordia.
4
Cansado y herido, pero no infeliz, Titán trepó
al borde de la fuente para beber. Luego, irguiéndose, echó una mirada a su
alrededor.
El sol empezaba a ocultarse tras la silueta
negra, cuadrada y maciza de los Tribunales. La Plaza estaba a medias cubierta
por la sombra. No había viento, y los aullidos de los perros prisioneros
parecían inconmensurablemente remotos. Los edificios que rodeaban la plaza
mantenían la expectante severidad de un ejército en posición de firme; pero era
una firmeza vacua, ilusoria: una firmeza de ejército vencido que, sin embargo,
intenta aún salvaguardar su dignidad.
Titán miró complacido aquel paisaje.
Este es nuestro mundo, pensó.
Vio su propia sombra proyectada en el fondo de
la fuente y se dijo: éste soy yo.
Tendió la vista a la jauría que dormitaba en
el pasto y entre los bancos de la plaza.
Estos, se dijo, son mis hermanos-enemigos.
Y un movimiento primitivo -el antepasado de un
gesto, un embrión de sonrisa en una boca todavía incapaz de sonreír- cruzó por
un momento su semblante perruno.
Somos nosotros, pensó.
Somos los amos.





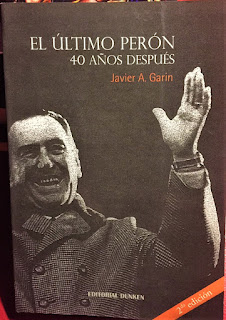







Comentarios
Publicar un comentario