El oro de los Martirios, cuento de Javier Garin
1
Los archivos de la población de
Cuaibá, en el Mato Grosso, obra el testimonio de una antigua tragedia, ocurrida
hace más de doscientos años en el corazón de la selva brasileña.
Los hechos que se desprenden de esos viejos registro podrían brindar
abundante material reflexión sobre el poder corruptor del oro. Personas menos
propensas a moralizar, o menos optimistas, verán sin duda en ellos una
manifestación harto repetida de ciertos rasgos poco favorables de la naturaleza
humana.
Un día de fines del siglo XVIII se presentó ante las autoridades de Cuaibá
un anciano desconocido, con señales de haber realizado una penosa travesía.
Además de la fatiga y debilidad propias, de quien ha sobrevivido a largas
jornadas en la selva, aquel infeliz parecía hallarse bajo los efectos de una profunda
conmoción. Con voz indecisa y balbuceante, denunció una horrible matanza.
El funcionario que lo interrogaba escuchó su relato con incredulidad. Pero
luego, convenciéndose de que el anciano no mentía, procedió labrar acta formal
de su declaración.
El anciano dijo ser uno de los trescientos habitantes de la misteriosa
colonia de los Araés: paraje perdido en la espesura, a orillas del río Manso,
al pie de un cerro llamado “de los Martirios”, en donde, desde hacía treinta
años, los colonos horadaban la piedra en busca de metales preciosos. Según sus
dichos, el hallazgo de una veta aurífera desusadamente rica había desatado allí
un grave enfrentamiento. Enceguecidos por la codicia y divididos en facciones
rivales, los colonos se habían dado muerte unos a otros. Los sobrevivientes de
la atroz contienda -no más de veinte hombres y cuarenta mujeres- huyeron rumbo
al norte, buscando lo ignoto de la selva un refugio para sus crímenes . Sólo el
anciano, vivo por milagro, había logrado escapar hacia Cuaibá, la población más
cercana. Las autoridades ordenaron una expedición de castigo, pero cuestiones
más imperiosas que entonces sobrevinieron obligaron a posponerla. Recién dos
año más tarde Cuaibá estuvo en condiciones de organizar un nuevo contingente
punitivo. En el ínterin, el anciano había muerto. Nadie sabía a ciencia cierta
donde se hallaba el supuesto escenario de aquellos crímenes; y aunque la
justicia partió al fin, bajo la guía de baqueanos improvisados, invirtiendo
agotadores esfuerzos en recorrer la región, no fue posible hallar la aldea, ni
los fantásticos cerros, ni las minas de oro, ni huellas o rastros de los
asesinos.
En las décadas siguientes hubo nuevas
expediciones, guiadas, ya no por el justiciero afán de castigo, sino en el
pragmático designio de explotar las minas. Se razonaba, con sencilla lógica,
que sólo la disputa de fenomenales riquezas hacía explicable tan insensata
matanza. Para entonces, circulaban copiosas leyendas de tesoros ocultos y
homicidas errantes.
Los grupos de exploración partieron unas veces de Cuaibá y otras veces de
Sao Paulo, pero siempre regresaban con las manos vacías, no sin haber rendido
numerosas vidas a las alimañas, la fiebre y los imprevistos peligros que
acechan en la jungla. Con el tiempo, el río Manso fue despojado de su antiguo
nombre a favor de una nueva y más expresiva denominación: Rio das Mortes, como
se lo conoce en la actualidad.
Y con cada expedición fallida, las leyendas se multiplicaban.
2
La
azarosa historia de la mina de los Araés arranca, sin embargo, mucho antes de
estos sucesos, que sólo son su epílogo truculento. Aún desprovista de sus
aspectos legendarios, la Crónica de las minas es estimulante y extraña y merece
ser reconstruida.
La
verdadera historia comienza en el siglo XVI, con las memorias de un cura
católico que, en esos remotos tiempos de fe y codicia, había explorado el Mato
Grosso, llegando a la posteridad la descripción de un promisorio yacimiento. El
sacerdote bautizó el paraje con el nombre de “los Martirios”, porque los tres
cerros que lo enmarcaban estimularon su clerical imaginación con
el recuerdo de los tres clavos de Cristo en la cruz. Las aguas del Manso
bañaban esas tierras de lujuriosa vegetación, y en las arenas del río brillaban
ocasionales pepitas.
Dos siglos más tarde, a comienzos
del XVIII, el relato del cura llamó la atención de un puñado de aventureros
portugueses deseosos de una rápida fortuna. Entre ellos había un hombre llamado
Bueno da Silva, quien encabezó la búsqueda de los yacimientos llevando consigo
un hijo pequeño de nombre Bartolomeu. Esta primera expedición se adentró en el Mato
Grosso siguiendo el río Manso hasta agotar los víveres. En ese lugar, los
expedicionarios armaron una plantación en la que permanecieron cierto tiempo,
mientras se enviaban pequeños grupos de exploradores en distintas direcciones.
Pero tales trabajo fueron inútiles. El oro no pudo ser hallado, y ni siquiera
fue posible reconocer los tres cerros de los Martirios. Al fin, convencidos de
que se trataba de una simple fantasía del sacerdote, los expedicionarios
levantaron campamento, regresando a Sao Paulo.
3
A pesar del fracaso, Bartolomeu, el
pequeño hijo de Bueno da Silva, quedó fascinado por la experiencia. Nunca pudo
olvidar aquella temporada silvestre de su niñez. Cobró gran afición a la vida
temeraria y errante; la civilización, con sus leyes y convencionalismos, le era
tediosa. Creció añorando la selva, los días poblados de emociones, los peligros
y la libertad. Cuando tuvo edad suficiente, él mismo se convirtió en
aventurero. Pronto se hizo de una reputación andariega. Internándose en
territorios vírgenes, arriesgó su vida muchas veces. No temía a las fieras ni a
los indios. En cierta oportunidad, cayó prisionero de una tribu salvaje, y se
dice que, cuando sus captores se aprestaban a matarlo, Bartolomeu sacó del
morral una botellita de alcohol, derramando su contenido sobre el fuego. Los
indios se espantaron ante el poder de aquel hombre capaz de hacer arder el agua.
“¡Así voy a quemarlos a ustedes con
el agua del río”, dijo, “si tratan de hacerme daño!”
Atemorizados, lo dejaron en
libertad.
Desde entonces se le conoció entre
los salvajes con el apodo Añanguera”,
que significa “diablo viejo”, y su fama se extendió por todo aquel territorio.
Bartolomeu era ya un hombre maduro
cuando se sintió impresionado por la noticia del descubrimiento de oro en Minas
Gerais- La idea de la riqueza fácil y repentina se apoderaba una vez más de los
espíritus codiciosos. Afirma la tradición que entonces Bartolomeu, al evocar la
expedición de su padre y sus propias andanzas infantiles, recordó haber pasado
muchas tardes en el campamento paterno, a orillas del río Manso, jugando con
unas piedritas a las que nadie prestaba atención. Dominado por una febril
ocurrencia, revolvió viejos baules, hasta dar con algunas de esas piedritas
conservadas como recuerdo; las raspó y limpió, y destellaron ante sus ojos con
el fulgor inequívoco del oro. Esta parte de la historia suena inverosímil, pero
con frecuencia la verdad lo es. ¿Acaso el padre de Bartolomeu y sus
expedicionarios habían acampado sin advertirlo en inmediaciones de los
legendarios yacimientos descritos por el sacerdote? ¿Y cómo no habían
reconocido, en las elevaciones cercanas, aquellos famosos cerros de los
martirios?
Bartolomeu Da Silva no conoció el descanso: puso todas sus energías en
organizar su propia expedición. Lo empujaba la ambición. pero también otros
motivos. Donde el padre había sido vencido, el hijo triunfaría; a través de éste,
aquel sería reivindicado. No le faltaron entusiastas compañeros de empresa. y
al cabo de un tiempo, guiado por sus recuerdos infantiles, partió al mando de
un nutrido contingente rumbo a las lánguidas, engañosas aguas del río Manso.
4
Luego de arduas jornadas, los expedicionarios arribaron a un paraje que,
pese a los años transcurridos y la cambiante voracidad de la selva, Bartolomeu
reconoció inmediata y jubilosamente. Caminó con ojos fascinados por la orilla
del río; observó entre la fronda las crestas desiguales de los cerros, y
proclamó:
“¡Llegamos a los Martirios!”
Sin pérdida de tiempo, los colonos se organizaron para una nueva vida. Sometiéndose
a una rígida disciplina, en la concordia de un objetivo común, establecieron su
aldea, aislada del mundo, lejos de toda autoridad, con la mirada puesta en el
futuro de abundancia que compensaría tanta privación. Unos se dedicaron a las
labores agrícolas para abastecer a las familias; otros pusieron manos a la obra
en la construcción de viviendas; otros tomaron picos y palas y acometieron
tercamente las laderas de piedra. Desde el principio sabían que la lucha sería
dura, y lo fue. Los días y los años se sucedieron. Cada tanto, algún modesto
hallazgo, una veta que bien pronto se agotaba, servía, si no para enriquecer a
los colonos, al menos para mantener vivas sus esperanzas. Los alimentos, los
recursos, los discretos frutos de la montaña, eran repartidos de acuerdo a las
más severa reglas de igualdad y justicia. Así transcurrieron tres décadas. Los
primitivos colonos vieron llegar sobre ellos la vejez y la muerte; pero la
colonia se mantuvo. Los hijos nacidos en la selva continuaron la obstinada
labor de sus padres, y la colonia sobrevivió, demostrando una singular aptitud
de perseverancia, una rara cohesión, una capacidad interna de orden y armonía.
En todo ese tiempo, no hubo más autoridad que la de Bartolomeu da Silva, el
patriarca de la aldea: autoridad justa, serena, indisputablemente acatada. Pero
el oro, que los colonos no dejaban de contemplar en sueños, continuó siendo
esquivo.
Después la Colonia tuvo un desprendimiento. Algunas familias se trasladaron
a un lugar situado un poco más al norte, no muy lejos del emplazamiento
originario. Y un día se difundió la noticia de que esta Colonia secundaria
había dado, imprevistamente, con la prodigiosa veta perseguida durante tantos
años: Para entonces Bartolomeu se hallaba muy enfermo. Los aldeanos vinieron a
buscarlo a su lecho de postración, para que una vez más hiciera valer su
autoridad en la disputa que empezaba a desatarse. Los colonos que habían hecho
el hallazgo se negaban a compartir sus frutos igualitariamente; había conatos
de violencia entre aquellos y los habitantes de la aldea primitiva, superiores
en número y decididos a defender por la fuerza la parte que, a su entender, les
correspondía en la riqueza descubierta. Casi sin poder sostenerse en pie, Bartolomeu
partió a entrevistarse con los tres líderes de la nueva Colonia: hombres
jóvenes y ambiciosos, hijos de colonos, pero, al parecer, poco compenetrados
con el espíritu de sus padres. Estos manifestaron que, habiendo sido ellos y
sus secuaces los autores del descubrimiento, no consideraban equitativo
prorratearlo con quienes no habían tenido su suerte o su sagacidad para hallar
el metal. Ofrecían compartir solamente una mitad, reservándose la mitad
restante para sí en calidad de descubridores.
Ante representantes de ambos bandos, Bartolomeu alzó la temblorosa voz para
pronunciar su fallo:
“Juntos hemos llegado hasta aquí atravesando selvas, y levantamos nuestra
aldea y hemos trabajado décadas, superando dificultades que sólo Dios y
nosotros conocemos –dijo-. Y hoy veo con
tristeza que, una vez logrado el objetivo, la discordia y la ambición pudieron
más que todo este tiempo de esfuerzo común. Cuando nos establecimos aquí, fue
muy claro para todos -los que aún viven y los que ya han muerto- que la comida
y el oro serían distribuidos en partes iguales, así como compartimos el sudor y
el sufrimiento. Yo, que fui quién los guió hasta aquí, nunca he pretendido
ninguna ventaja respecto de los demás, aunque tuviera derecho- Los colonos de
la aldea tienen razón cuando reclaman el cumplimiento de este pacto”.
Ya los disidentes empezaban a
airarse frente a tales palabras cuando Bartolomeu prosiguió:
“Sin embargo, el tiempo ha pasado sin que esté pacto haya sido nunca puesto
a prueba; y nada sería más nefasto hoy que vernos enfrentados. Por eso digo que
debe reconocerse a los descubridores una prerrogativa, pero no será de la mitad
sino solamente de una cuarta parte sobre el total que se extraiga de las minas.”
Está salomónica decisión no dejó conformes ni a unos ni a otros. Los aldeanos
se sintieron defraudados por la violación del contrato social y los
descubridores creyeron ser víctimas de un injusto despojo. Por primera y última
vez, la autoridad de Bartolomeu fue desconocida. La codicia, el despecho, el
odio y la traición hicieron rápidamente su trabajo. En pocas horas se
desmoronaron treinta años de pacífica convivencia. Todos tomaron las armas
contra todos. Compañeros de siempre se atacaron con furia asesina. Las
alternativas de esta contienda implacable se pueden seguir en el acta de la
declaración prestada por aquel anciano desconocido hace doscientos años ante
las autoridades de Cuaibá. El grupo más audaz o más traicionero exterminó a sus
rivales. Cuando cesó el horror de la lucha, los sobrevivientes contemplaron con
asombro la obra de sus manos: ciento cuarenta cadáveres yacían en la aldea. Ya
fuese por temor al castigo, ya por el peso insoportable de la culpa, o por el
espanto sentido al ver con recobrada cordura los resultados de un momento de
extravío, los sobrevivientes retrocedieron, sin tocar siquiera las riquezas
inspiradoras de sus crímenes. Huyeron con rumbo incierto, perdiéndose en la
selva, y jamás nadie volvió a saber de ellos.
En cuanto a Bartolomeu, el
desdichado jefe de esa desdichada colonia, las versiones difieren: hay quien
sostiene que fue asesinado por uno u otro de los bandos en disputa, inmediatamente
de pronunciada su sentencia; hay quien dice que, en una postrera muestra de
respeto, nadie se atrevió matarlo, si bien la enfermedad y la tristeza habrían
acabado con él a los pocos días, en la soledad de su modesta cabaña; y hay
quien conjetura que el anciano sobreviviente llegado días después a Cuaibá para
dar testimonio del desastre no era otro que el propio Bartolomeu da Silva,
ocultas su identidad y su vergüenza bajo un nombre falso. De este modo, el
viejo Añangüera, invicto ante la selva y la adversidad pero derrotado por su
propia gente, habría resuelto pudoroso dejarse morir en el olvido.





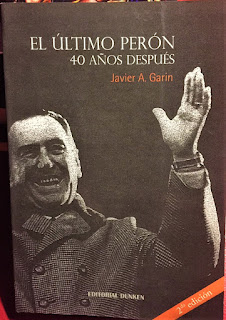







Comentarios
Publicar un comentario